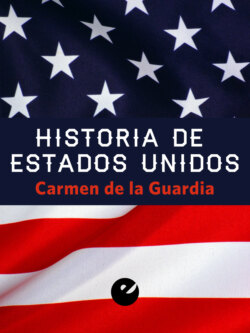Читать книгу Historia de Estados Unidos - Carmen de la Guardia - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa práctica política
Estados Unidos había logrado su independencia pero los problemas no tardaron en surgir. La Confederación de los Estados Unidos no tenía los poderes suficientes para enfrentarse a los serias dificultades debidas al tránsito de colonias a nación soberana. Las potencias imperiales en América, España y Gran Bretaña lo sabían e hicieron todo lo posible para desestabilizar a la nueva nación. También dentro de la Confederación de los Estados Unidos de América se produjeron altercados. La violenta quiebra del pacto colonial suponía que el mercado para sus productos ya no estaba garantizado. Los desajustes económicos ocasionaron revueltas que la Confederación fue incapaz de sofocar. El periodo que abarca desde 1783 hasta 1789 fue uno de los pocos momentos en los que la Nación estadounidense no pudo crecer. Fue el periodo más crítico de su historia.
Dificultades de la Confederación: el periodo crítico
Los inicios de la nueva nación no fueron fáciles. Los Trece Estados Unidos acababan de librar una guerra internacional pero también una guerra civil. Y el dolor y la desolación estaban presentes. Además iniciaban una andadura nueva que nunca antes se había experimentado. La de unas antiguas colonias transformadas en nación soberana sustentada en principios republicanos.
Las primeras medidas de los Trece Estados prometían cambios profundos en la sociedad americana. La existencia de realistas en las clases acaudaladas así como la ruptura con la Iglesia anglicana, que había sido muy fuerte en el Sur, ocasionaron confiscaciones de bienes y un profundo debate sobre la propiedad en los distintos estados de la joven república. Así en Virginia, siguiendo las ideas de Thomas Jefferson en sus Notas sobre el estado de Virginia, algunos derechos tradicionales, como el de primogenitura y el de la posibilidad de vinculación de bienes, fueron abolidos desde el año 1776. Las grandes propiedades se fragmentaron al heredar, no sólo el primogénito, sino todos los hijos. En muchos casos, además, estas propiedades se vendieron. El modelo virginiano fue imitado por otros estados como Georgia, Maryland y Carolina del Sur. También la confiscación de las grandes propiedades de los realistas puso tierras en el mercado que habían sido fraccionadas por los estados en lotes de un tamaño que permitía la explotación familiar. Las tierras de la familia Penn, en Pensilvania, y las de los herederos de los Baltimore, en Maryland, salieron a la venta tras su incautación. Además se produjeron muchas otras confiscaciones en Virginia y Nueva York.
La relación entre las distintas iglesias y los ahora ciudadanos norteamericanos se alteró. En el Sur, la Iglesia anglicana había sido muy fuerte y era lógico que tras la independencia se produjeran cambios. Por un lado, siendo su cabeza visible el rey de Inglaterra, era una profunda contradicción para los nuevos estados reconocer esta jefatura religiosa. Por otro, además, la cultura política republicana se oponía a las estrechas relaciones entre Iglesia y Estado y también a los privilegios de un credo frente a los otros. Entre 1784 y 1789, en una serie de reuniones, la Iglesia anglicana de Estados Unidos se organizó en la Iglesia episcopal protestante de América. Se adoptó una Constitución y en el Libro de la plegaria común se suprimió toda referencia a Gran Bretaña y al rey de Inglaterra. Además, los presbiterianos norteamericanos rompieron con Escocia. Entre 1785 y 1786, la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos se dotó de nuevas normas. Este proceso de nacionalización de los credos no sólo afectó a las iglesias controladas desde Gran Bretaña. También se nacionalizó la práctica de los seguidores de la Iglesia reformada holandesa y de distintas comunidades reformadas vinculadas a Alemania. Existió, a su vez, una dura pugna entre los escasos católicos norteamericanos. En Estados Unidos existían veinticuatro sacerdotes católicos romanos asentados en Pensilvania y en Maryland y dependientes de la diócesis de Londres que negociaron directamente con Roma. El papa Pío VI les permitió crear un obispado con sede en Baltimore.
Estas rupturas y, sobre todo, este proceso de creación de nación en todos los ámbitos, permitió suprimir privilegios que, la Iglesia anglicana había mantenido en algunos estados. Así la Constitución de Carolina del Sur decretó la libertad religiosa, en 1778, concluyendo con todas las prerrogativas anglicanas. En Virginia, Thomas Jefferson introdujo, lo que para él fue uno de los grandes logros de su vida: el Estatuto de la Libertad religiosa, aunque las legislaturas virginianas no lo pusieron en vigor hasta 1785. Sin embargo en tres de los estados de Nueva Inglaterra: Massachusetts, Connecticut y New Hampshire los privilegios de los congregacionistas permanecieron hasta el primer tercio del siglo XIX. Las distintas congregaciones puritanas se habían comprometido profundamente con el proceso de independencia. Existieron pastores, como el reverendo Thomas Allen, que dirigieron acciones militares seguidos de gran parte de sus feligreses en los primeros años de la guerra y se vinculó, de nuevo, a la fe puritana con el igualitarismo revolucionario. Nadie alzó la voz en contra de los privilegios congregacionistas. En las colonias intermedias y también en Rhode Island la libertad religiosa y la falta de privilegios era un hecho antes de la revolución.
Pero no sólo se rompieron vínculos religiosos y culturales. Pasar de ser colonias a estados independientes supuso una quiebra del comercio y de la producción de materias primas y de manufacturas norteamericanas. Mientras fueron colonias inglesas, los granjeros y también los artesanos tenían un mercado seguro para sus productos. La independencia y la dificultad para firmar tratados con las otras potencias europeas entorpecían la vida económica americana. Los norteamericanos no tenían garantizado el mercado para sus productos. Además, se había producido un gran desequilibrio monetario. Al concluir la guerra, el papel moneda emitido por el Congreso –llamado dinero continental– había perdido tanto valor que ya no circulaba. Lo mismo había ocurrido con el papel moneda que emitían cada uno de los estados de la Confederación. La existencia de deudas contraídas durante la guerra y también en los primeros años de posguerra, ocasionó un incremento en los impuestos de los distintos estados. Las innumerables protestas se iniciaron porque la mayoría de los ahora ciudadanos no podía afrontar, con la incertidumbre económica, esta presión impositiva. En muchos estados se exigió la emisión de papel moneda y las consecuencias fueron graves. En Rhode Island se acuñó papel moneda y a pesar de la depreciación se obligó a los acreedores a aceptarlo. La mayoría huyó del Estado para evitar la medida. En Massachusetts se acataron otras normas. No se emitió papel moneda pero se elevó mucho la presión fiscal y además los impuestos se debían pagar en moneda, algo casi imposible para la mayoría de los granjeros del estado. Los que no podían pagar perdían sus granjas y podían terminar en la cárcel por deudas. Existía un profundo malestar y una inmensa tensión en los estados.
En el otoño de 1786 muchos granjeros se unieron al veterano de guerra Daniel Shays. En total 1.200 hombres se dirigieron al arsenal federal de Springfield. Poco después la rebelión fue sofocada por las milicias de Massachusetts pero este conato de revolución, conocida como la Rebelión de Shays, preocupó mucho al congreso de la Confederación que se sentía inerme y sin competencias para hacer frente a este incremento de las revueltas y del descontento que inundaba Estados Unidos.
Pero todavía la situación podía empeorar en Estados Unidos. Las dificultades internas fueron aprovechadas en las acciones indirectas iniciadas por las naciones europeas. Tanto Inglaterra como España atosigaron a la Confederación, que casi no tenía competencias, con la finalidad de conseguir satisfacer sus intereses territoriales y comerciales. Las estrategias de las dos naciones fueron similares. Buscar alianzas con las naciones indias de la frontera de Estados Unidos –en el caso de Inglaterra, la frontera norte y en el de España, la occidental– para evitar el avance de los colonos norteamericanos; y aprovechar los distintos intereses de los estados miembros de la Confederación para sembrar conflictos entre ellos y debilitar así la política común. La única diferencia entre la política británica y la española es que España quería cerrar un tratado con los Estados Unidos para limar las diferencias. Por lo tanto, mientras el primer representante diplomático español en Estados Unidos, el comerciante bilbaíno Diego Gardoqui negociaba con John Jay, nombrado secretario de Estado por la Confederación, el contenido de un posible tratado, España presionaba a través de acciones indirectas controladas por sus autoridades coloniales en Luisiana y las Floridas. Además, el tratado que España proponía, también sembraba la discordia entre los estados de la Confederación. La Monarquía Hispánica defendía la firma de un tratado comercial ventajoso pero que era bueno sólo para algunos de los estados. Lo que España ofrecía a Estados Unidos era, por un lado, un tratado comercial, que entusiasmaba a los estados mercantiles y artesanales del Norte; pero mantenía su negativa a libre navegación del Misisipi, que era una vieja reivindicación y también una auténtica necesidad para los territorios del Oeste. Estaba claro que los debates iban a ser intensos entre el Norte y el Oeste en el seno de la Confederación. Esta situación se agravó con la firma, por parte de España, de tratados con los indígenas como forma de crear una barrera entre lo que España entendía eran sus fronteras, una vez recuperada Florida, y Estados Unidos. Muchos asentamientos del Oeste, sobre todo en la región de Kentucky y de Tennessee, comenzaron a considerar que la Confederación no podía defender sus auténticos intereses y que le faltaba voluntad política al estar más atenta a los intereses de los Estados históricos.
También Gran Bretaña hacía peligrar la nueva Confederación de Estados. Tras la independencia prohibió a Estados Unidos comerciar con sus posesiones de las Indias occidentales, y se negó a iniciar conversaciones para firmar un tratado comercial con sus antiguas colonias. Además, siguió ocupando fuertes, a lo largo de la frontera de Canadá, en territorio que los Artículos preliminares de paz habían señalado como de Estados Unidos. Desde allí también firmó, como había hecho España, tratados con los indígenas, en este caso, del valle septentrional del Ohio, para frenar la expansión de los colonos estadounidenses. Los ingleses además defendían su postura. Estados Unidos no había cumplido con su promesa de devolver las propiedades confiscadas a los realistas norteamericanos.
Los graves problemas internos y la dura política del imperio británico y español causó el surgimiento de un movimiento fuerte en Estados Unidos para revisar el contenido de los Artículos de la Confederación. En ese frágil equilibrio entre derechos y libertades individuales y poder, para muchos estadounidenses había llegado el momento de abrir un proceso de reflexión y potenciar el poder de las instituciones comunes a los estados.
La Constitución de Estados Unidos
El primer conato para impulsar acciones comunes a los estados se produjo en el Congreso de Alexandria, en Virginia, en 1785. Acudieron delegados de Maryland y de Virginia y lo hicieron para arbitrar soluciones estables a problemas entre los dos estados. La falta de atribuciones y también la debilidad del Congreso de la Confederación les llevó a reflexionar de forma bilateral. Así intentaron arbitrar soluciones para un antiguo conflicto comercial y para mejorar la navegabilidad del río Potomac. El éxito del encuentro impulsó a los delegados de Virginia a proponer la celebración de nuevos encuentros para solucionar los problemas de la Confederación invitando a representantes de todos los estados. Sin embargo tampoco acudieron muchos representantes a la segunda de estas reuniones. A Annapolis, en 1786, sólo llegaron representantes de cinco de los ocho estados que habían nombrado delegados para este nuevo encuentro. Pero fue suficiente. Entre los representantes estaban James Madison y Alexander Hamilton, partidarios de una reflexión profunda sobre el funcionamiento del nuevo sistema político estadounidense. Ellos propusieron la celebración de un nuevo encuentro en Filadelfia con un único cometido: revisar los Artículos de la Confederación.
A la Convención de Filadelfia acudieron 55 representantes de doce estados porque Rhode Island, temerosa de otorgar más poder a las instituciones comunes a los estados, se negó a participar.
La mayoría de los Padres Fundadores coincidieron en la voluntad de reorganizar y, sobre todo, reforzar el poder común a los estados. Pero procedían de un sistema confederal y todavía sólo se sentían representantes de sus estados y no de la toda la nación americana. Las propias normas de funcionamiento interno de la Convención –un único voto para cada una de las delegaciones de los doce estados sin importar su tamaño– recordaban que estaban en una Confederación de Estados. Además, los miembros de la Convención de Filadelfia temían ese reforzamiento del poder común a los estados porque les preocupaba la violación de los derechos fundamentales que tanto había costado conseguir. Pero es verdad que los grandes defensores de los derechos y libertades individuales estaban ausentes. Unos como John Adams o Thomas Jefferson porque estaban representando a Estados Unidos en Europa y otros grandes patriotas, como Samuel Adams o Patrick Henry Lee, porque no fueron elegidos por sus estados en esos tiempos de revueltas y problemas.
Más de la mitad de los Padres Fundadores habían estudiado derecho en los Colleges norteamericanos en una época en la que sólo una brillante minoría acudía a la universidad. Además, de ellos, tres eran profesores y unos doce habían enseñado alguna vez. Muchos habían practicado derecho en los tribunales de la antigua metrópoli. Pertenecían, pues, en su mayoría a los grupos más solventes de las antiguas colonias. La cultura política de los firmantes de la Constitución era similar a la de aquellos que habían suscrito la Confederación. Es más, 29 de los 55 representantes habían formado parte del Congreso de la Confederación y el resto eran miembros de las distintas legislaturas de los Estados. Si bien los miembros de la Convención de Filadelfia tenían mucho prestigio –“es una asamblea de semidioses”–, escribía Thomas Jefferson a John Adams, en 1787, el que más consenso ocasionó fue el antiguo comandante en jefe del Ejército Confederal: George Washington. Por ello fue designado presidente de la Convención.
Todos los participantes en la asamblea coincidieron en una misma preocupación. No parecía que los Artículos de la Confederación fueran capaces de garantizar la tranquilidad y el orden imprescindibles, según ellos, para asegurar tanto la libertad como la propiedad. Como señala Forrest McDonald en Novus Ordo Seclorum. The Intellectual Origins of the Constitution, la mayoría de los constituyentes buscaban, además, la grandeza y la fama de la joven nación. Defensores de la superioridad de la cultura política republicana frente a la monarquía europea pensaban que esta no era un impedimento para crear una nación poderosa, llamada a la gloria.
La mayoría de los miembros de la Convención de Filadelfia había reflexionado mucho durante el “periodo crítico” sobre la condición humana. Influidos por los trabajos de David Hume y por la experiencia de los primeros años de la independencia estaban convencidos de que los hombres cuando detentaban el poder se movían, en primer lugar, por sus intereses particulares, por sus pasiones. Partiendo de esa premisa, el debate debía versar en cómo reconducir esas pasiones, esos intereses particulares, para lograr el bien de toda la comunidad. El diseño del nuevo sistema político debía tener esa única finalidad: reconducir las temidas pasiones y buscar el bien común.
Aunque casi todos los Padres Fundadores estaban de acuerdo en que la única manera de salvar a la república sumida en enfrentamientos “particulares” y alejada, en los primeros años de su historia, de la consecución del bien, era reformar profundamente el sistema político, todavía prevalecían diferencias entre ellos. Fue en los debates para dirimir los conflictos entre unos y otros cuando emergió un sentido nuevo para un vocablo viejo. El término Confederación, en donde la soberanía residía en cada uno de los estados, se estaba transformando. Surgía así la idea de Federación. En las Federaciones la soberanía se compartía entre el Estado nacional y cada uno de los estados. El poder se fragmentaba, se multiplicaba y para muchos se diluía. Si las mayorías eran facciosas, es decir, si se unían para lograr su propio interés, nunca lograrían ocupar todas las esferas de poder. La virtud –la búsqueda del bien común por encima del interés particular– con el nuevo diseño político podría sobrevivir.
Pero tendrían que decidir que poderes recaían en el nuevo Estado federal y cuales permanecían en cada uno de los estados. Así, los Padres Fundadores fueron señalando en sus debates qué competencias serían nacionales y cuales permanecerían en cada uno de los estados. También fue importante reflexionar sobre uno de los asuntos más espinosos en la época revolucionaria: el de la representación. Los habitantes de los grandes estados, con mayor número de ciudadanos, respaldaban un plan que les beneficiaba: el Plan de Virginia. Lo propuso el gobernador virginiano Edmund Randolph como primer borrador que debía discutir la Convención de Filadelfia. El Plan no era una mera corrección de los Estatutos, sino que suponía la creación de un nuevo modelo de Estado. Los dos puntos básicos del Plan eran: conceder amplios poderes a las instituciones comunes a los estados –un ejecutivo, un legislativo bicameral y unos tribunales– y buscar un sistema de elección de representantes en la legislatura nacional proporcional al número de habitantes. Los pequeños estados, con pocos residentes, no podían aceptar un sistema electoral proporcional porque, lógicamente, estarían peor representados y sus intereses no podrían ser defendidos en términos de igualdad. De ahí que propusieran como alternativa el Plan de Nueva Jersey, diseñado por William Paterson, cuya única pretensión era la reforma de los Estatutos de la Confederación. Según esta propuesta, se mantendría el viejo congreso unicameral en donde cada estado estaba representado por un voto. La situación era difícil pero el acuerdo se alcanzó, tras un mes de debates, con la aceptación de un plan de compromiso presentado por Roger Sherman, delegado de Connecticut. El nuevo texto mantenía un congreso bicameral –con un Senado y una Cámara de Representantes–; la Cámara Baja se elegiría por un sistema proporcional al numero de habitantes a razón de un miembro por cada 40.000 residentes, y el Senado estaría integrado por dos senadores por cada estado, elegidos por las legislaturas estatales. El Senado sería, por tanto, la Cámara que defendería los intereses de los estados y la Cámara de Representantes los de los ciudadanos.
De todas formas, los grandes y los pequeños estados también se enfrentaron por otras causas. Acordar las competencias de la nueva organización estatal, y las que iban a mantener cada uno de los estados no era fácil. De nuevo, los estados de menor tamaño estaban preocupados por tener unas instituciones centrales con mucho poder que anularan sus particularismos. Y aunque la idea del federalismo les tranquilizaba necesitaban insistir en que cada uno de los estados debía conservar su singularidad. El temor al desorden y al caos, que se había vivido durante la Confederación, fue la razón de que el nuevo texto otorgara bastantes competencias al Estado Nacional. Podía imponer impuestos, dirigir las relaciones exteriores, regular el comercio nacional e internacional y crear una armada y un ejército de tierra nacionales. Además, la sección 10 del artículo 1 de la Constitución recogía prohibiciones específicas a los estados miembros de la Unión: “Ningún estado podrá celebrar tratados, alianzas, o confederaciones, conceder patentes de corso y de represalia; acuñar moneda, emitir billetes de crédito, autorizar el pago de deudas en otras monedas…”. Pero aún así muchas competencias permanecían en cada uno de los estados. Y sobre todo atribuciones que permitían mantener sus diferencias. Las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía política y la organización de las elecciones; la educación; las leyes que regulaban el matrimonio y el divorcio; la ordenación del tráfico interestatal y la legislación que afecta a la seguridad y a la moral de los ciudadanos continuaron siendo competencia exclusiva de los estados.
Algunas de las competencias las debían compartir las instituciones federales y estatales. Así los ciudadanos americanos están sometidos a la fiscalidad federal y estatal; también puede el Estado federal y cada uno de los estados incautar su propiedad para beneficio público; las dos instancias pueden emitir deuda pública; existen tribunales estatales y federales y el bienestar general es competencia de los estados y también del Estado federal.
Pero no sólo David Hume influyó en los Padres Fundadores. Si habían logrado distribuir competencias entre el Estado federal y cada uno de los estados, también sería bueno establecer, siguiendo el modelo de Montesquieu, sobre todo de su Espíritu de las Leyes (1748), un reparto de las distintas atribuciones federales en distintos poderes que con competencias equilibradas se vigilasen y controlasen. La fragmentación del poder, de nuevo, era el camino para consolidar el diseño político que impidiera el triunfo de pasiones e intereses particulares. Los constituyentes americanos además del legislativo bicameral, crearon un ejecutivo y un poder judicial fuertes e independientes. La propia organización del borrador del texto constitucional dice mucho de las intenciones de los Padres Fundadores. Así la Constitución se abre con la definición del poder legislativo. Y era normal. La percepción que las antiguas colonias tenían de sus asambleas coloniales era la de instituciones donde los colonos y sus necesidades habían estado siempre representados. El legislativo no era un poder temido ni temible. Fueron los gobernadores, el ejecutivo, los que en la mayor parte de las ocasiones permanecieron fieles al “tirano real”. Además procediendo de una Confederación en donde la única institución común a los estados era el congreso, era lógico comenzar el borrador constitucional por él. Así el poder legislativo recaía en un Congreso bicameral. La Cámara de representantes estaba integrada por un número de representantes proporcional al número de ciudadanos que eran elegidos cada dos años. El Senado tenía dos senadores por estado que debían permanecer en el cargo seis años aunque cada dos, coincidiendo con la renovación completa de la Cámara baja, se renovaría un tercio del Senado. Las competencias del Congreso son múltiples. Imponer y recaudar impuestos para “pagar las deudas y garantizar la Defensa…”; regular el comercio interestatal e internacional; establecer las condiciones de naturalización; acuñar moneda y fijar pesos y medidas comunes a Estados Unidos; establecer un sistema de correo postal; configurar tribunales de justicia inferiores al Tribunal supremo; castigar el contrabando y la piratería; declarar la guerra; y “promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles… y asegurar a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos e inventos”.
La novedad más sorprendente del borrador constitucional fue la figura en la que recaía el poder ejecutivo: el presidente. Una de las mayores dificultades fue establecer su mecanismo de elección. La intención de los constituyentes era la de establecer un método que le permitiera ejercer sus funciones alejado de las presiones de las Cámaras tanto nacionales como estatales, pero también –no olvidemos que estamos en el siglo XVIII– de las del “peligroso” voto popular. Fue James Wilson el que propuso la intervención del Colegio Electoral. El presidente no sería elegido ni por las legislaturas ni directamente por el voto popular. Cada uno de los Estados, de acuerdo con su propia legislación, nombraría un número de electores igual al número de senadores y de representantes que tuviera en la legislatura nacional. Y eran estos electores los que debían elegir al presidente.
El presidente, además de la posibilidad de reelección, gozaba de amplios poderes. Contaba con el derecho de veto; podía nombrar a los funcionarios federales y concertar tratados internacionales aunque eso sí con la ratificación del Senado. Era, además, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Los miembros del Tribunal Supremo, máximo tribunal de justicia, serían designados por el presidente, aunque también era precisa la ratificación del Senado. Ocuparían su cargo de forma vitalicia. El Tribunal Supremo actúa como tribunal de primera instancia cuando una de las partes es un estado miembro de la Unión o cuando lo es algún embajador o alto funcionario. En todos los demás casos el Tribunal Supremo es el máximo tribunal de apelación. Aunque la Constitución no lo establece, también actúa como tribunal constitucional. Fue en 1803, siendo presidente del tribunal John Marshall, en el caso Marbury vs. Madison, cuando el propio tribunal estableció “que un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley”, y fue más lejos al proclamar que “es función del poder judicial determinar lo que es una ley”.
La Constitución también establecía un procedimiento de reforma. Pero de nuevo estaban temerosos de los grupos movidos por su propio interés y no por el bien común. Por ello establecieron un sistema dual de revisión. El Congreso, con una mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras, puede iniciar el proceso de enmienda. También pueden iniciar el proceso las legislaturas de dos terceras partes de los Estados miembros de la Unión. En ambos casos la enmienda propuesta necesita la aprobación de tres cuartas partes de los estados de la Unión.
La Convención de Filadelfia aprobó, sin ningún entusiasmo, el texto de la Constitución más antigua que aún sigue en vigor en 1787. De los 55 delegados sólo 39 votaron a favor. Trece habían regresado a sus casas antes de la votación y tres se abstuvieron.
Pero sólo se había iniciado el camino. El propio texto constitucional establecía que para que la nueva Constitución entrase en vigor necesitaba la aprobación de nueve, de los Trece Estados. Y no fue fácil de conseguir.
Federalistas y antifederalistas
Cuando en el mes de septiembre de 1787, la Convención hizo públicas sus decisiones, la sorpresa inundó a todos los habitantes de Estados Unidos. Los delegados no sólo no habían corregido los Estatutos de la Confederación sino que habían creado un sistema federal con amplios poderes para las instituciones nacionales y con un serio recorte del poder del que había gozado cada uno de los estados desde la independencia. Muchos ciudadanos se movilizaron. Consideraron que en la pugna entre el poder y las libertades, los Padres Fundadores optaron claramente por el primero. Este grupo de opositores a la ratificación de la Constitución federal son los antifederalistas. La batalla, sin embargo, iba a ser encarnizada y muchas veces no sólo verbal.
Aunque existieron diferencias entre los antifederalistas todos compartieron un claro temor a que el incremento del poder común a los estados, reflejado en el texto constitucional, hiciera peligrar la actividad ciudadana. Los antifederalistas tenían objetivos claros y concretos. Luchaban por la existencia de una política activa y abierta. La concepción antifederalista de la política estaba muy poco interesada en la organización institucional y, en cambio, defendía la existencia de un discurso público activo, reclamaba sobre todo libertad de expresión y de prensa y también libertad de asociación. Consideraban que era mejor la política a escala local, en donde tanto el juicio por jurados como la existencia de milicias ciudadanas, garantizaban la defensa de las virtudes cívicas.
La ampliación de los poderes conferidos a las instituciones comunes a los estados, ahora divididos en tres ramas, suponía para muchos antifederalistas que los antiguos Trece Estados se habían transformado en uno, lo que para ellos significaba el fin de la república. “Dejarnos inquirir, como al principio, si sería mejor o peor que los Trece Estados se redujeran a una sola e inmensa república”, se preguntaba el juez neoyorquino Robert Yates, siempre bajo el seudónimo de Brutus, en el primero de sus dieciséis artículos publicados en The New York Journal criticando duramente a la nueva Constitución. “Si respetamos la opinión de los hombres más grandes y sabios que han reflexionado y escrito sobre la ciencia política, una república libre nunca podrá sobrevivir en una nación tan inmensamente extensa”, concluía. Por supuesto eran, de nuevo, las afirmaciones de Montesquieu las que citaba Brutus. “La historia no nos enseña ni un solo ejemplo de una república tan inmensa como Estados Unidos. Las repúblicas griegas eran de pequeña extensión y también lo fue la república romana. Las dos extendieron sus conquistas sobre grandes territorios y como consecuencia sus gobiernos pasaron de ser gobiernos libres a convertirse en los más tiránicos de la historia de la humanidad”, concluía su artículo el juez Robert Yates. De forma muy parecida se expresaron también el gobernador de Nueva York, George Clinton, que creemos se escondía bajo el seudónimo de Cato y Richard Henry Lee junto a Melancton Smith, que firmaban bajo el seudónimo de The Federal Farmer. “Fue la gran extensión de la república romana lo que posibilitó la existencia de un Sila, de un Marco, un Calígula y un Nerón”, afirmaba The Farmer. Por lo tanto para los antifederalistas lo que acontecía en 1787 en Estados Unidos se asemejaba a lo que había ocurrido al final de la república romana. Desaparecerían así los valores republicanos y se impondría la corrupción y las facciones.
Desde el inicio de la aparición en la prensa neoyorquina de los artículos antifederalistas se inició la movilización de los defensores de la Constitución. Alexander Hamilton, uno de los constituyentes, se convirtió también en uno de los líderes a favor de la ratificación en el Estado de Nueva York. Puso todo su empeño en conseguir que su estado apoyase el nuevo texto constitucional. Buscó el apoyo de expertos políticos encontrándolo en James Madison y en John Jay. Entre los tres escribieron un total de 85 artículos, publicados en diferentes periódicos de Nueva York, siempre bajo el seudónimo común de Publius. Alexander Hamilton fue el más trabajador. Escribió 51 artículos. James Madison redactó 29 y John Jay, el mayor y el que entonces tenía más prestigio, sólo escribió cinco. James Madison y Alexander Hamilton fueron coautores de los tres artículos restantes.
El primer interés de los autores de The Federalist fue el de desmantelar la dura crítica antifederalista de que las lecciones de la historia siempre habían enseñado que las repúblicas extensas se transformaban en regímenes tiránicos. Desde luego para lograrlo no podían acudir al barón de Montesquieu. Primero fue Madison quien, a lo largo de sus artículos, fue definiendo lo que era el federalismo. A diferencia de lo que había ocurrido en la Confederación, en la nueva Federación los estados retenían una “soberanía residual” en aquellos asuntos que no requerían una preocupación nacional. Además los federalistas insistieron en ejemplos históricos, sobre todo de la antigua Grecia, en donde las confederaciones siempre fueron destruidas. Mejor pues un sistema Federal que lograría crear un estado fuerte y poderoso. Madison, en el número 9 de The Federalist, recordaba, además, que el tamaño de cualquiera de los Trece Estados de la Unión ya era muy superior de por sí al tamaño de las repúblicas clásicas y renacentistas. “Cuando Montesquieu recomienda una reducida extensión para las repúblicas, los supuestos que tenía en mente eran de dimensiones muy inferiores a los límites de cualquiera de estos estados. Ni Virginia, Massachusetts, Pensilvania, Nueva York, Carolina del Norte o Georgia pueden compararse en modo alguno con los modelos en los que basó su razonamiento y a los que aplica su descripción”, afirmaba Publius.
Pero la argumentación más elaborada y más importante para resignificar Federación la incluyó Madison en el número 10 de The Federalist. Si Montesquieu había influido en los antifederalistas, es la obra de David Hume la que mejor se aprecia en todos los escritos de James Madison. Buscando, de nuevo, la difícil solución al conflicto entre libertad y poder, James Madison articuló la defensa de la necesidad, no sólo de crear la Federación de Estados Unidos sino de seguir vinculando territorios a la misma, como única forma de conservar la virtud cívica. Siguiendo estrechamente la tesis de David Hume, Madison consideró que uno de los mayores peligros de las repúblicas pequeñas es, como ya habían señalado muchos de sus compañeros revolucionarios, el surgimiento de las facciones. “Por una facción entiendo un número de ciudadanos (…) que están unidos y actúan movidos por una pasión común o, lo que es lo mismo, por un interés adverso a los derechos de otros ciudadanos o a los intereses comunes y permanentes de la comunidad”, escribía James Madison.
Afirmando, como creían la mayoría de los Padres Fundadores, que las pasiones son inherentes a la naturaleza humana la única forma de contenerlas era ideando un sistema que controlase sus efectos. Si las facciones eran minoritarias, podrían contenerse por el ejercicio del derecho al sufragio, dentro de un sistema democrático, pero si las facciones, como a veces ocurría, eran mayoritarias, se debía articular un sistema para evitar su triunfo y por lo tanto la aniquilación del bien común.
A diferencia de la pura democracia –que Madison definía como aquella sociedad integrada por un pequeño número de ciudadanos que participaban directamente, a través de asambleas, en la administración de la res publica– la república era aquella “en la cual el esquema de la representación tiene lugar”. El hecho de que en la república se delegue el poder en “un cuerpo elegido de ciudadanos cuya sabiduría permite discernir mejor el verdadero interés de la nación”, era una de las razones que hacia deseable “engrandecer el territorio”. Cuanto mayor fuese la república, afirmaba James Madison, cada representante sería elegido por un mayor número de ciudadanos por lo que “sería más difícil que los candidatos deshonestos practicaran con éxito “las artes viciadas” de la política”. Además, aumentar la extensión del territorio de Estados Unidos posibilitaría la concurrencia de “una mayor variedad de partidos y de intereses”, siendo menos probable el triunfo de las facciones o grupos movidos por una pasión común. Para Madison, la diversidad, y posteriormente la fragmentación del poder propuesta por el sistema federal entre las instituciones federales y las de los diferentes estados, impedirían el triunfo de las temidas facciones que tanto harían peligrar la estabilidad de la nación. “En el gran tamaño y en la correcta estructura de la Unión (…) encontramos un remedio republicano para las enfermedades con más incidencia en los gobiernos republicanos”, concluía James Madison.
El debate fue encarnecido. No sólo fue un teórico. Muchas veces la violencia inundó las calles. Y los federalistas debieron prometer pequeños cambios. Así a exigencia de Massachusetts y Maryland se comprometieron con incluir una Declaración de Derechos como primeras enmiendas de la Constitución.
Al producirse la ratificación de la Constitución federal, en 1789, las posiciones federalistas que vinculaban el crecimiento territorial con la virtud cívica y, por lo tanto, con la estabilidad política eran ya una realidad. Estaba claro que para Estados Unidos, que buscaba como joven nación republicana gloria y poder, su frontera debía y podía ser una frontera movible y expansiva.