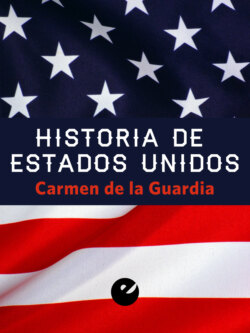Читать книгу Historia de Estados Unidos - Carmen de la Guardia - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa cultura revolucionaria
Las razones para comprender la revolución americana son complejas. Por un lado, el siglo XVIII en América fue el siglo del triunfo del pensamiento racional, del amor al saber, de la Ilustración y también de la defensa de valores éticos y emocionales procedentes de una cultura republicana. El republicanismo era común a la cultura política británica y también estaba presente en la revolución francesa, española, y en las guerras de independencia latinoamericanas. Tanto el racionalismo como el republicanismo americano, basado en la sobriedad y el patriotismo se oponían al reforzamiento del sistema imperial emprendido por la metrópoli.
Además, el triunfo británico en la Guerra de los Siete Años, creó también desequilibrios. El coste del Imperio británico había ascendido mucho al incorporar Canadá y Florida, y la deuda de la Corona era inmensa.
Ilustración y republicanismo
De la misma forma que en Europa, el siglo XVIII americano fue un siglo de debates políticos y culturales, de revisión, y de cambios. Los americanos, a pesar de los prejuicios europeos, tenían una cultura similar a la del viejo continente. Las lecturas, los programas universitarios, los intereses eran los mismos para los grupos dirigentes de las dos orillas del océano Atlántico. Es más, en América del Norte se tenía la percepción, desde la fundación de las primeras plantaciones europeas, de ser un continente virgen, un continente sin historia, un lugar apto para la realización de utopías religiosas y políticas que permitieran alumbrar sociedades más justas y sobrias que las desiguales y suntuosas organizaciones sociales generadas por las monarquías europeas.
Sin embargo, desde Europa se percibía a América de forma peyorativa. En las publicaciones periódicas y en los libros de los ilustrados europeos, América aparecía descrita como un mundo joven e inexperto incapaz, todavía, de producir una cultura parecida a la de la Vieja Europa. Y así se percibía América tras la lectura de los escritos del abate Raynal, de William Robertson, de Cornelius de Paw, y hasta del conde de Buffon. “La naturaleza permanece oculta bajo sus antiguas vestiduras y nunca se exhibe con atuendos alegres. Al no ser acariciada ni cultivada por el hombre” –afirmaba el conde de Buffon– “nunca abre sus benéficas entrañas. En tal situación de abandono, todas las cosas languidecen, se corrompen y no llegan a nacer”. Estas afirmaciones ofendían a los ilustrados americanos. Fue Thomas Jefferson el abanderado de la Ilustración norteamericana. No sólo escribió como respuesta a las obras del conde de Buffon y del resto de la ilustración europea sus Notas sobre el estado de Virginia, sino que contrató a un experto militar, el general Sullivan, para liderar una expedición cuya finalidad era la de capturar el mejor ejemplar de alce macho de América. Y efectivamente después de un sinfín de percances nuestro general encontró un buen ejemplar y lo envió con celeridad a Europa. Buffon quedó sorprendido con su regalo pero recibió muchos más. Magníficos castores, faisanes, un águila americana y hasta una piel de pantera le fueron amablemente obsequiados por Jefferson. No sabemos si por terminar con este desfile de ejemplares del reino animal o por verdadera convicción, lo cierto es que Buffon afirmó públicamente que la naturaleza americana era, por lo menos, tan apta para el progreso humano como la europea.
Esta falta de percepción, no sólo británica sino de toda Europa, de las similitudes entre el mundo americano y el europeo estuvo detrás de los desencuentros entre Inglaterra y su mundo colonial en el siglo XVIII.
También esa desigual percepción de los dos mundos ha contribuido a uno de los debates más prolíficos de la historiografía de los países de habla inglesa: el de las influencias teóricas que posibilitaron la revolución americana. Para muchos historiadores y politólogos, la tradición política americana era exclusivamente liberal y además excepcional. Para otros, la cultura revolucionaria había bebido de las mismas fuentes que la cultura política inglesa. Era la misma y por lo tanto tenía influencias de un republicanismo que, presente en Grecia y Roma, había sido enriquecido en las repúblicas italianas renacentistas, también lo habían enarbolado los revolucionarios republicanos ingleses, y lo reelaboraron autores ilustrados, sobre todo, de procedencia escocesa. En la actualidad, la mayoría de los historiadores coinciden al afirmar que la cultura política que posibilitó la revolución estadounidense era una cultura original, rica, y ecléctica.
Las influencias que recibieron los revolucionarios norteamericanos fueron muy diversas y similares a las de la mayor parte de la Ilustración europea. El republicanismo norteamericano bebió de múltiples fuentes. Por un lado, los revolucionarios citaban profusamente a autores del mundo clásico. Filósofos e historiadores griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Herodoto, Tucídides eran nombrados en panfletos, cartas y otros escritos. También los norteamericanos estaban muy familiarizados con autores latinos. La pasión de los revolucionarios por la historia de Roma desde el periodo de las guerras civiles, en el siglo I a.C., hasta el establecimiento, sobre las ruinas de la república, del imperio en el siglo II d.C. era una realidad. Para ellos existía una clara similitud entre su propia historia y la de la “decadencia de Roma”. Las comparaciones entre la corrupción del Imperio romano con las actitudes voluptuosas y corruptas de Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, eran constantes. Los revolucionarios reivindicaban en sus escritos los valores sencillos de las colonias frente a los lujosas y decadentes costumbres de la metrópoli. Autores como Tácito, Salustio o Cicerón, que escribieron cuando los principios de la república romana estaban seriamente amenazados, fueron los favoritos de los Fundadores.
También citaron a menudo a John Locke y a los autores pertenecientes a la Ilustración escocesa y a la francesa. De ellos las obras que más les interesaron fueron las obras históricas por su ejemplaridad. Los textos de William Robertson, tanto su Charles V, como The History of America; las obras históricas de David Hume, sobre todo, su History of England from the Invasion of Julius Caesar to The Revolution in 1688; y la de Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire fueron muy leídas. Su influencia se aprecia en la correspondencia y en los escritos de todos los revolucionarios norteamericanos.
Ese bagaje cultural llevó a que los americanos ilustrados considerasen, a lo largo de todo el siglo XVIII, que existía un conflicto común a todas las organizaciones políticas y sociales: el del enfrentamiento entre la libertad y el poder. Había que buscar un equilibrio. Sólo a través de la virtud cívica se gozaría de la necesaria libertad sin caer en el desorden. En Europa, según los revolucionarios, se optó por la corrupción. Eran Estados que para garantizar el orden habían violentado la necesaria libertad y se abusaba con desmesura del poder. Las monarquías eran desmedidas y desequilibradas. Sólo querían el bien para un pequeño grupo de súbditos que vivía en el lujo y el exceso. Para los norteamericanos que protagonizaron la revolución había que ser virtuoso, que sacrificar el interés individual en aras del bien común. Y el ejercicio de la virtud se alcanzaba ejerciendo una serie de atributos: moderación, prudencia, sobriedad, independencia y autocontrol. Frente a estas virtudes se alzaban la avaricia, el lujo, la corrupción y la desmesura propias, según los revolucionarios, de las decadentes cortes europeas. “Sería fútil intentar describirte este país sobre todo París y Versalles. Los edificios públicos, los jardines, la pintura, la escultura, la música etc., de estas ciudades han llenado muchos volúmenes”, escribía un republicano John Adams a su mujer, Abigail, desde Francia en 1778, “La riqueza, la magnificiencia y el esplendor están por encima de cualquier descripción… ¿Pero qué supone para mi todo esto?, en realidad me proporcionan muy poco placer porque sólo puedo considerarlas como menudencias logradas a través del tiempo y del lujo comparadas con las grandes y difíciles cualidades del corazón humano. No puedo dejar de sospechar que a mayor elegancia menos virtud en cualquier país y época”, concluía afirmándose el futuro segundo presidente de Estados Unidos, John Adams.
Pero si todos, en la época revolucionaria, debían ser austeros y virtuosos, los lugares en donde ejercer la virtud no eran los mismos para los varones que para las mujeres, aunque eran complementarios. Las actividades públicas eran monopolio de los varones. Las mujeres debían sacrificarse y buscar el bien común en sus hogares. “No debo escribirte una palabra de política, porque eres una mujer”, le recordaba John Adams, a su mujer Abigail, desde París en 1779. Las mujeres de las élites revolucionarias aceptaban su cometido. La virtud republicana consistía para ellas en ser buenas madres y esposas. En sacrificar el interés individual para conseguir la tranquilidad de hijos y compañeros y así facilitarles el ejercicio de la virtud cívica. Ellas, las mujeres republicanas, educaban a los futuros patriotas y recordaban el comportamiento virtuoso a sus compañeros. “¡Aclamadlas a todas!, Sexo superior, espejos de la virtud”, proclamaba un poema patriótico reproducido en diferentes periódicos estadounidenses durante los años 1780 y 1781 refiriéndose a las mujeres. Para los revolucionarios norteamericanos sólo la tranquilidad y el equilibrio de un hogar virtuoso permitía la actitud republicana, alejada del interés individual y buscando siempre el bien común, de los líderes revolucionarios. “La virtud pública no puede existir en una nación sin virtud privada”, escribía John Adams parafraseando a Montesquieu.
El refuerzo de la política imperial
Esta generación de ilustrados americanos tampoco podía entender las nuevas actitudes políticas del utilitarismo británico. Efectivamente, los administradores del imperio, tras el ascenso al trono del rey Jorge III en 1760, creían imprescindible un reforzamiento del sistema imperial para hacer frente al incremento del coste producido, como ya señalamos en el capítulo primero, por la Guerra de los Siete años y por los cambios territoriales generados tras los acuerdos de paz.
Sin embargo, los habitantes de las Trece Colonias se consideraban a sí mismos súbditos de su majestad y creían que compartían instituciones y tradiciones jurídicas con su metrópoli. Así, de la misma manera que ningún súbdito de su majestad procedente de las islas Británicas aceptaría gravámenes que no hubieran sido aprobados por el Parlamento donde, de alguna manera, se sentían representados; tampoco los colonos americanos permitirían que se tomasen medidas radicales sin consultar a sus siempre activas e históricas asambleas coloniales.
Cuando el primer ministro británico, lord Grenville, presentó al Parlamento un conjunto de medidas centradas en América, sólo pretendía que el sistema imperial fuera más eficaz y menos costoso para Inglaterra. La primera de las medidas quería organizar la administración de los nuevos territorios adquiridos de Francia y España, pero también afectó a territorios que las Trece Colonias inglesas consideraban como propios. Así la real pragmática del 7 de octubre de 1763 establecía que las nuevas colonias de Canadá y de Florida Oriental, adquiridas por el Imperio británico, tras la debacle de las potencias borbónicas en 1763, serían gobernadas por gobiernos representativos similares a los existentes en las Trece Colonias. Pero, además, afirmaba que los territorios situados al oeste de los Apalaches serían administrados por dos agentes para los asuntos indios nombrados por la Corona. Estos territorios habían formado parte de los límites imprecisos de las potencias borbónicas y también aparecían en las desdibujadas cartas otorgadas por Gran Bretaña a las Trece Colonias inglesas en América del Norte. Estaban habitados por indios, en su mayoría hostiles a la presencia europea, y constituían un objetivo claro del movimiento expansivo de las Trece Colonias. George Grenville quería, con esta medida, reducir los enfrentamientos entre colonos e indígenas y abaratar así los costes imperiales, pero las colonias se sintieron molestas al ver limitadas sus posibilidades de expansión y de autogobierno en territorios que, de alguna manera, consideraban como propios.
La segunda de las medidas del programa trazado por George Grenville fue una ley fiscal. La ley tenía como primer objetivo elevar los ingresos procedentes de las colonias para así poder afrontar el incremento de los gastos imperiales. Gravaba una serie de productos importados por las colonias americanas. También, pretendiendo perfeccionar, según criterios mercantilistas, la relación metrópoli-colonia, imponía tasas a melazas importadas por las Trece Colonias. Esta medida no era nueva. En 1733 se había establecido un impuesto sobre la melaza pero no se aplicaba. Los norteamericanos estaban acostumbrados a violar el pacto colonial a través del comercio ilegal con las islas del Caribe. Pero Grenville quería cobrar los nuevos gravámenes. Para ello la Ley del Azúcar establecía una reforma drástica del servicio de aduanas en las colonias. Elaborando un registro estricto de las salidas y las entradas de los buques en todos los puertos coloniales, incrementando el número de oficiales de aduanas y, sobre todo, endureciendo el procedimiento y las penas de los juicios contra el comercio ilegal, George Grenville pretendía terminar con el contrabando como medida eficaz para racionalizar el sistema colonial. Pero, de nuevo, lo intereses británicos chocaban con las necesidades de las colonias. Las ciudades costeras, encabezadas por Boston, iniciaron una serie de protestas contra la nueva actitud de Jorge III y sus ministros. Sin embargo, Gran Bretaña no estaba dispuesta a ceder. Otra ley, la Ley del Timbre que gravaba todas las transacciones oficiales, era una muestra de la nueva actitud imperial. De nuevo el utilitarismo europeo olvidaba que los norteamericanos eran también ilustrados y buscaban, de acuerdo con el utilitarismo político en boga, su propio interés. Ni Thomas Jefferson, ni Benjamin Franklin, ni otros ilustrados americanos podían aceptar medidas económicas que no beneficiasen a las Trece Colonias y tampoco estaban dispuestos a admitir cambios en los procedimientos históricos.
Los nuevos gravámenes utilizaban un procedimiento de implantación absolutamente novedoso para las Trece colonias. No habían sido establecidos directamente por el monarca y tampoco habían sido discutidos y aprobados en las asambleas coloniales. “Por la propia constitución de las colonias los asuntos en materia de ayuda se trataban con el rey”, escribía Benjamin Franklin desde París en 1778, “el Parlamento no tenía ningún derecho a imponerlos…”, y continuaba Franklin, “que los antiguos establecieron un método regular para obtener ayudas de las colonias y siempre fue éste: la situación la discutía el rey con su Consejo Privado… después pedía a su secretario de Estado que escribiera a los gobernadores quienes las depositaban en sus asambleas coloniales… Pero Grenville ha optado por utilizar la imposición en lugar de la persuasión”.
La Ley del Timbre no fue del agrado las colonias. Ocasionó protestas formales de las asambleas coloniales de Virginia, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. También provocó la convocatoria de un Congreso extraordinario en Nueva York, en octubre de 1765, –el Congreso de la Ley del Timbre– en el cual treinta y siete delegados, de nueve, de las Trece Colonias, ratificaron una serie de documentos negando al Parlamento británico su capacidad para imponer impuestos a las colonias. Además el Congreso de la Ley del Timbre planteó la organización de boicots a los productos ingleses.
Pero más importantes que las protestas formales y que la negativa a consumir productos ingleses fue el estallido de actos violentos. El 14 de agosto de 1765 una multitud asaltó el despacho y la casa del recaudador del impuesto del Timbre en Massachusetts, Andrew Oliver. Poco después, los motines y los asaltos a funcionarios reales se extendían por todas las colonias. Frente a estas movilizaciones, el Parlamento británico suspendió la Ley del Timbre en marzo de 1766 pero, a su vez, aprobó una disposición afirmando su derecho a imponer tributos a las colonias.
La crisis de la Ley del Timbre significó un punto de inflexión en la relación de las colonias con su metrópoli. La convocatoria de asambleas y mítines, los debates y las algaradas contribuyeron a crear un sentido de unidad entre los colonos norteamericanos. Además, comenzaron a publicarse multitud de reflexiones políticas y constitucionales que también ocasionaron una profundización de la conciencia política de los habitantes de las colonias. Los panfletos, pasquines, almanaques y periódicos se multiplicaron. Y estos textos estaban repletos de términos claramente republicanos como el de corrupción monárquica frente a la sencillez virtuosa del mundo colonial.
Sin embargo, la nueva actitud imperial no se detuvo. La Corona británica mantenía sus necesidades económicas y la certeza de que eran las colonias las que debían afrontar los nuevos gastos imperiales. En 1767, un nuevo Gobierno, liderado por Charles Townshend, defendió en el Parlamento gravámenes que afectaban al té, a la pintura, al papel, y al cristal. Otra vez, las colonias se opusieron tanto a los impuestos como al procedimiento utilizado por la metrópoli. No era el Parlamento británico, según los norteamericanos, el que tenía la capacidad para decidir la imposición de nuevos tributos a las colonias. Los revolucionarios encontraron intolerable que no se consultara a las asambleas coloniales antes de su promulgación y decidieron boicotear los nuevos impuestos. “No he comprado ni bebido té desde las pasadas Navidades, no he adquirido ningún vestido, he aprendido a hacer punto y hago los calcetines de lana americana…”, escribía una ilusionada joven patriota de Filadelfia a su familia. “Las ligas del té” y otras organizaciones lideradas por “los hijos e hijas de la libertad” lograron arrojar del consumo americano no sólo la “pestilente hierba inglesa” sino, también, el lino, la seda, el azúcar, el vino, el papel y el cristal. Si hacemos caso a las estadísticas, en el año 1768 las importaciones inglesas se redujeron, en los puertos de las colonias de Nueva Inglaterra, en dos tercios.
Además del boicot a los productos ingleses proliferaron, otra vez, panfletos y escritos que reflexionaban sobre la nueva política imperial. La mayoría de los articulistas insistían en la defensa de las libertades americanas frente a los envites corruptos británicos. Se repetía así “el modelo de resistencia” que se había originado tras las Leyes de Grenville. Esta nueva oleada de protestas involucró a más norteamericanos. Grupos espontáneos y comités organizados surgían por todas partes intimidando a los representantes de los intereses de la metrópoli.
De todas las colonias, la más radical, en su enfrentamiento con la metrópoli, fue Massachusetts. La situación era tan tensa que cada movimiento de Gran Bretaña ocasionaba una cadena de algaradas y revueltas que iba incrementando en importancia conforme pasaban los años. Como afirma el historiador Gordon S. Wood, en Massachusetts y por lo menos desde el año 1768, uno de los líderes revolucionarios, Samuel Adams, proponía como única solución para las colonias inglesas la independencia. Los sucesos que le llevaron a esa conclusión fueron graves. En febrero, la Asamblea de la colonia de Massachusetts aprobó una circular dirigida a los miembros de las otras asambleas coloniales y redactada por el mismo Adams, denunciando las Leyes de Townshend como inconstitucionales y también urgiendo a las demás colonias para encontrar una manera de “armonizar unas con otras”. El gobernador de la colonia, Francis Bernard, no sólo condenó el documento sino que disolvió la legislatura de Massachusetts. También el recién nombrado secretario de Estado para las Colonias, lord Hillsborough amenazó con clausurar las otras asambleas coloniales si apoyaban la circular. Antes de que la amenaza llegara desde Londres, las asambleas de New Hampshire, Nueva Jersey, y Connecticut habían apoyado a Massachusetts. Virginia fue más lejos al aprobar otra “circular” deseando una “unión fraternal” entre las Trece Colonias y proponiendo una acción común en contra de las medidas inglesas “que pretenden esclavizarnos”. Motines y revueltas estallaron por todas las colonias defendiendo la actuación de las asambleas coloniales. En Boston los rebeldes pidieron a los colonos que se armaran y convocaron una convención de delegados de los diferentes pueblos de la colonia. El ejército británico, preocupado por la situación, pidió un refuerzo de las tropas coloniales. Efectivamente, para lord Hillsborough la situación de Boston era anárquica. Desde octubre de 1768 comenzaron a llegar los integrantes de dos regimientos desde Irlanda. En 1769 había en el pequeño puerto de Boston 4.000 soldados británicos. Los bostonianos eran sólo 15.000. Los enfrentamientos entre las tropas y los habitantes de la ciudad fueron habituales. En marzo de 1770 un grupo de soldados ingleses disparó contra una manifestación de colonos que les insultaba en la Aduana del puerto. Cinco colonos murieron y seis resultaron gravemente heridos. Este hecho se conoció como la Masacre de Boston y fue, quizás, el suceso más importante para la futura retórica revolucionaria.
El deterioro de las relaciones entre Gran Bretaña y sus colonias era una realidad en 1770. Los artículos en los periódicos, las movilizaciones callejeras, las escaramuzas cerca de las aduanas entre soldados y comerciantes estaban a la orden del día y dificultaban la aplicación de las Leyes de Townshend en Norteamérica. En 1770 sólo se habían recaudado 21.000 libras por la aplicación de los nuevos tributos, mientras que las pérdidas ocasionadas por los boicots a los productos ingleses supusieron más de 70.000 libras. No es de extrañar, por lo tanto, que el secretario de Estado para asuntos coloniales británico afirmara que las Leyes de Townshend eran “contrarias a los verdaderos principios del comercio”. A finales de año, el Parlamento británico tomó otra decisión grave. Suspendió los nuevos impuestos salvo los que gravaban al té, y además confirmó su derecho a cobrar tasas sin la intervención de las asambleas coloniales. En 1773, utilizando su autoridad, concedió el monopolio del comercio del té a una compañía británica: La Compañía de las Indias Orientales. De nuevo pretendía ser una medida racional. Por un lado salvaba las finanzas de la Compañía, y por otro la Corona seguía obteniendo beneficios por la venta del té en América pero podía suspender el criticado gravamen sobre su consumo. Era la Compañía la que a cambio de la concesión del monopolio sobre la citada mercancía, debía entregar una cantidad a la Corona. Para sorpresa de Jorge III, esta decisión provocó de nuevo revueltas en las Trece Colonias.
Se había producido una alianza imparable. Los comerciantes americanos, descontentos desde las primeras medidas impositivas británicas, habían sido ahora privados de comerciar con el té y se habían aliado con los Hijos e Hijas de la Libertad, radicales seguidores de Samuel Adams y que, ya en 1773, eran claramente independentistas. Comerciantes y radicales estuvieron detrás de los numerosos motines y revueltas que se sucedieron desde entonces en Norteamérica.
Primero fue en Charleston, donde los colonos se atrevieron a secuestrar y esconder un cargamento localizado en los almacenes de la Compañía de las Indias. En Nueva York y Filadelfia se obligó a los barcos que traían el té a darse la vuelta. En Boston, un grupo de unos cincuenta hombres, liderados por Samuel Adams y pésimamente disfrazados de indios mohawks, abordaron las embarcaciones de la compañía monopolística y arrojaron al mar 45 toneladas de té. Fue otro hecho también importante para la retórica revolucionaria y se conoció como la Reunión de Té de Boston. La medida fue alabada y aplaudida en todas las colonias.
El rey Jorge III y sus ministros decidieron tomar medidas drásticas frente a las algaradas americanas y promulgaron lo que los americanos conocen como las Actas Intolerables. Por ellas quedó cerrado al tráfico el puerto de Boston hasta que los bostonianos repusieran el valor de las 45 toneladas de té que habían arrojado al mar. Además, se introdujo una novedad jurídica que afectaba a los rebeldes: los delitos de los disidentes norteamericanos serían juzgados en Gran Bretaña. La metrópoli podía requisar, si lo consideraba oportuno, edificios de la ciudad para convertirlos en sede de destacamentos militares. Además, las autoridades británicas controlarían directamente las instituciones políticas de la colonia de Massachusetts. La última de las medidas fue la conocida como el Acta de Quebec por la que se extendían las fronteras de Canadá por todo el territorio al norte del Ohio y del oeste de los Alleghenies. Aunque esta medida se estaba contemplando desde tiempo atrás y tenía la doble intención de mejorar el comercio de pieles del nordeste, y, a su vez, lograr que los habitantes católicos de origen francés, que habitaban en Míchigan y en Illinois, se sintieran gobernados por autoridades más afines, en Massachusetts esta nueva medida se comprendió, como todas las demás, es decir como una acción punitiva.
Sin embargo, la dureza imperial no fue contestada con el esperado sometimiento de las colonias. De nuevo surgieron panfletos y se escribieron duros artículos en la prensa colonial mostrando una inmensa simpatía por los bostonianos. Cuando los miembros de la Asamblea de Virginia, reunidos en la Taberna de Raleigh, lanzaron un llamamiento para que se reuniera un congreso para discutir “los intereses comunes de América”, la respuesta fue entusiasta e inmediata.
En todas las colonias menos en la de Georgia, que sólo tenía 24 años y estaba todavía muy próxima a la metrópoli, las asambleas eligieron representantes que integraron el Primer Congreso Continental, celebrado en Filadelfia, a partir del 5 de septiembre de 1774. George Washington, John Adams, John Jay, Samuel Adams, Patrick Henry y John Dickinson formaron parte de los 51 delegados que integraron el Congreso. Además de discutir y promulgar una profunda reflexión sobre los derechos de las colonias y también sobre las ofensas recibidas al reforzarse y alterarse el sistema imperial, en este Primer Congreso Continental se tomaron otras dos medidas importantes para la futura independencia de las colonias. Por un lado los colonos, que todavía no eran en su mayoría independentistas, decidieron elevar una protesta formal contra las últimas medidas económicas impuestas por Gran Bretaña. Por otro, crearon una Asociación Continental para difundir y aplicar, entre los colonos, las resoluciones del Congreso. La primera medida fue organizar un boicot a Gran Bretaña. Las Trece Colonias ni importarían, ni exportarían, ni consumirían productos procedentes del Imperio británico. Fue una decisión muy difícil para todos. Las conclusiones a la que llegaba el Congreso debían aplicarse a través de comités en cada una de las colonias que, en numerosas ocasiones, actuaron con dureza: publicaban los nombres de los comerciantes que violaban el boicot, acusaban de “leales” a los tibios y confiscaban todo el contrabando. Frente al boicot, el Parlamento británico respondió declarando a las colonias inglesas en “estado de rebelión”.
Estalla el conflicto
En Massachusetts, la colonia con más presencia de tropas y funcionarios británicos y más castigada por la metrópoli, los miembros del comité fueron radicales e independentistas. Organizaron revueltas y ataques contra los intereses de Gran Bretaña. Algunos de ellos tuvieron que huir de Boston, temiendo represalias inglesas, y se refugiaron en pequeñas localidades. En Lexington, donde estaban refugiados John Hancock y Samuel Adams, dos de los insurgentes más buscados, se produjo, el 18 de abril de 1775, el primer enfrentamiento violento entre colonos y el ejército británico. Desde Lexington, las tropas se dirigieron a Concord. Allí se enfrentaron duramente con las milicias coloniales. La guerra entre Gran Bretaña y sus colonias había empezado.
El estallido de la violencia hizo necesaria la reunión de un nuevo congreso. El diez de mayo de 1775 se reunió en Filadelfia el Segundo Congreso Continental, al que se incorporaron, entre otros, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson.
La situación era mucho más tensa entre las Trece Colonias y la metrópoli. Tuvieron que decidir numerosos asuntos. En primer lugar, enviaron una misión de paz a Londres. A fin de cuentas los colonos no contaban con un ejército regular y estaban temerosos de enfrentarse al glorioso ejército de Su Majestad Británica. La Petición del Ramo del Olivo fue el último intento norteamericano de lograr una salida negociada al conflicto. Los colonos ofrecían la posibilidad “de una reconciliación feliz y permanente”. Pero cualquier esperanza de reconciliación se rompió al negarse el rey Jorge III a recibir la petición y al recordar, el 23 de agosto de 1775, por el contrario, que las colonias estaban en estado de rebeldía. La actitud del monarca británico encendió la ira de los ahora independentistas.
Thomas Paine (1737-1809), antiguo corsetero inglés, maestro y funcionario real, que había llegado a Estados Unidos a finales de 1774, publicó en 1776 su panfleto el Sentido Común. Era un escrito ardoroso que criticaba la irracionalidad del sistema colonial y que llamaba a la independencia de las colonias. “Yo desafío al más firme defensor de la reconciliación” –afirmaba Paine– “para que me muestre una sola ventaja que este continente pueda cosechar por estar conectado con Gran Bretaña”. El texto tuvo una inmensa acogida entre los colonos americanos logrando, en 1776, 25 reimpresiones. Y Paine no estaba solo. La mayoría de los líderes de la “rebeldía” creía que el momento de la independencia había llegado. “Están avanzando despacio pero seguros”, escribía John Adams a uno de los líderes revolucionarios de Massachusetts, James Warren, el 22 de abril de 1776, “hacia esa gran revolución que tú y yo hemos esperado tanto tiempo”, concluía.
Imposibilitada la negociación y con los ánimos exaltados la guerra se iba tornando revolucionaria. El Congreso Continental decidió elegir al virginiano, veterano en las milicias coloniales, George Washington, como comandante en jefe del nuevo ejército colonial.
Pero el Congreso Continental no sólo debía dirigir la guerra. Se había cortado todo vínculo pacífico con la metrópoli. La organización institucional colonial no servía y había, por lo tanto, que discutir y modelar una organización institucional nueva.
“Puesto que su Majestad Británica, unida a los lores y los comunes de Gran Bretaña, ha arrojado de su protección, por un Acta del Parlamento, a los habitantes de estas Colonias Unidas”, afirmaba una disposición del Congreso Continental el 10 de mayo de 1776, “y puesto que no ha habido respuesta a las peticiones de las colonias de lograr una reconciliación (…) recomendamos a las asambleas y gobiernos de las colonias que se adopten nuevos gobiernos que logren, en opinión de los representantes, conseguir la felicidad y seguridad de sus gobernados en particular y de América en general”. Y así fue. En todas las colonias se crearon gobiernos revolucionarios denominados muchas veces congresos provinciales. En la primavera del año 1776, el Congreso de Carolina del Sur había aprobado una Constitución que rechazaba todo lazo de unión con Gran Bretaña. Otras colonias habían tomado resoluciones semejantes. Carolina del Norte y Rhode Island habían ordenado a sus representantes en el Congreso Continental que apoyaran la independencia. Poco después, el Congreso provincial de Massachusetts exigía al Congreso Continental una declaración formal de independencia.
Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston y el joven Thomas Jefferson fueron elegidos por el Congreso Continental como miembros del comité que debía preparar la Declaración. De todos ellos fue Thomas Jefferson el que preparó un borrador. Sabemos que lo escribió de pie, en un atril de un joven albañil llamado Graff y que tardó un par de semanas en redactarlo. Todos consideraron que el texto de Jefferson era preciso y claro pero aún así, buscando un mayor consenso entre las colonias, se alteró más de una cuarta parte. El fragmento suprimido más llamativo fue el que acusaba “al tirano”, al rey Jorge III, de ser responsable del comercio de esclavos. El texto de Jefferson tenía muchas influencias pero las más explícitas fueron las de John Locke y las de su amigo George Mason. Locke había afirmado que el propósito de todo gobierno es el de garantizar la vida, la libertad y la felicidad de los gobernados. Mason en la Declaración de Derechos de Virginia (1775) había escrito que “todos los hombres son por naturaleza iguales, libres e independientes y tienen ciertos derechos inalienables (…) sobre todo el disfrute de la vida y la felicidad con el objetivo de alcanzar y obtener felicidad y seguridad”. La Declaración de Independencia de Estados Unidos contenía las causas que habían llevado a las antiguas colonias a su proceso de independencia y también reflejaba los ideales de la Ilustración. En uno de los párrafos más precisos y claros de la historia de las ideas, Thomas Jefferson afirmaba “que todos los hombres son creados en igualdad y dotados por el creador de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la vida, la libertad y el derecho a la felicidad. Que para asegurar esos derechos, los hombres crean gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que cualquier forma de gobierno se torna destructora de estas finalidades es derecho del pueblo alterarla o abolirla”. Jefferson recalcaba en la Declaración que había sido el rey de Gran Bretaña quién había violado el pacto con sus gobernados al intentar “el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos Estados”. Por lo tanto, Jorge III era “indigno de ser gobernante de un pueblo libre”. Las antiguas colonias se proclamaban, además, “Estados libres e independientes; que se consideran libres de toda unión con Gran Bretaña”.
El texto de Thomas Jefferson fue debatido durante cuatro días en el Congreso Continental y promulgado el 4 de julio de 1776. Había nacido la primera nación soberana en América.
De colonias a repúblicas confederadas
Pero una vez proclamada la independencia, los ahora Estados tenían muchas obligaciones que cumplir. Por un lado debían, una vez destruido el sistema imperial, elaborar un nuevo marco político que ordenase las relaciones políticas, sociales y económicas de la nueva nación. Y además debían ganar la guerra de Independencia al ejército de su majestad británica.
Los debates para elaborar nuevos textos políticos que sustituyeran a las viejas cartas coloniales y que organizasen las nuevas comunidades, fueron de un enorme interés. Las fuentes en donde los Padres Fundadores habían bebido aparecían con claridad. Pero no todas las lecturas tuvieron la misma utilidad. Ni tampoco se utilizaron de forma simultánea. La experiencia y las necesidades concretas invitaban a la selección de uno u otro texto. Como se aprecia en la Declaración de la Independencia los antiguos colonos ya no evocaban la Constitución inglesa, ni las Cartas coloniales, ni a la “tradición inmemorial” de las colonias inglesas, para justificar sus derechos. No podían y no querían hacerlo porque habían roto todo nexo con Gran Bretaña. De todos los politólogos que habían escrito sobre los derechos era John Locke el que interesaba más a las colonias recién independizadas. Si la independencia se justificaba, como había escrito Jefferson, por “las Leyes de la Naturaleza y por el Dios de la Naturaleza”, los derechos de los americanos emanaban desde luego de las mismas fuentes. La experiencia de la ruptura ocasionó, pues, que de todas las reflexiones fuera la de los derechos naturales descrita en Two Treatises of Government la que más influyera. Es verdad que muchos americanos no habían leído los textos de Locke. No era una lectura fácil y mucho menos popular. Pero sí habían oído o leído algunas de las interpretaciones que había hecho de su obra uno de los autores más populares del siglo XVIII en el mundo de habla inglesa. El Robinson Crusoe de Daniel Defoe se había publicado y reeditado muchas veces en Estados Unidos durante el periodo revolucionario.
También la independencia impulsó la aceptación de los principios del republicanismo. Los americanos más cultos leyeron, como ya hemos señalado, a los autores republicanos de la Antigüedad, del Renacimiento o de la oposición británica, directamente, pero otros, como había ocurrido con la obra de Locke, captaron el republicanismo de forma indirecta. Era imposible en la América revolucionaria abstenerse de sus principios. Las obras de teatro, los pasquines, los artículos de prensa, los seudónimos utilizados por los articulistas políticos, las canciones populares, tenían una fuerte carga republicana. Representaciones del Catón de Addison, del Julio César de Shakespeare, de Alejandro el Grande de Nathaniel Lee se estrenaban en los teatros de casi todos los estados. El propio George Washington organizó una representación de Catón para levantar la moral de sus tropas. También los impresores americanos reimprimían artículos, canciones y poemas procedentes de publicaciones periódicas inglesas como The Guardian, The Craftsman, The Spectator y otras con fuertes influencias republicanas.
Esta cultura política diversa, polémica, ecléctica y rica se plasmó en los nuevos textos políticos que organizaban a la nueva nación. Pero la riqueza de las fuentes y las necesidades, que la propia experiencia revolucionaria iba señalando, hicieron que en determinados periodos se eligieran unos autores y en otros se optara por otros. O que las mismas obras políticas tuvieran diferentes lecturas. Pero, en cualquier caso, el peso de la cultura y de la práctica políticas fue esencial en la formulación de un nuevo orden que anticipaba la modernidad política. Por primera vez el hombre se consideró capaz de que la teoría descendiese y articulase la nueva organización institucional. Pero esa percepción de novedad absoluta que tenían los revolucionarios también era equívoca. La revolución no sólo se fundamentaba en determinados textos sino que también partía de la propia experiencia de las colonias en su relación con la vieja metrópoli. El nuevo orden tenía mucho del tradicional.
Todos los ahora estados, salvo Rhode Island y Connecticut, que continuaron con sus liberales cartas coloniales, decidieron redactar y promulgar constituciones escritas. Las constituciones de los Estados fueron elaboradas por asambleas constituyentes o por los congresos provinciales que habían sustituido a las autoridades británicas.
Escribir la Constitución era una gran novedad. La Constitución de Gran Bretaña estaba constituida por leyes y tradiciones no escritas, pero era comprensible que los nuevos estados quisieran redactarlas. Como había afirmado Thomas Jefferson, directamente influido por Locke, “habiendo disuelto” todo lazo de conexión con Jorge III al violentar éste los derechos inherentes a los americanos, era imprescindible “grabar” los derechos. Las constituciones escritas serían barreras reales contra las tiranías. Además era lógico que se les ocurriera. Las colonias habían tenido textos escritos, cartas reales que recogían sus privilegios y derechos.
Todas las constituciones, siguiendo el modelo de la de Virginia redactada por Thomas Jefferson, se abrían con una Declaración de Derechos; y también siguiendo, en este caso, El Espíritu de las Leyes (1748) de Montesquieu, tenían un sistema de separación de poderes y un mecanismo de equilibrios y controles entre ellos, como fórmula creada para evitar el abuso de poder o lo que es lo mismo la violación de los derechos, la tiranía. “La institución que detente el poder legislativo nunca ejercerá el poder ejecutivo y el judicial ni ninguno de ellos; la que detente el poder ejecutivo nunca ejercerá el legislativo y el judicial, ni ninguno de ellos, la que detente el judicial no ejercerá el legislativo y el ejecutivo ni ninguno de ellos”, rezaba la Constitución de Massachusetts. Así en todas las nuevas constituciones, de los ahora estados, el poder legislativo, ejecutivo y judicial recaía siempre y de forma drástica en cuerpos distintos.
Además, los revolucionarios en la mayoría de los nuevos estados debilitaron mucho el poder ejecutivo reforzando el de las legislaturas. Les preocupaba, después de la experiencia monárquica, que el poder recayera en una sola persona. El gobernador era, así, elegido por las legislaturas todos los años en todos los estados menos en tres en que le garantizaban un tiempo mayor de gobierno. Su poder era limitado. No tenía derecho de veto, a excepción de Massachusetts, y podía ser destituido por razones políticas. El poder legislativo, salvo en Pensilvania, Georgia, y más tarde, cuando se convirtió en estado de la Unión, en Vermont, recaía en dos cámaras: una cámara de representantes y un senado, reforzando así el sistema de equilibrios y controles.
Las nuevas constituciones no sólo dibujaron una nueva y revolucionaria organización institucional sino que, también ampliaron los derechos políticos de los americanos. Aún así, en muchos estados se mantuvieron requisitos de propiedad para los electores. Para ser elegido además de éstos se exigieron requisitos de orden religioso o pronunciar determinados juramentos que alejaban a los católicos y a los judíos de los puestos representativos.
Los Trece Estados fueron independientes unos de otros y sólo tenían un embrión de organización política común: el Segundo Congreso Continental. El Congreso, además, tenía escasos poderes y dificultades tanto para organizar y dirigir la guerra como para establecer alianzas diplomáticas, necesarias para ganarla. Los propios congresistas lo sabían y decidieron nombrar un comité presidido por el abogado de Filadelfia, John Dickinson, para estudiar la posibilidad de crear un marco político común. De nuevo la cultura política del XVIII americano entró en debate. “La experiencia debe de ser nuestra guía”, afirmaba Dickinson, en los debates sobre el mejor modelo político que se podía instaurar. Fervoroso del barón de Montesquieu y temeroso, como la mayoría de los revolucionarios al principio de la guerra, del abuso de poder del rey de Inglaterra, Dickinson optó por un modelo político confederal. Consideraba que era la mejor forma de garantizar los derechos enumerados en la Declaración de Independencia. Cuanto más próximo está el poder de los ciudadanos menos peligro existe de reproducir situaciones de abuso de poder como las vividas con el rey Jorge III.
Los Artículos de la Confederación reconocían que en los Estados Confederados de América, como en el resto de las confederaciones conocidas, la soberanía recaía en cada uno de los estados. Y eran ellos, los que a través de sus instituciones, satisfacían las demandas de los ciudadanos. En realidad, en el Congreso de la Confederación sólo se trataban problemas que afectaban a los estados y por ello cada uno de los Trece Estados, sin importar el número de habitantes que tuvieran, tenía la misma representación: un solo voto. Además el Congreso de la Confederación tenía escasos poderes. Dirigir la guerra, concertar tratados de paz, intercambiar delegaciones diplomáticas con otras naciones, regular los asuntos indígenas, resolver las disputas entre los distintos estados, acuñar moneda y organizar y dirigir un servicio postal confederal. No tenía capacidad ni para fijar impuestos y recaudarlos ni para regular las competencias comerciales. Los estados retenían todas las competencias que no se habían traspasado expresamente al Congreso.
El proyecto propuesto por John Dickinson fue aprobado por el Congreso Continental en 1777 pero necesitaba además para su puesta en vigor la ratificación de los estados miembros. Y allí es donde comenzaron a surgir los problemas.
Si bien todos los estados estuvieron de acuerdo en constituirse en una Confederación de estados soberanos, no ocurrió lo mismo con los límites de cada uno de los estados miembros de la Confederación que ahora debían definirse. Todos los jóvenes estados tenían muchas ambiciones territoriales. Las fronteras entre ellos y también las lindes con los imperios coloniales, español e inglés, no estaban bien definidas. Además, estando como estaban en guerra era previsible que se produjeran, de nuevo, cambios territoriales en América del Norte. Nada menos que siete de los Trece Estados reclamaban para sí territorios en el Oeste. Todos preveían, conforme avanzaba la guerra de Independencia, que Gran Bretaña abandonaría los territorios entre los Allegany y el Misisipi; así como los comprendidos entre el oeste de Florida y los Grandes Lagos. Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Virginia, las dos Carolinas y Georgia, enarbolando viejos mapas coloniales, reclamaban para sí territorios del Oeste.
Massachusetts pedía todo el territorio al oeste de Nueva York, Connecticut una zona amplia al sur de la frontera de Massachusetts, Virginia exigía casi todo el valle del río Ohio y el Noroeste. Los estados sureños, basándose en sus viejas cartas coloniales, reclamaban las tierras comprendidas entre sus fronteras del Oeste y el Misisipi. Sin embargo las reclamaciones más sorprendentes eran las de Nueva York. No estaban articuladas en torno a las viejas cartas coloniales sino a la cesión de los iroqueses de todas las tierras situadas entre el río Tennessee y los Grandes Lagos.
Tres años tardaron los trece Estados Unidos en llegar a un acuerdo sobre sus fronteras y poder ratificar los Artículos de la Confederación. Sólo en 1781, y tras duras negociaciones, pudieron alcanzarlo. Los siete estados implicados aceptaron renunciar a sus derechos sobre los territorios del Oeste y cedérselos a la Confederación. El acuerdo territorial, además, fue muy importante para el futuro de Estados Unidos. Comenzó una etapa de debates en el Congreso y también de proyectos. En esas discusiones sobre los territorios denominados “del Noroeste”, se plasmó el inmenso interés de la Confederación de Estados Unidos por expandir sus “fronteras” pero también el temor a que el crecimiento territorial, como había ocurrido durante la historia de Roma, pudiera acarrear la corrupción de los valores republicanos. Los territorios sobre los que los diferentes estados habían cedido sus derechos, serían administradas por el propio Congreso de la Confederación, hasta llegar a un acuerdo definitivo sobre su futuro.
Guerra y acuerdos de paz
Fue muy difícil para las antiguas colonias inglesas lograr militarmente su independencia. Desde el mismo momento que, en el Segundo Congreso Continental, George Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército americano sabía que la empresa era de una gran envergadura. Transformar a las milicias coloniales en un auténtico ejército, dominar la resistencia interna –muchos colonos y muy capacitados permanecieron fieles a Gran Bretaña–, y contribuir a convencer a las potencias borbónicas para que intervinieran en la guerra, eran sus retos inmediatos.
Durante toda la época colonial el ejército encargado de la defensa de las colonias inglesas era el ejército británico. Los colonos se organizaban en milicias para apoyar las actuaciones del ejército regular pero se sentían, ante todo, granjeros y artesanos. Trascurrido el tiempo necesario para resolver un conflicto concreto siempre regresaban a sus hogares. Cuando el Segundo Congreso Continental decidió transformar a las milicias, que se estaban enfrentando militarmente con el ejército británico, en un ejército regular la situación era desoladora. El Congreso no disponía de material bélico, no tenía municiones y tampoco experiencia militar como para ganar la guerra. Nada más estallar la violencia, en los alrededores de Boston, las milicias de Vermont y de Massachusetts, los Green Mountain Boys, dirigidos por Ethan Allen, lograron apoderarse de la fortaleza de Ticonderoga, en el lago Champlain, obteniendo pólvora y cañones. Fue el armamento inicial del ejército continental. Pero el desorden entre la tropa se mantenía. No sólo los integrantes de las milicias eran voluntarios, sino que las milicias tenían derecho a elegir por votación a sus jefes y oficiales. La indisciplina era habitual. Los distintos grupos de milicias no compartían ni siquiera el uniforme.
Mientras que George Washington viajaba de Filadelfia a Boston para incorporarse a su nuevo destino, el ejército británico se enfrentó a los patriotas americanos en Bunker Hill. La gran cantidad de bajas provocó una reflexión en Washington. Era prioritario reorganizar al nuevo ejército de mar y de tierra norteamericano. En octubre de 1775, el Congreso Continental organizó una armada transformando buques mercantes. Creó también un cuerpo de infantes de Marina.
Sin embargo las medidas militares del Congreso Continental no fueron suficientes para convencer a los colonos indecisos. Al igual que había ocurrido con las colonias inglesas en América del Norte que se habían dividido frente al proceso de independencia de las Trece Colonias atlánticas, muchos colonos no mostraron ninguna simpatía por la independencia.
Al estallar el conflicto armado, las tres colonias inglesas más septentrionales de América –Nueva Escocia, Terranova y Quebec– que estaban menos pobladas, eran menos dinámicas, y habían pertenecido a distintos imperios coloniales, permanecieron fieles a la Corona británica. Tampoco se unieron a la rebelión los plantadores de las Indias Occidentales muy vinculados al mercado británico. De la misma forma, más de una cuarta parte de la población de las Trece Colonias atlánticas permaneció fiel a la Corona británica. Fueron denominados realistas, tories o Amigos del Rey. La mayoría de los realistas compartían la cultura política revolucionaria y se opusieron, enarbolando el concepto de libertad británico, al reforzamiento del sistema imperial. Pero estaban convencidos de que la guerra era peligrosa para las colonias y también de que éstas prosperarían más y de forma más equilibrada dentro del imperio. Sólo se debía revisar el sistema imperial, nunca romperlo. Desde el principio, los revolucionarios exigieron fidelidad a su causa y declararon la lealtad a Jorge III como alta traición. Los castigos para los tories fueron duros y continuos, desde la pena de muerte a la confiscación de bienes y la cárcel. En todas las colonias había realistas pero, sobre todo, en las de Nueva York, Nueva Jersey y en la más joven de Georgia. Es más, Nueva York contribuyó con más hombres al ejército de Jorge III que al de Estados Unidos. En total más de 19.000 colonos de origen europeo se unieron al ejército británico durante la guerra de Independencia articulados en unas cuarenta unidades militares realistas.
Otros pobladores norteamericanos también se unieron al ejército real. Cuando se les dio la oportunidad de elegir, los esclavos del Sur se integraron masivamente en el ejército británico. Durante la guerra más de 50.000 esclavos –un diez por ciento– dejaron las plantaciones, y de ellos unos 20.000 fueron evacuados por el glorioso ejército de Su Majestad británica. Tras la derrota británica, los antiguos esclavos se exiliaron. Unos a Nueva Escocia, otros a Quebec, y otros a Londres. Muchos, sin embargo, formaron parte de una nueva nación integrada por antiguos esclavos británicos: Sierra Leona en la costa occidental africana. También los tories, de origen europeo, se marcharon. Unos 35.000 se instalaron en Nueva Escocia formando allí la provincia de New Brunswick, en la década de 1780. Otros 8.000 se dirigieron a Québec fundando la provincia de Upper Canada, más tarde Ontario. Otros más fueron a las Indias occidentales y también a Florida. Y muchos abandonaron América y se dirigieron a Inglaterra.
Como en todas las guerras civiles existió un gran dolor y una gran división familiar y regional. En la revolución norteamericana se exiliaron treinta de cada mil habitantes, mientras que en otras revoluciones de finales del siglo XVIII o de principios del XIX, como la Revolución francesa sólo se marcharon 5 de cada mil. Además esta marcha produjo muchas divisiones familiares. Los integrantes del ejército británico no pudieron regresar a sus hogares para recoger a sus familias porque les hubiera costado la vida. Nunca existió el perdón para ellos. El hijo de Benjamin Franklin luchó con el ejército británico y después se exilió en Inglaterra. También el cuñado de John Jay tuvo que abandonar a su familia en las colonias al huir primero a Quebec y luego a Londres. Su hijo Peter Munro Jay fue educado por los revolucionarios John Jay y su mujer Sarah Livingston Jay.
Aquellos que apoyaron sin tapujos al Congreso Continental y al nuevo ejército en su guerra contra Inglaterra fueron llamados Patriotas, whigs, e incluso yankees. De ellos sólo unos 18.000 formaron parte del ejército.
Además, muchos europeos se involucraron en esta guerra que suponía una ruptura con el pasado y prometía la llegada de un orden nuevo. El francés marqués de Lafayette, el prusiano Von Steuben, los polacos Pulaski y Kosciusko contribuyeron con su experiencia a la mejora del ejército americano. Pero está contribución personal no era suficiente. Desde el estallido de la guerra los americanos sabían que debían buscar apoyo diplomático y estaban convencidos de que tanto Francia como su aliada en la Guerra de los Siete Años, España, podrían querer resarcirse de la debacle sufrida en la Paz de París de 1763. Y tenían razón. Francia quería frenar el avance político de Gran Bretaña. Y España, sobre todo, deseaba recuperar territorios importantes que había perdido a lo largo del siglo XVIII y que estaban controlados por Gran Bretaña. Gibraltar, Menorca y las Floridas eran sus prioridades. La situación, sin embargo, era muy distinta para las dos potencias borbónicas. En las dos reinaban monarcas de las Casa de Borbón y en las dos se afrontaban reformas ilustradas. Pero mientras que Francia había perdido su imperio colonial en América en la Guerra de los Siete Años, España seguía siendo la gran potencia colonial del continente americano. Una guerra independentista americana era desde luego un pésimo ejemplo para todas las colonias españolas en América. El Congreso Continental entró pronto en contacto con las cortes de París y de Madrid. Arthur Lee, comerciante americano en Francia enseguida inició conversaciones con el secretario de Estado francés el conde de Vergennes. Desde muy pronto Francia y España ayudaron de forma indirecta a los rebeldes norteamericanos. Pero estaban expectantes. Querían asegurarse que las colonias estaban decididas a romper con una metrópoli como Gran Bretaña.
“Tiempos como este ponen a prueba el alma de los hombres”, escribió Thomas Paine sobre el primer año de la guerra de Independencia de Estados Unidos, en su texto La crisis. Y tenía razón. El inicio de la guerra fue desolador para los antiguos colonos. Los ingleses habían reforzado su ejército, con más de 30.000 hombres, y habían trasladado el centro de la contienda desde Massachusetts a Nueva York. George Washington fortificó Brooklyn Heigths pero fue derrotado por sir William Howe en la batalla de Long Island. Tuvo que trasladarse primero a Manhattan, después a Nueva Jersey y más tarde a Pensilvania. Los ingleses, tras este impresionante inicio, pensaron que la guerra concluiría en 1777. Prepararon una ofensiva que creyeron definitiva para aislar a los estados de Nueva Inglaterra de los demás. El general John Burgoyne descendería desde Montreal por el río Hudson; el general St. Leger se dirigiría desde el lago Ontario, también hacia el Hudson, y el general Howe desde la ciudad de Nueva York ascendería, también por el gran río, hacia el norte del Estado. La finalidad era capturar la ciudad de Albany. Si lo lograban quedaría efectivamente aislada Nueva Inglaterra y el ejército británico se dirigiría hacia el Sur y conquistaría el resto de las colonias. Pero la estrategia inglesa fracasó. Las tropas de Leger tuvieron que retroceder de nuevo hacia Canadá por la resistencia del ejército norteamericano. Howe decidió, en lugar de ascender hacia el norte de Nueva York, dirigirse primero hacia Filadelfia y enfrentarse con George Washington. Si bien conquistó casi toda la ciudad, los americanos lograron resistir en Brandywine y en Germantown imposibilitando a los ingleses abandonar la ciudad y dirigirse hacia Albany para ayudar al ejército de Burgoyne. Cuando éste logró llegar a Saratoga, al norte de Albany, fue rodeado y derrotado por fuerzas norteamericanas dirigidas por el general patriota Horatio Gates, el 17 de octubre de 1777. Esta victoria del ejército rebelde fue esencial para el futuro de la guerra. Estaba claro que los británicos habían vuelto a despreciar la capacidad de sus antiguas colonias. Además, por primera vez, las potencias borbónicas vislumbraron no sólo que las colonias estaban resueltas a lograr su independencia sino que además existía una posibilidad de triunfo.
Efectivamente, Francia, nada más conocer la victoria de los estadounidenses en Saratoga, firmó dos tratados con Estados Unidos. Uno de amistad y comercio, y otro de alianza defensiva y cooperación. Ninguna de las partes “dejaría las armas hasta que la independencia de Estados Unidos esté formal o tácitamente asegurada por el tratado o tratados que finalicen la guerra”, rezaba uno de los textos. También se aseguraba que si la guerra estallaba entre Francia y Gran Bretaña, los dos nuevos aliados –Francia y Estados Unidos– lucharían juntos y ninguna de las partes firmaría una paz sin el consentimiento de la otra. Los tratados con Francia llegaron a la sede provisional del Congreso Continental, en York, Pensilvania, el dos de mayo de 1778. Dos días después el Congreso los ratificaba. La firma de los tratados no sólo implicaba que las antiguas colonias pudieran ganar la guerra, sino también algo que, para Estados Unidos, entonces, era más importante. Por primera vez una nación reconocía la soberanía de las antiguas colonias al firmar acuerdos bilaterales. Estados Unidos aparecía ya como una nación en el concierto de naciones. Además, estaba claro que la alianza con Francia traería tarde o temprano la de España. La nueva nación sabía que la política exterior borbónica estaba vinculada por los Pactos de Familia. La primera flota francesa llegaba a Estados Unidos en julio y con ella el primer representante diplomático de Francia en Estados Unidos.
España tardó más en entrar en guerra. El rey Carlos III y sus ministros estaban indecisos. El conde de Aranda era el representante de la corte española en París y desde el principio mantuvo buenas relaciones con los enviados americanos. Pensaba que la independencia de las colonias inglesas era inevitable y que sería bueno para la Monarquía Católica implicarse. Pero el secretario de Estado español, conde de Floridablanca, valoraba otros problemas. Sabía que esta guerra, aunque podría mejorar estratégicamente la situación territorial de España en América, políticamente era un enorme problema. Sin duda, la población criolla de las colonias españolas en América estaba atenta a los sucesos de sus hermanas del Norte. Nada más saber la Corte de Madrid que Francia había dado la mano a los rebeldes y entrado en guerra en América del Norte la diplomacia española no paró de debatir. En 1779 España se decidió. Primero, en abril, el secretario de Estado español firmó con Francia la secreta Convención de Aranjuez. Según el pacto, las dos naciones debían luchar contra Inglaterra y también firmar juntas la futura paz. La restauración de Gibraltar; del río y fuerte de la Mobila; de Penzacola, con toda la costa de la Florida; la expulsión de los ingleses de la bahía de Honduras y la revocación de su derecho a explotar el palo campeche así como la recuperación de Menorca eran las condiciones exigidas por Floridablanca para finalizar la contienda con Gran Bretaña. También si Francia conseguía Terranova, España podría pescar en sus bancos.
España pues entraría en guerra contra Gran Bretaña de la mano de Francia pero no firmaría ningún tratado con las Trece Colonias. Hacerlo significaría reconocer su soberanía y la posibilidad de que unas colonias se transformasen en estados soberanos. A pesar de que el Congreso Continental envió a uno de los revolucionarios más aptos a Madrid para buscar ayuda financiera y especialmente, para conseguir la firma de un tratado que les hiciese más visibles, la Corona española no alteró su estrategia. John Jay y su secretario William Carmichael vivieron difíciles momentos en Madrid. Jay, que había llegado a Cádiz con su mujer, la también revolucionaria Sarah Livingston Jay, en 1779, abandonó su casa de la madrileña calle San Mateo, en 1781, y se marchó a París sin haber logrado su cometido. Se fue ofendido y molesto por la “tibia” actuación española y además confirmó su percepción revolucionaria de que las monarquías europeas, sobre todo, las de los países católicos, reflejaban, con su suntuosidad y falta de claridad, todo aquello que los republicanos debían y querían abandonar. También 1780, otra república independiente, Holanda, declaraba la guerra a Gran Bretaña.
Al entrar Francia y, después España y Holanda en guerra, los británicos revisaron su estrategia militar en América. Al general Howe le sucedió, al principio de 1778, sir Henry Clinton quién decidió trasladar su ejército desde Filadelfia a Nueva York y también comenzó a atosigar a los estados sureños. Clinton conquistó Savannah y Atlanta. También Charleston en Carolina del Sur cayó con rapidez, en mayo de 1780, y en agosto fue derrotado el general Gates por los británicos en la batalla de Camden.
A pesar de que el Sur parecía caer bajo control británico, la presencia francesa y española amenazaba a los ingleses. A partir de 1781, los americanos comenzaron a ganar batallas a los ingleses en el Sur. El general Cornwallis decidió trasladar a su ejército cerca de la costa de Virginia buscando el apoyo de la Armada británica. Pero Cornwallis fue atosigado por el general Washington y por más de 7.000 soldados americanos y franceses liderados por el general Rochambau. También arribó a las costas virginianas un ejército, de más de 3.000 hombres, que, liderado por el marqués de Lafayette, impidió la retirada de los británicos. A su vez, desde las Indias occidentales, la flota francesa capitaneada por el almirante De Grasse tocó tierra impidiendo que la Armada británica se acercase a las costas para ayudar a Cornwallis. Atrapado entre la flota francesa y el ejército franco-estadounidense, el general Cornwallis se rindió el día 19 de octubre de 1781.
También los españoles habían logrado parte de sus objetivos. En agosto y septiembre de 1779, Bernardo de Gálvez y su ejército cruzaron el Misisipi y derrotaron a las tropas británicas en los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez en la orilla oriental del río. Después dirigió los pasos de sus hombres a los dos puertos de la Florida occidental: Mobila y Penzacola. En enero de 1780, con apoyos procedentes de La Habana, dirigió las fuerzas navales y terrestres sobre el fuerte Charlotte, en Mobila, logrando su rendición el 12 de marzo de 1780. Además con siete mil hombres procedentes de Cuba, Nueva Orleáns y Mobila, Bernardo de Gálvez, conquistó Penzacola en marzo de 1781. Las hazañas del joven Gálvez causaron emoción en la Corte de Madrid y también en el ejército norteamericano. España había logrado arrebatar Florida a los ingleses.
Desde finales de 1781 los norteamericanos estaban convencidos de que habían ganado la guerra y querían concluirla cuanto antes. Sin embargo, la Monarquía Hispánica quería continuar. Todavía no había logrado Gibraltar que era uno de los objetivos marcados en su decisión de entrar en guerra. Además, como España y Francia habían firmado el tratado de Aranjuez que obligaba a las dos naciones a continuar la guerra hasta que todos los territorios perdidos por España en el XVIII se recuperaran, la guerra proseguía. Esta situación disgustó a Estados Unidos. Creían que los objetivos que le habían llevado a la guerra con su metrópoli estaban ya cumplidos. Sólo querían su independencia y el reconocimiento de la misma primero por Gran Bretaña y después por el concierto de naciones.
La guerra, además había resultado mucho más difícil y costosa de lo que Gran Bretaña esperaba. A pesar de la clara superioridad de su ejército y, sobre todo, de su Armada, tenía claras desventajas. La enorme distancia de la metrópoli, la gran extensión que debía controlar con una población hostil y lo agreste del territorio, suponían dificultades imposibles de solventar para la antigua metrópoli. Y Estados Unidos lo sabía.
En 1782 Benjamin Franklin, John Adams, y John Jay, recién concluida su mala experiencia española, se encontraban en París dispuestos a negociar los tratados de paz. Tenían además instrucciones estrictas del Congreso Continental. No debían firmar ninguna paz separada con Gran Bretaña y además debían actuar de acuerdo con su aliada Francia. Pero estos revolucionarios eran críticos con las cortes europeas y para ellos el continuar la guerra en América del Norte por conseguir intereses coloniales españoles era una clara muestra de la corrupción contra la que habían luchado. Ignorando sus instrucciones iniciaron conversaciones secretas con Gran Bretaña firmando las dos naciones, en septiembre de 1782, los acuerdos preliminares de paz. Gran Bretaña reconocía y garantizaba la independencia de Estados Unidos y se fijaban las fronteras de la nueva nación. Por el norte Estados Unidos alcanzarían el paralelo 45 y los Grandes Lagos, por el Oeste la frontera sería el Misisipi, por el sur el paralelo 31, y por el Este el océano Atlántico incluyendo todas las islas comprendidas en veinte leguas. Además se garantizaban derechos ilimitados de pesca en las costas de Terranova y del golfo de San Lorenzo; también reconocía sorprendentemente, teniendo en cuenta que tanto Luisiana como Florida eran ahora españolas, la libre navegación por el Misisipi tanto para Gran Bretaña como para Estados Unidos. Las deudas contraídas con prestamistas británicos y americanos debían pagarse; también se introdujo una recomendación del congreso de que se restaurarían las confiscaciones de bienes de los realistas, y por último, los acuerdos establecían que las tropas británicas abandonarían el suelo de Estados Unidos.
Estaba claro que Gran Bretaña había perdido la guerra militar contra sus colonias pero estaba dispuesta a seguir siendo una gran fuerza política. Con los Artículos preliminares tanto Gran Bretaña como Estados Unidos salían fortalecidos. Éste tendría la excusa para luchar por esas amplias fronteras que sólo su antigua metrópoli le reconocía y además insistiría en la libre navegación del Misisipi aunque las riberas fueran españolas. Gran Bretaña sabía que estaba debilitando a las potencias borbónicas. Había señalado fronteras a la nueva nación en suelo que no le pertenecía y también se había atribuido derechos cuanto menos cuestionables. La semilla de futuros enfrentamientos entre la joven república y los viejos imperios estaba sembrada.
El 30 de junio de 1783 Francia y España firmaban los tratados provisionales de paz con Gran Bretaña. En la Paz de París Gran Bretaña reconocía la independencia de Estados Unidos; Francia recuperaba Tobago, Santa Lucía y Senegal, y España recuperaba Menorca y Florida aunque, como hemos señalado, no logró recuperar Gibraltar.
Francia y España, desde luego, habían vengado la humillación sufrida frente a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1763. Y las antiguas colonias ya eran para su metrópoli y también para el resto de las naciones una Confederación de Estados Soberanos.