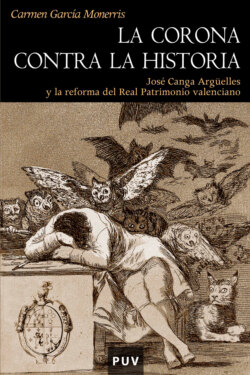Читать книгу La Corona contra la historia - Carmen García Monerris - Страница 7
ОглавлениеA MODO DE INTRODUCCIÓN
Como casi siempre ocurre, una cosa es el libro que se piensa y otra bien distinta el finalmente escrito. El fenómeno en sí carece de cualquier misterio, no tiene la menor importancia y, por tanto, no exige demasiadas explicaciones. Los historiadores o quienes directa o indirectamente se dedican a oficios que tengan que ver con la escritura y el discurso sabemos que es la lógica de éste la que acaba atrapándonos, la que establece las servidumbres, prioriza y selecciona contenidos e, incluso, marca límites y exclusiones. Nada nuevo, nada no sabido. Tal vez por ello yo no me siento en la necesidad de explicar el libro que he escrito. Sin embargo, como me he pasado muchos años, seguramente demasiados, imaginándomelo, no me resisto a abandonarlo y quiero hablar de aquello que pensé que podría ser, de cómo fue gestándose y alimentándose en mi cabeza. A fin de cuentas, pienso que, de alguna manera, algo del libro pensado se ha transmitido a este concreto; diría, incluso, que no se puede explicar uno sin el otro. Hace ya tiempo que los psicoanalistas saben de la importancia de la fantasía como determinación o preparación de la realidad.
Detenerme en ese aspecto me permite, además, cubrir ese flanco narcisista que ya anunciara Montaigne en el prólogo a sus Ensayos cuando afirmó que él mismo era la materia de su libro. No pretendo en absoluto llegar a tanto: entre mis defectos no figura, afortunadamente para los que me rodean, la inmodestia. Pero tampoco quiero renunciar a la pequeña parte de mí misma que me toca en la empresa y debo afirmar que algo de mí hay en ella, sin que me preocupe la cantidad. Es muy cansado y fatigoso estar desapareciendo continuamente, diluirse en aquello que se hace para, finalmente, acabar por no reconocer ni siquiera a nuestras criaturas. Esta obra, producto último de unas circunstancias y moldeada por la dinámica de la escritura, se explica también por todo aquello que yo estuve pensando de ella y sobre ella. De ello, por tanto, voy a hablar, y del personaje que está detrás del telón de toda esta historia y cuya reconstrucción ha dado la impresión en algunos momentos que corría paralela a la mía propia. Porque este libro, efectivamente, es también la historia de una relación, la que he establecido con el protagonista principal de la misma, José Canga Argüelles (1771-1842).
Mi primer contacto con el que fuera contador general del Ejército en Valencia viene de lejos. Tropecé literalmente con él allá por el año 1979 cuando, en calidad de becaria de investigación adscrita al Departamento de Historia Económica de la Universidad de Valencia, realizaba mi tesis doctoral. El tema de la tesis, tan accidental como seguramente mi propia estancia en una Facultad de Económicas, no hacía presuponer nada de lo que después ocurrió. Me dedicaba, como tantos otros historiadores e historiadoras fieles a la moda historiográfica del momento, a analizar un señorío valenciano con sus consabidas series de arrendamientos de derechos, su poco peculiar renta feudal, sus inevitables conflictos con diversos agentes sociales y sus necesarios esfuerzos de adaptación a una coyuntura histórica que en ese momento se caracterizaba por el denominado problema de «la transición del feudalismo al capitalismo».
Pese a esta común y bien generalizada ocupación, siempre disfruté, no obstante, de cierta ventaja comparativa: era el mío un «señorío» muy particular, puesto que su titular era el propio rey y formaba parte de un conjunto mucho más amplio, el Real Patrimonio en el antiguo Reino de Valencia. La Albufera de Valencia, objeto concreto de mi estudio, era, en efecto, en el siglo XVIII, no sólo uno de los «estados» más rentables del territorio valenciano, sino la auténtica «joya de la Corona» del conjunto de bienes patrimoniales del monarca. Mirado con cierta perspectiva, siempre tuve la sensación agradable de que era a través de esta peculiar perspectiva por la que yo podría aportar algo original a un esfuerzo colectivo que desde hacía cierto tiempo estaba empeñado en el descubrimiento de nuestras identidades sociales y políticas en la época contemporánea. Mi tesis doctoral, a la postre, no iba a suponer sólo ni principalmente el descubrimiento de un peculiar espacio agrario y de su dinámica social y económica entre los siglos XVIII y XIX, sino la puesta sobre la mesa de la importancia de la institución patrimonial para la historia valenciana, de su relación con el absolutismo dieciochesco y de su capacidad condicionante de alguna de las decisiones de la posterior sociedad y política liberal.
Nada tenía ni tuvo nunca que ver José Canga con la Albufera de Valencia, al menos de manera directa; entre otras razones porque, cuando llegó a Valencia como contador general del Ejército, a finales de 1804, la «joya de la Corona» la disfrutaba desde hacía años el valido Godoy, con quien Carlos IV la había permutado por otro de sus bienes, como si de un cortijo cualquiera se tratara. Aunque nunca se pronunció al respecto, estoy convencida de que hubiera rechazado la operación. Desde sus posteriores presupuestos liberales e, incluso, desde los rudimentos de la nueva economía política que ya practicaba como oficial de la Secretaría de Hacienda en el momento en que se había efectuado la permuta, la hubiese considerado un ejemplo emblemático de los tenues perfiles que podían separar una política patrimonialista de otra despótica y arbitraria o, si se quiere, de la escasa diferencia entre «lo público» y «lo privado» en una monarquía que, por el contrario, quería simbolizar «el bien común».
No me acuerdo en qué momento concreto de mi trabajo de archivo, las series que estaba manejando sobre la Albufera de Valencia se me cruzaron con un tipo de documentación que, incluso por su aspecto formal, diferían del resto. Sí que recuerdo, sin embargo, que la impresión que me causó fue grande: por uno de esos golpes de intuición, que, en realidad, no es más que el producto de mucha dedicación y de muchas horas sobre los papeles, supe que estaba ante algo nuevo y distinto. Estaba, efectivamente, sobre la pista de toda la documentación relativa a una amplia operación de arreglo y reforma del Real Patrimonio valenciano impulsada por un nuevo contador general que resultó ser José Canga Argüelles.
Era tan abundante, tan ordenada, tan contundente por su contenido, que estuve tentada de abandonar el estudio del realengo de la Albufera para sustituirlo por el más amplio sobre el conjunto de los bienes patrimoniales del monarca. Afortunadamente no lo hice en ese momento. Pero sí que me concedí un paréntesis para hacer un primer y pequeño estudio a partir de los datos y noticias proporcionados por una parte del nuevo material encontrado. Una pequeña publicación en ese momento no traicionaría el entonces casi sagrado principio asumido por todos los que realizábamos la tesis doctoral de que el contenido de la misma debía ser rigurosamente inédito. Por otra parte, mi condición de investigadora tránsfuga, desde la historia a la historia económica, necesitaba ser validada ante mi nuevo jefe de departamento. El resultado fue un artículo aparecido en la recién creada revista del vecino Departamento de Historia Contemporánea y modestamente titulado «Canga Argüelles y el Patrimonio Real de Valencia: 18051806». Ni qué decir tiene que con él no me redimí ante mis nuevos colegas economistas ni, por supuesto, ante mi jefe: se me dijo que era demasiado «cualitativa» en mis análisis y que mi formación debería ser completada con algún curso de teoría económica.
Para tranquilidad de mis compañeros y para la mía propia pude volver a mi lugar de origen, la Facultad de Historia, y acabé mi tesis doctoral como profesora en el vecino Departamento de Historia Contemporánea. Tanto en ella como en el libro posterior resultante, Rey y señor, el tema de la reforma del Real Patrimonio sólo aparecía en la medida en que no sufriera la coherencia de la evolución de la institución patrimonial entre el siglo XVIII y el XIX. Sobre los años 1805-1807, los de mayor protagonismo de Canga en el seno de la Junta Patrimonial, pasé sobre ascuas. No sólo quedó como un tema susceptible de un estudio más profundo y sistemático, sino que internamente lo asumí como el tema pendiente por antonomasia. En ese sentido, durante bastantes años, actuó a manera de ese embelesamiento pegajoso que produce la contemplación de nuestros deseos y que acaba imposibilitando cualquier materialización o realización de los mismos. En el fondo, creo que ha sido uno de los causantes de mi propensión a la melancolía durante todos estos años.
No obstante, tengo que decir como justificación de mi relativa inactividad que, de las múltiples piezas que podrían dar coherencia y significación a la labor de Canga Argüelles como subrogado en las funciones del antiguo maestre racional, me faltaba una de las más importantes: los expedientes de denuncias que, a través de los arrendadores de los derechos de las diversas bailías, se habían incoado desde 1805 contra los considerados «usurpadores» de bienes y regalías del monarca. Conocía algo de sus efectos a tenor del mal recuerdo que todavía conservaba de ellos la nobleza valenciana en 1818 y que había esgrimido como un ejemplo de mal gobierno ante las también amenazadoras tendencias patrimoniales y netamente despóticas de Fernando VII. A este tema había dedicado otro artículo en 1983, publicado con el título de «Fernando VII y el Real Patrimonio (1814-1820): las raíces de la cuestión patrimonial en el País Valenciano».
La documentación relativa a las denuncias apareció por fin y el ensueño del deseo volvió a quebrarse ante el empuje de la realidad. Como casi todo lo que rodeaba al tema, la rotundidad del hecho volvió a sorprenderme. En la sección del Archivo del Reino de Valencia correspondiente a los Procesos de Intendencia, una sospechosa concentración de expedientes fechados prácticamente todos en 1806 levantó mis sospechas. Se trataba, efectivamente, de las denuncias incoadas ante el Tribunal del Real Patrimonio por los arrendadores de las bailías. Aparecía así una de las piezas clave que me faltaban y lo hacía en gran cantidad: eran cerca de tres mil expedientes, aunque la mayoría de ellos de muy corta extensión. De muchos de ellos eran aprovechables pocos datos: a lo sumo el nombre del denunciado y aquello que se denunciaba. Su tratamiento seriado venía impuesto por la misma naturaleza de la documentación, pero la cantidad de la información hacía intuir no sólo un valor cuantitativo sino también cualitativo. Estuve años vaciando este material y conforme me iba acostumbrando al mismo, día tras día, me reafirmaba más en la idea, seguramente producto de una cierta empatía, de que la sociedad valenciana del momento debía haber vivido ese proceso como un auténtico empapela-miento y, por tanto, con notable consternación. Nunca aprecié ni supe ver la rentabilidad económica de la operación, siempre dudosa, pero sus peligrosos efectos políticos parecían evidentes. Inevitablemente me traía a la memoria ese otro empapelamiento, pero éste individual, al que ya había aludido Carmen Martín Gaite a propósito de la persecución de Melchor de Macanaz por la Inquisición a comienzos del siglo XVIII. A fin de cuentas, este extraordinario personaje, tan ligado al cambio de dinastía y a su política regalista, tampoco había estado demasiado lejos de cierta opción patrimonialista…
El descubrimiento y tratamiento de la información contenida en los Procesos de Intendencia me concedió unos cuantos años más de ensueño. Seguía pensando en aquello que podría ser sin atreverme a bajarlo a la realidad o, al menos, a recrearlo en el ámbito de la escritura. Pero el ensimismamiento, en ocasiones, es productivo. Imperceptiblemente, puesto que de forma voluntaria o involuntaria me estaba concediendo «todo el tiempo del mundo», el punto de mira de mi interés se fue modificando. La misma entidad del proceso de reforma de la institución patrimonial y, sobre todo, de sus efectos sociales y políticos en un momento como el de la crisis finisecular, podía ser una razón más que suficiente para un estudio estructural alejado de personalismos. Y ése había sido mi impulso inicial. Pero, por la misma razón, eso daba más realce a su impulsor, a la persona. Sin darme cuenta, fui cayendo en la cuenta de que me interesaba más Canga Argüelles que el Real Patrimonio: la persona se estaba comiendo a su criatura. ¿Quién era este asturiano que en tan poco tiempo era capaz de tener un conocimiento tan profundo de una institución netamente enraizada en el pasado foral del país? ¿Era la rotundidad y densidad de la reforma el resultado de una estrategia previamente diseñada desde otras instancias o, por el contrario, era el reflejo de la personalidad rigorista que la estaba impulsando?
Yo, como todo el mundo, algo sabía ya de él. Lo más básico: que había sido secretario de Hacienda durante un breve periodo en las Cortes de Cádiz, cargo que repetiría durante el Trienio Liberal y, sobre todo, que era el autor del celebérrimo Diccionario de Hacienda del que, por cierto, reiteradamente los historiadores utilizábamos aquellos datos referidos al régimen señorial en España como una confirmación de su dureza, especialmente en tierras valencianas. A ello se unía su carácter de exiliado liberal y su, por lo visto, nada modélica evolución a partir de 1823 hacia posturas bastante conservadoras. ¿Cómo unir, lógica e históricamente, la trayectoria de un burócrata ilustrado al servicio de la monarquía absoluta con la de ese otro liberal que se perfilaba a partir de 1808? Durante bastante tiempo fueron para mí dos aproximaciones inconexas al personaje, dos situaciones que, viniendo diferenciadas por la rotundidad de la triple crisis de 1808, resultaban difíciles de encajar en la experiencia vivida de una misma persona sin que ésta se sintiese especialmente violentada. De alguna manera, era como descender desde un quinto piso a la planta baja sin que se vislumbraran por ninguna parte los escalones que habían permitido tal descenso. Se me podrá disculpar esa ingenuidad intelectual en el planteamiento puesto que nuestra historiografía no se había mostrado hasta ese momento especialmente atenta al tema de la relación entre la Ilustración y el liberalismo español, como no fuera para negarla por la escasa consistencia de los elementos a comparar.
Decidida ya a ocuparme del personaje más allá de su momento al frente del Real Patrimonio valenciano empecé a interesarme por su producción intelectual como teórico de la economía, especialmente de la «ciencia de la hacienda». Esta faceta me resultaba, además, muy atractiva. Aunque pudiera parecer un empecinamiento, llevaba ya bastantes años dedicada a la docencia de una asignatura existente en nuestro viejo plan de estudios llamada «Historia de las Doctrinas Económicas» y que, con otro nombre, habíamos conseguido que no sucumbiera a los compartimentos de las nuevas áreas de conocimiento en el momento de plantearse la reforma de los estudios universitarios. Tal vez en ello pretendía yo, de una manera muy inconsciente, resarcirme de mis viejas frustraciones en la antigua Facultad de Ciencias Económicas, actual Facultad de Economía.
El profesor Fabián Estapé, temprano conocedor de la faceta teórica de Canga, fue en este terreno un guía imprescindible. A su vez, el estudio preliminar de Ángel de Huarte y Jáuregui a la edición (finalmente incompleta) en la Biblioteca de Autores Españoles del Diccionario de Hacienda empezó a ofrecerme la primera y hasta el momento única perspectiva biográfica del personaje. La lectura de este estudio tuvo otro efecto añadido: ponerme sobre la pista de la posibilidad de utilizar el Diccionario más allá de su carácter de prontuario y repertorio hacendístico. Poco a poco fui dándome cuenta del potencial autobiográfico, siquiera fuera indirecto, que poseía al recogerse en él una gran cantidad de informes y trabajos elaborados por el propio Canga, especialmente de su época como oficial en la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, a las órdenes de Miguel Cayetano Soler. El conocimiento del personaje se me ampliaba así hacia atrás, hacia los años inmediatamente anteriores a su venida a Valencia y con posibilidades, por tanto, de establecer un nexo de unión explicativo entre su acción al frente del Real Patrimonio y su aprendizaje previo en el corazón del aparato administrativo de la monarquía absoluta. El resultado de esta nueva aproximación, que seguía por otra parte muy apegada a su faceta de «economista», fue un pequeño trabajo de 1996 titulado «Entre la Economía Política y la Administración: el ideario del primer Canga Argüelles (1798-1805)», cuyo contenido he incorporado en gran parte al primer capítulo de este libro.
El atractivo perfil que empezaba a dibujarse era el de un hidalgo ilustrado al servicio de la monarquía y firmemente convencido de las capacidades casi constituyentes de esa nueva ciencia poliédrica y profundamente moral que era la economía política. Actuando a través de sus nuevas propuestas, era posible devolver el conjunto de las relaciones sociales y económicas, violentadas por siglos de políticas antiilustradas y monopolísticas, a su ser natural. Podía así diseñarse un nuevo «pacto» o relación entre la sociedad civil y la monarquía. Intuía que había encontrado un puente —todavía no sabía de qué consistencia— que me permitía unir el periodo de aprendizaje y de iniciación de Canga con su posterior labor reformista al frente del Real Patrimonio. Ese peculiar «espacio de la Corona» podía ser considerado, a fin de cuentas, como uno de los ámbitos en el que escenificar esa nueva relación o pacto que, entre otras cosas, pasaba por una consideración más desagregada, individualista y antiestamental de la sociedad. Quedaba reafirmada así la perspectiva política que siempre había observado en temas relativos al Real Patrimonio y su relación con otros elementos básicos de la sociedad señorial. Cualquier tentación economicista a la hora de profundizar en el tema estaba abocada al fracaso.
Parecía cada vez más claro que el Canga Argüelles «economista» que había empezado a visitar a raíz de las ediciones de alguna de sus obras por parte de Fabián Estapé, el más conocido ministro de Hacienda de los sucesivos gobiernos liberales, se me resistía ante el empuje y significación política, tanto de su ideario como de su acción reformista, antes de 1808, bien en Madrid, bien en Valencia. No obstante, en honor a la verdad, era la imagen monolítica de un Canga al servicio de un absolutismo patrimonialista, algo trasnochado por los momentos en que se intentaba, la que seguía dominando mi imaginario sobre el personaje.
Ese perfil saltó hecho añicos, literalmente, después de un descubrimiento más o menos fortuito de un folleto en la Biblioteca Nacional titulado Reflexiones sociales, o idea para la Constitución española que un patriota ofrece a los representantes de Cortes (1811) y que venía firmado por un acróstico: D.J.C.A. A estas alturas todavía no sé por qué encargué una copia a los servicios de reprografía de la Biblioteca; seguramente fue porque la obra en cuestión me aparecía en los ficheros de autores junto a otras de Canga Argüelles. Yo iba provista de la relación de obras impresas y manuscritas del asturiano que había publicado Ángel de Huarte en el estudio introductorio arriba mencionado, pero en ella no aparecía ninguna con ese título. Por otra parte, no recordé en aquellos momentos que el inteligente y escrupuloso Manuel Ardit había aludido ya brevemente a esta obra en su magnífico libro Revolución liberal y revuelta campesina, atribuyéndosela sin lugar a dudas a mi personaje.
Daba la impresión que estaba dispuesta a seguir dejándome seducir admirativamente por cualquier cosa relacionada con él. No sé si en esa ocasión el fenómeno estuvo favorecido por una de tantas situaciones de convalecencia a las que me venía acostumbrando desde hacía algunos años. La realidad fue que el contenido de las Reflexiones sociales me entusiasmó y estimuló todavía más, si cabe, mi interés por la trayectoria profesional e intelectual de su autor. Un autor que acabé identificando con Canga Argüelles no sin dificultad ni resistencias por mi parte. Si los aspectos más técnicos relacionados con las cuentas de la monarquía dejaban entrever a las claras que se trataba del mismo personaje que había ocupado diversos puestos en el aparato hacendístico, central y periférico, otros muchos, bellamente doctrinarios y, además, de un contenido tan radical como coherente, me hacían dudar de la autoría. De atribuir la obra a Canga Argüelles volvía a tener sobre la mesa planteado el tema clave que en su momento me había preocupado: cómo explicar y a través de qué mecanismos y procesos el paso desde un contexto reformista ilustrado, absolutista, a otro ya no liberal, sino casi jacobino. Me tuve que rendir ante la evidencia por varias razones inapelables: la obra de Ardit que aludía a la autoría de Canga, el descubrimiento de muchos ejemplares de la obra en Valencia y la relativamente amplia polémica que generó, sobre todo entre los sectores más reaccionarios y clericales, me proporcionaron las certezas que necesitaba.
De las sucesivas lecturas de esta obra, dos aspectos llamaron mi atención. Por una parte, la belleza de su contenido, atribuible, sin duda, a uno de los lenguajes más coherentes y menos mediatizados dentro del panorama del inicial liberalismo español. Por otra, el espeso silencio que la rodeaba. No se trataba ya de que las Reflexiones no hubieran llamado la atención de los estudiosos, sino de que su propio autor parecía haberse empecinado en dejar los menos rastros posibles de la obra en sus más que abundantes escritos y retazos de memorias. ¿Era, acaso, la confirmación de ese estigma que le acompañó desde su exilio en Londres, y que lo convirtió en prototipo de «renegado», capaz de transitar desde un coherente liberalismo hasta una «claudicación» ante los proyectos más tímidamente reformistas del entorno fernandino? ¿Era esta obra la prueba más incómoda de un pasado radical, difícil de encajar en ese perfil de moderación y pragmatismo triunfante desde los años finales de la década de los veinte?
Resultaba evidente que cada paso que se daba en el «enigma Canga Argüelles» solucionaba un aspecto y dejaba planteados otros muchos. Decidí, por una cuestión de economía, centrarme en el análisis de las Reflexiones y dilucidar, en la medida de lo posible, su significado como producto no contradictorio con su etapa inmediatamente anterior al frente de la institución patrimonial valenciana. Era esa conexión la que me seguía interesando, más que los posteriores deslizamientos moderados de su pensamiento liberal. En 1996 publiqué en la Revista de Estudios Políticos un pequeño trabajo titulado «Las Reflexiones sociales de José Canga Argüelles: del universalismo absolutista al liberalismo radical». Años más tarde (2000), y después de una serie de vicisitudes editoriales, conseguí por fin, en el mismo Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, una edición de éste y otros escritos menores que acompañé de un estudio introductorio titulado «José Canga Argüelles o el sueño radical de un servidor imposible de la Monarquía».
Fueron años en los que, sorteando algún que otro contratiempo personal y de salud, y mi casi natural propensión al ensimismamiento, fui reconstruyendo la trayectoria del personaje durante la Guerra de la Independencia en Valencia, sus contactos con los círculos valencianos, su labor como uno de los publicistas más destacados del momento y su papel en las Cortes de Cádiz, primero como secretario interino de la Secretaría de Hacienda y después como diputado por su provincia de origen, Asturias. Su talla de publicista liberal se puso de nuevo de manifiesto en el análisis de una obra anterior a las Reflexiones, Observaciones sobre las Cortes de España y su organización (1809), surgida al calor del debate que propició el decreto de convocatoria de Cortes. Un estudio de la misma fue publicado en la revista Hispania bajo el título de «La diversidad de proyectos políticos en el primer debate preconstitucional español. Canga Argüelles, Ribelles y Borrull en el contexto de la política valenciana» (2002), y en una versión más ampliada, en el número 3 de la revista electrónica Historia Constitucional.
Imperceptiblemente fui asumiendo la idea de que en algún momento yo debería escribir la biografía de Canga Argüelles. Sin violentar demasiado los argumentos, parecía claro que estaba ante una trayectoria personal, profesional e intelectual que podía permitirme la reconstrucción más amplia de un problema político de primera magnitud. Iba a poder transitar desde el fracaso de las expectativas reformistas del absolutismo hasta la orilla de un estado y de un ideario netamente liberal y constitucional; y todo ello desde la óptica nada desdeñable de un servidor ilustrado de la monarquía empeñado, además, en los momentos anteriores a la crisis de 1808, en la reconstrucción «universalista» de un patrimonio regio que, por ello mismo, iba a mostrar su extraordinaria capacidad de erosión de cuerpos y estamentos concurrentes.
Sabía, no obstante, que si hay algo difícil en la labor de un historiador es enfrentarse en algún momento de su vida a un estudio biográfico digno de tal nombre. De alguna manera, la lenta reconstrucción que durante años estuve realizando, a costa de retazos y discontinuidades, de este singular personaje no me había llevado más allá de 1814. Había sido, además, una reconstrucción sinuosa, llena de meandros y de atajos, cargada también de significados propios y de vivencias personales. No podía permitirme el lujo, ni profesional ni personalmente, de eternizarme otros veinte años buscando las piezas de la vida que faltaban para completar el cuadro. Alguien me avisó de que podía caer en el horrendo vicio de la repetición y ése es un pecado intelectual, sinónimo de agotamiento, que no quiero permitirme de ninguna manera. Era tiempo de vivir, lo que llevado al terreno de la historia quiere decir de escribir.
Dos circunstancias coadyuvaron a que pensara en poner fin a la peculiar y persistente relación con mi personaje. En primer lugar, la localización en el Ministerio de Justicia de los papeles relativos al expediente incoado contra él tras el retorno de Fernando VII. Con ello, la fecha de 1814 adquiría todo el valor simbólico y material del final de una época cuya lógica, desde la perspectiva siempre peculiar de una trayectoria personal, creía estar ya en condiciones de recrear. En segundo lugar, la posibilidad de disfrute de un año sabático iba a proporcionarme el marco idóneo para intentarlo o, al menos, así lo creí hasta que demasiadas cosas parecieron empeñarse en lo contrario.
El libro se empezó, con la pretensión inicial y el guión ya elaborado que me permitiría llegar, tal como he indicado, hasta la fecha de 1814, incorporando, por tanto, el análisis, ya adelantado en el libro de Palmira Fonseca1, de la labor de Canga como secretario de Hacienda, de su posterior regreso a la Intendencia desde el territorio de la provincia de Alicante, la única libre en 1812 después de la caída de Valencia a manos de Suchet, y su posterior labor como diputado en las Cortes ordinarias, puesto en el que le sorprendió el brutal golpe de Fernando VII y el posterior apresamiento, encarcelamiento y juicio de un amplio grupo de diputados entre los que se encontraría él. Finalmente, además, y una vez sistematizada, analizada y tratada estadísticamente la documentación y la información perteneciente a los Procesos de Intendencia del Archivo del Reino, estaba en condiciones de profundizar en los vericuetos de la reforma del Real Patrimonio emprendida por él como contador entre 1805 y 1807.
El trabajo de redacción lo empecé por este aspecto, en realidad la segunda parte de un esquema inicial, a lo sumo tres capítulos del previsto libro de doce. Y, como casi siempre, me desbordó la realidad. Desde el primer momento en que me puse manos a la obra me di cuenta de que aquello que me había causado tan honda impresión en el momento ya lejano de recogida de la documentación de mi tesis doctoral, podía dar de sí bastante más que la parte menor de un libro: era, en sí mismo, un libro. Conforme me adentraba en su análisis y en la redacción de resultados, más me confirmaba en la idea de que, con todas las distancias que se quieran y, sobre todo, dejando por descontado una cierta impericia por mi parte, estaba en presencia de eso que los sociólogos llaman «un caso», con posibilidad de ser abordado utilizando la famosa «explicación densa» de los antropólogos. Un caso, un problema, o un proceso, llamémoslo como queramos, que reunía, además, todas las ventajas de contener en sí mismo unas características de excepcionalidad que le hacían peculiar respecto a su entorno inmediato, al tiempo que contribuía notablemente a la explicación de ese mismo entorno. Dicho de otra manera: tenía la oportunidad, no sólo de poner en claro un peculiar caso «regional» y «periférico» de arreglo de un Real Patrimonio que en el Reino de Valencia tenía una larga tradición, sino de asomarme desde una ventana privilegiada al espectáculo de la crisis final de una monarquía o, si se quiere en forma más pretenciosa, del final de una lógica política que no era otra que la del absolutismo reformista. Imperceptiblemente, conforme avanzaba la escritura y me dejaba llevar por su propio empuje, los capítulos iniciales previstos iban aumentando, nuevos temas y nuevas perspectivas se iban ensartando. En una elipsis que parecía encerrarse sobre sí misma, la obra volvía a superponerse a la criatura que la había creado. En efecto, como el lector tendrá ocasión de comprobar, el personaje oculto en todo este libro es Canga Argüelles, pero el protagonismo principal corresponde al Real Patrimonio y a toda la sociedad valenciana que con un cierto grado de estupefacción soportó la radicalidad de una reforma impulsada desde el seno de la Junta Patrimonial. No obstante, no cabe ninguna duda de que sin Canga Argüelles los actores del drama, institucionales o sociales, no se hubieran movido por el escenario de la forma en que lo hicieron, o al menos no con tanta rotundidad y vehemencia: la misma que alentaba el carácter y el corazón de ese hidalgo ilustrado al servicio de una monarquía ya en plena crisis.
El resultado es el que el lector tiene en sus manos. En principio, nada parecido a aquello que pensaba inicialmente escribir, aunque tampoco nada que pueda ser explicado sin aquello que en su momento imaginé. Creo que bastantes de mis compañeros y compañeras me echarán en cara no haber reconstruido ya el conjunto de la trayectoria de Canga Argüelles, al menos hasta ese momento en que siempre me he comprometido públicamente, es decir, 1814. Espero que entiendan que después de este trabajo aquella podrá ser acometida con más libertad y prontitud. Y espero haber sorteado, al menos provisionalmente, el peligro de repetirme.
Cuando una obra tiene estas pausas interminables y estos silencios tan prolongados, las deudas que se van acumulando sobre la misma son también infinitas. Sin embargo, salvo haber pasado a constituirme para muchas de mis compañeras y compañeros más inmediatos en «la novia» de mi inseparable personaje, ellos saben que no suelo ser persona propensa a exteriorizar mis afanes intelectuales, con lo que les he ahorrado buena parte de la letanía obsesiva con que a veces nos suelen deleitar algunos y algunas. Con mi hermana Encarna y con Justo Serna comparto algo más que afinidades historiográficas y mucho más que proyectos de investigación: ellos saben de qué manera, con qué esfuerzo y con cuánto amor y compasión hemos dedicado nuestros últimos y largos meses a forjar una cotidianeidad de vida y de aliento en medio del dolor y de la muerte. Ante ello, todo lo demás sobra...
Con mi amiga y compañera hasta de despacho, Amparo Álvarez, puedo vivir el mundo universitario con el calor y la humanidad que sólo pueden proporcionar ciertas personas y con una experiencia como la suya. De muchos de mis colegas de departamento, M.ª Cruz Romeo, Jesús Millán, Isabel Burdiel, Pedro Ruiz o Marc Baldó, me he beneficiado siempre de sus trabajos y de sus opiniones en un ámbito cronológico y en unos temas que, con sus variaciones, compartimos desde hace ya muchos años. A Isabel, entre otras cosas, le debo el título principal de este trabajo, lo cual no es poco en una persona de tan poca imaginación como yo. Al resto de mis compañeros tengo que agradecerles el nada magro beneficio de poder disfrutar de un ambiente de trabajo, de respeto y de amistad que en muchos departamentos universitarios quisieran. Gracias, finalmente, a mi antigua alumna y ahora también amiga y compañera, Beatriz Ballester, porque ella me ha hecho fácil lo que para mí era un obstáculo insuperable: el tratamiento informático y estadístico de la documentación de este trabajo.
Este libro, como ya he dicho, quedó prácticamente ultimado aprovechando un año sabático concedido por mi universidad. Al curso siguiente, de vuelta ya a la docencia normal, fui ocupando los ratos que la misma me dejaba en su corrección. Sin embargo, una vez más en mi vida, una brutalidad, la peor de todas, aquella que tiene que ver con la enfermedad y la pérdida de un ser querido, paralizó mi trabajo y recondujo mi ánimo y mis desvelos hacia derroteros más importantes. La dedicatoria del libro, escrita en un momento en que Eduardo, mi marido, vivía, no ha sido modificada. Por él quiero que se convierta en el punto de unión entre nuestro pasado y nuestro porvenir en el recuerdo y en la ensoñación.
[1] Se trata del estudio de P. Fonseca Cuevas, Un hacendista asturiano: José Canga Argüelles, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1995.