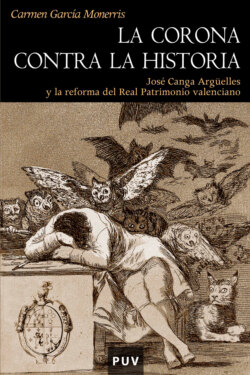Читать книгу La Corona contra la historia - Carmen García Monerris - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO 2
EL UNIVERSO PATRIMONIALISTA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII: EL REINO «BIEN ORDENADO» DE VICENTE BRANCHAT
Canga Argüelles era nombrado contador principal del Ejército y Reino de Valencia y Murcia el 11 de octubre de 1804. Llegaba a la capital del Turia en plena madurez personal y con un bagaje profesional e intelectual nada despreciable tras su paso por la Secretaría de Hacienda. En Valencia contraería matrimonio con D.ª Eulalia Ventades y Ventades y nacerían sus primeros hijos; aquí le sorprendería la invasión francesa y los posteriores acontecimientos de 1808; y desde aquí saldría rumbo a Cádiz para hacerse cargo de forma interina de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Hacienda. Su experiencia más decisiva, sin embargo, le vendría dada por su condición de miembro de la Junta Patrimonial, organismo encargado de la activación y reforma del Real Patrimonio valenciano.
Desde el punto de vista fiscal, el antiguo Reino de Valencia presentaba ciertas y notables peculiaridades. Después de la Guerra de Sucesión, tras unos años iniciales de titubeos en los que la nueva Hacienda Real asumió las rentas de la Diputación de la Generalitat, se acabó por imponer un simulacro de contribución única conocida con el nombre de «equivalente», sustituto de las alcabalas, cientos y millones que se cobraban en la Corona de Castilla. Por otra parte, aquello que había constituido lo más sustantivo de la Hacienda Real en estos territorios forales, es decir, el Real Patrimonio, sirvió en los primeros decenios del siglo, a través de ventas y donaciones, de excelente banco de prueba para un despliegue de las actitudes patrimonialistas de la nueva dinastía1. Es cierto que el carácter de bienes vinculados a la Corona y, en consecuencia, con el sólo derecho de su titular al usufructo de los mismos, no había evitado ni mucho menos a lo largo de los siglos anteriores su utilización por parte de los monarcas como bienes privativos y discrecionales. Sin embargo, la desaparición de los límites forales en los primeros años del siglo XVIII iba a suponer la exacerbación de una tendencia liquidadora que sólo mostraría signos de inflexión en el reinado de Carlos III.
La segunda mitad de la centuria ilustrada, en efecto, fue escenario de un notable desarrollo en todos los ámbitos, especialmente intenso en el País Valenciano2. Fue también el momento en que, no sin contradicciones ni titubeos, la pugna entre la vieja concepción judicial de la monarquía y la más nueva de una monarquía administrativista empezó a resolverse a favor de la segunda. La apuesta dinástico-patrimonial que había supuesto el triunfo de la casa de Borbón a comienzos de siglo se encarrilaría, a partir de la década de los sesenta, por derroteros más decididos de expansión del estado de la Corona a costa de otros componentes corporativos. Las competencias y disputas entre los Consejos de Castilla y de Hacienda y sus respectivos fiscales serían un ejemplo de esta vieja pero ahora exacerbada pugna entre una vía de lo contencioso y otra de lo gubernativo como instrumento de acción política. Y el cada vez mayor control de la monarquía sobre los espacios municipales, o los impulsos al proceso general de incorporación de bienes y rentas a la Corona, aspectos paradigmáticos de un proyecto más amplio, notablemente justificado ahora como consecuencia de la difusión de las ideas de «bien común», «buena administración» o «felicidad pública» de la Ilustración. En el País Valenciano, el despliegue de esta nueva tendencia patrimonialista, de necesaria repercusión fiscal y política, iba a verse mediatizado y condicionado por la peculiaridad del espacio socio-institucional en el que actuaba. Dicho espacio no era otro que el marcado por un viejo patrimonio regio, no desaparecido del todo pese a la confusión administrativa de la primera mitad del siglo y a las significativas desmembraciones de que había sido objeto por parte del primer Borbón.
neral de Simancas sobre enajenaciones de bienes del Patrimonio Real en el País Valenciano durante la Edad Moderna», en Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, n. º 2 (1981), pp. 327-362. También en C. García Monerris, «Monarquía absoluta y haciendas forales: desmembración y reorganización del Patrimonio Real valenciano en el siglo XVIII», en M. Artola y L.M.ª Bilbao, (eds.), Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1984, pp. 271-286, especialmente pp. 272-277. La directriz patrimonialista de la nueva dinastía es enfatizada por P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 372-412.
Lo ocurrido con uno de los «ramos» más importantes de ese viejo Patrimonio Real, concretamente con la Albufera de Valencia, puede ser ilustrativo de las manifestaciones diversas de una misma tendencia patrimonial, tal como se manifestaron a lo largo del siglo XVIII. Este peculiar «señorío», en efecto, junto con la villa de Cullera, fue cedido por real privilegio de 26 de marzo de 1708 de Felipe V a D. Cristobal Moscoso Montemayor, conde de las Torres y capitán general de los Reales Ejércitos. Años más tarde, el descendiente del nuevo marquesado de Cullera y señorío de la Albufera vería más recompensados si cabe los servicios de su casa a la causa borbónica con el título de la grandeza de España de primera clase, apoyado en el ducado de Algete3. El nuevo señor, sin embargo, no consiguió imponer su dominio en ese peculiar espacio agrario sobre el que, a partir de la década de los treinta, empezaron a proyectarse serias perspectivas de desarrollo ligadas al cultivo del arroz. La situación de conflicto entre el conde de las Torres y el resto de jurisdicciones cuyos términos hacían frontera con el lago acabó degenerando en una auténtica «anarquía señorial» que obstaculizaba, de hecho, cualquier posibilidad de explotación racional y continuada del lago y de sus terrenos adyacentes. La presión a favor de una reincorporación a la Corona, que impusiese de nuevo los intereses «generales» sobre los «particulares», se hizo agobiante. Finalmente, el fiscal Carrasco, conseguiría uno de los éxitos más notables de todo el proceso de incorporación del siglo XVIII mediante el real decreto de 3 de abril de 1761 que suponía el retorno de la Albufera y de sus fronteras al seno del Patrimonio Real valenciano. La alusión al beneficio común o público que se hacía en el preámbulo del decreto como motivación última del proceso de reversión era, dadas las circunstancias, algo más que pura retórica. Símbolo ya durante la época foral de la institución del Real Patrimonio; objeto de donación como manifestación de la voluntad absoluta de Felipe V en tanto que nuevo dueño de un Reino al que desaforaba, volvía ahora de nuevo al seno de aquella institución en un acto que indicaba a las claras las posibilidades de un nuevo patrimonialismo ejecutado vía administrativa desde el seno del Consejo de Hacienda y convertido en instrumento privilegiado de una monarquía que empezaba a mixtificar en ella el «bien común»4.
Cuando Canga llegó a Valencia y en calidad de contador general del Ejército hubo de hacerse cargo también de las rentas y bienes pertenecientes al Real Patrimonio, la Albufera de Valencia ya no pertenecía al mismo. En efecto, en 1789, un real decreto de 11 de febrero la había cedido, «con todos sus anexos, derechos y pertenencias», a Manuel Godoy. Legalmente se trataba de un cambio o trueque con el cortijo de San Isidro, en Aranjuez, que el propio Godoy, a su vez, había recibido de manos reales. En la práctica, se segregaba del Real Patrimonio una de sus fincas más emblemáticas al tiempo que productivas. Mientras el Príncipe de la Paz fue su titular, concretamente hasta 1808, la estructura administrativa y el gobierno de este peculiar realengo siguió dependiendo en última instancia del intendente, es decir, de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, las rentas se habían «privatizado». La importancia de este hecho y de este proceder no estribaba en el favoritismo o en la arbitrariedad que pudiese entrañar, sino en algo mucho más grave: estaba poniendo en evidencia hasta qué punto la política de despliegue patrimonial se movía en un terreno siempre escurridizo entre el ámbito de «lo público» o «común», que quería simbolizar el «estado de la Corona», y el de una manifestación todavía «dinástica» y particularista que, en momentos de crisis como el que se estaba atravesando a finales de siglo, empezaba a ser claro sinónimo de «despotismo»5.
Los años 1708, 1761 y 1789 simbolizaban, por lo que a esta «joya de la Corona» se refiere y, de alguna manera también, para el conjunto del Real Patrimonio, las tres posibilidades o derivaciones de la política patrimonialista de la nueva casa reinante. Como veremos, las peculiaridades y la intensidad de la crisis hacendística finisecular de la monarquía harán que las acciones reformistas de Canga Argüelles sobre los bienes y rentas patrimoniales, en consonancia con las directrices del secretario de Hacienda, Cayetano Soler, estuviesen teñidas de unas connotaciones difícilmente asimilables a las de otras coyunturas. Sin embargo, si alguna ascendencia cabe darles, ésa debe ser la política desplegada durante el reinado de Carlos III. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la pronta asunción por parte del nuevo contador de la compleja realidad señorial y fiscal valenciana se hizo a través de una exhaustiva lectura de la documentación custodiada en los archivos de la ciudad, especialmente en el de la bailía o del Real Patrimonio. Los fondos de los mismos, por otra parte, habían sido ya objeto de una sistemática utilización desde la década de 1870 por parte del asesor del Real Patrimonio, Vicente Branchat, fruto de la cual había sido, entre otros trabajos, su monumental Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia, en lo que sería una de las manifestaciones más emblemáticas de la voluntad de recuperación de las rentas y derechos patrimoniales durante el reinado de Carlos III. Y durante bastantes años, este prolífico asesor había coincidido con uno de los contadores más activos de cuantos se adscribieron a la Intendencia de Valencia durante la segunda mitad del siglo XVIII, Manuel Martínez de Irujo, firme y contundente defensor de los procedimientos administrativos en asuntos de rentas reales y opuesto, en este sentido, al bloque más judicialista de los miembros de la Junta Patrimonial. Sería sobre el cruce de estas dos experiencias, que coincidieron de manera intensa y a veces conflictiva en la década de los ochenta, sobre el que Canga Argüelles articuló su programa en los primeros años del XIX. Como hombre de archivo que también era, adquirió una pronta perspectiva de la realidad señorial valenciana que puede resultarnos incomprensible si no se analiza a la luz de las influencias de estos dos personajes. Al abordarla desde el punto de mira del Real Patrimonio, tal como éste había sido interpretado, además, por una larga y trabajada tradición en el seno del absolutismo reformista, ultrapasó cualquier prevención fiscal o hacendística para deslizarse peligrosamente hacia una reforma de nítido componente social y político. Deberemos, por todo ello, ocuparnos con cierto detenimiento en las siguientes páginas tanto de Branchat como de Martínez de Irujo. El «universo patrimonialista» de Canga es tributario, a fin de cuentas, del que elaboraron, aunque no siempre en plena coincidencia, estos dos personajes.
RESTABLECER CON NORMAS
El conocimiento que tenemos del que, sin duda, fue el asesor más famoso del Real Patrimonio valenciano es inversamente proporcional al de su famosísima obra Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia y de la jurisdicción del Intendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General6. Los datos que se poseen de su trayectoria personal y profesional son escasísimos, desconociéndose, incluso, su año de nacimiento, aunque no el de su muerte, ocurrida un 11 de mayo de 1791. Era hijo de un comerciante de libros, Cristòfol Branchat, de donde seguramente le vino su afición erudita y literaria. Estuvo casado con D.ª Manuela Alfonso y tuvo dos hijos, Vicente y José. Del primero, Vicente Manuel Branchat Alfonso, se sabe que fue sacerdote beneficiado de la parroquia de San Martín, que mantuvo una postura netamente antinapoleónica durante la «guerra del francés» desde la defensa encarnizada de los valores tradicionales, y un escritor popular de coloquios y de obras de teatro, publicadas mayoritariamente entre 1814 y 1819. Su padre siguió la carrera de Leyes en la Universidad de Valencia. Fue secretario del Ilustre Colegio de Abogados los años 1774 y 1775, decano del mismo entre 1781 y 1782 y oidor de la Audiencia de Valencia. En enero de 1776, bajo la intendencia de Pedro Francisco de Pueyo, fue nombrado asesor del Real Patrimonio, cargo a partir del cual llegaría a adquirir un notable prestigio y poder en el seno de la administración7. Sus obras más conocidas fueron el Tratado de los derechos y regalías, ya citada, y la menos famosa Noticia histórica de la antigua legislación valenciana sobre el régimen de aguas públicas, editada en fecha tan tardía como 18518.
Seguiremos con la costumbre de citar el conjunto de la obra como Tratado de los derechos y regalías… Las citas se hacen por la edición facsímil de 1992 que realizó el Consejo de Cultura Valenciana.
Un año tan sólo tardó Branchat, desde su nombramiento, en presentar un ambicioso proyecto para restablecer el Real Patrimonio y, especialmente, para «evitar los desórdenes y atrasos que la ignorancia de estos derechos y confusión de los tiempos ha introducido». Contaba con el aval del entonces contador D. Francisco de Alcedo y Capetillo y del intendente Pueyo. La tendencia del nuevo monarca había quedado de manifiesto con la brillante incorporación de la Albufera de Valencia al seno de la institución patrimonial en 1761, pero en la década de los setenta todavía el fiscal Carrasco seguía pleiteando contras las aspiraciones de su antiguo titular, el duque de Algete9. Un real decreto de 10 de junio de 1760 había venido a recordar, de forma mucho más expresa que en las anteriores ordenanzas para intendentes de 1718 y 1749, que era privativo de ese magistrado la restauración y conservación de las regalías, derechos y rentas del Real Patrimonio, con inhibición de la Audiencia y demás tribunales y la sola apelación al Consejo de Hacienda. Sin embargo, los problemas de competencia jurisdiccional y los derivados de una actitud de cierto entorpecimiento por parte del máximo tribunal valenciano, siempre en connivencia con las justicias ordinarias de los pueblos, seguían siendo endémicos10. La apuesta de Branchat, en este contexto, consistía en diseñar una estrategia y un marco de actuación que, por una parte, acabase con la ignorancia y el desconocimiento que, tras varias décadas de funcionamiento del nuevo ordenamiento jurídico y político, seguía imperando respecto a los derechos y privilegios del monarca en el Reino de de Valencia. Pero, por otra —y esa era su apuesta más importante—, se trataba de propiciar que ese nuevo conocimiento no se utilizase unidireccionalmente para sobrepasar determinados «límites» que en el antiguo territorio foral habían sido la garantía de un desarrollo sostenido de los intereses de terceros frente a la Hacienda Real. Dicho de otra manera: si de aceptar una acción patrimonialista se trataba, como parecían demostrar actuaciones como las arriba indicadas, sería oportuno recordar aquel marco y aquel ámbito de «compromiso» en el que, desde su punto de vista, había sido posible el mantenimiento y desarrollo de un «reino bien ordenado».
Las líneas maestras de actuación propuestas por el nuevo asesor fueron aprobadas por real decreto de 13 de abril de 1777, con la expresa mención de que todas ellas debían llevarse a cabo por él mismo o bajo su orientación, «teniendo S.M. presentes los particulares méritos y servicios […], su celo, integridad y práctica, e inteligencia en estos asuntos». En realidad, se le comisionaba de una manera muy especial para una serie de tareas, considerándose conveniente el mantenimiento en su persona de la «Asesoría del Real Patrimonio y ramos anexos, con la dotación de diez y ocho mil reales de vellón sin exemplar, hasta que se le dé otro destino de igual o mayor dotación». La primera y principal de las actuaciones debía consistir en una recopilación de «todos los Fueros, Privilegios, y Actos de Cortes, relativos a los derechos del Real Patrimonio, y a la jurisdicción» que correspondía al intendente en su calidad de baile general, así como de «todas las Ordenes antiguas y modernas, y las decisiones, providencias, y executorias, con todas las demás noticias que puedan contribuir a poner en claro los derechos del Real Patrimonio y la Jurisdicción». Debía procederse, asímismo, a redactar instrucciones para la realización de cabreves y para la práctica de los establecimientos, y a formar libros maestros en cada bailía, «donde se noten todos los derechos que corresponden a S.M.», base, a su vez, de un libro maestro general de la Contaduría principal. Se ordenaba también el restablecimiento de las Juntas Patrimoniales y se accedía al nombramiento de un fiscal privativo del Real Patrimonio, así como al de un oficial en la Contaduría al servicio del propio Branchat. La real orden concluía excitando «el celo y autoridad» del intendente para el cumplimiento de estas disposiciones, aunque «con la prudencia y madurez que pide su manejo». La posterior realización de cabreves que dimanaba del mismo espíritu de la orden debería encomendarse a sujetos de «acreditada inteligencia y práctica» que actuasen con «integridad, prudencia y acierto»11.
Los siguientes fueron años productivos y de gran fama para Branchat. Al tiempo que se dedicaba con fruición a una agotadora labor de archivo, redactaba alguna de las más importantes y completas instrucciones para el manejo de determinadas prácticas en el ámbito de los derechos patrimoniales y para gobierno de sus rentas. La primera en ver la luz, de enorme significación, fue una instrucción «para el método y reglas, que han de seguirse en los cabreves, que deben practicarse en las Baylias del Reyno de Valencia», aprobada por real cédula de 10 de julio de 1781, y que incluía la anterior y todavía vigente instrucción para cabrevar de 1527. La segunda e inmediatamente anterior a la publicación del Tratado fue otra normativa específica «formada para el modo de formalizar en el Reyno de Valencia los expedientes de establecimientos de hornos, molinos, tierras, casas y aguas» y aprobada por real cédula de 13 de abril de 178312. El Tratado de los derechos y regalías… fue el tercer gran logro de la disposición de 1777. La obra debía estar ya concluida a finales de 1782 o comienzos del siguiente, puesto que fue aprobada su impresión, a costa de la Real Hacienda, por real orden de 1 de julio de 1783. A la espera del nombramiento para un cargo superior, que volvía a ser prometido, Branchat fue recompensado con «treinta y seis mil reales de vellón anuales, para que sin necesidad de negocios de partes, pueda subsistir dedicado todo a los de la Real Hacienda, incluyéndose en esta asignación los diez y ocho mil reales que actualmente goza al año»13.
No tenemos constancia de que llegase a ocupar ninguna plaza de fiscal en el Consejo de Hacienda, como explícitamente se le prometía en la real orden anterior, pero sí una de oidor en la Real Audiencia de Valencia, aunque desconocemos a partir de qué momento. Prácticamente hasta su muerte debió seguir desempeñando importantes cometidos en el seno de la administración patrimonial, como atestigua el hecho de que fuera nombrado comisionado especial en diciembre de 1787 para el reintegro de los tercios-diezmos que quedasen vacantes en el Reino de Valencia. Ni siquiera sus desavenencias con el contador y miembro también de la Junta Patrimonial, Manuel Martínez de Irujo, y las fundadas sospechas de cierta deslealtad por connivencia con sectores de la nobleza pudieron detener su carrera. Nos ocuparemos de este aspecto más adelante.
El Tratado de los derechos y regalías es, tal vez, una de las obras más importantes y de mayor difusión de la segunda mitad del siglo en Valencia, sólo comparable a las Observaciones sobre la historia natural, geografía, población y frutos del Reyno de Valencia del botánico Cavanilles. Pero es también, seguramente, una de las peor comprendidas. Exhaustivamente citada y utilizada, nunca ha sido analizada en sí misma, ni significada en el contexto en que se produjo. A lo más a que se ha llegado es a atribuirle un doctrinarismo neoforalista para un momento y en un espacio en que el mayor empuje incorporacionista de la monarquía debía desplegarse en territorio valenciano con las limitaciones, pero también con las ventajas, de una institución que como el Real Patrimonio había sobrevivido mal que bien al inicial empuje absolutista del primer Borbón. Era algo, ciertamente, pero sólo una parte de la verdad, tanto más parcial cuanto se hacía coincidir el supuesto neoforalismo con una actitud netamente reivindicativa en la recuperación de los derechos y rentas patrimoniales. Y esto último es lo más cuestionable en la obra y en la actitud de Branchat14.
Muchas de las claves de comprensión de esta monumental obra se encuentran en las dos instrucciones de 1781 y 1783 redactadas también por Branchat como dos de las primeras medidas dimanantes de su plan de actuación en el Real Patrimonio valenciano. No creo que sea casualidad el que la primera de las dos fuera, precisamente, una instrucción nueva para realizar cabreves, una primera versión de la cual estaba concluida ya en 1778 y había sido analizada y aprobada por el Consejo de Hacienda en consulta de 9 de noviembre de 1780. Se partía, como ha quedado dicho, de la anterior instrucción de 1527, pero su inclusión literal en la nueva disposición resultante de todo el proceso indicaba que su vigencia se consideraba plena, salvo algunos aspectos puntuales modificados por el Consejo a propuesta del propio Branchat y que luego veremos. Tal como éste señalaba en el preámbulo, la nueva instrucción se entendía, en realidad, comprensiva de las dos anteriores, «la antigua del año 1527», copiada a la letra,
y… la que formé y remití con fecha de 25 de febrero de 1778, añadiendo en sus propios lugares las declaraciones que ha propuesto el Consejo sobre ambas consultas, y ha aprobado S.M., para que teniendo a la vista dichos subdelegados las reglas prevenidas en la antigua Instrucción, exornadas y explicadas con mayor extensión en la nuevamente trabajada, puedan proceder con la debida justificación en la actuación de los cabreves, y desempeñar con acierto sus encargos (p. VII).
La primera disposición, con 18 capítulos breves y unas 6 páginas, era bastante escueta. La segunda, en realidad una explicación de la anterior, con abundante aparato erudito y casuístico a pie de página, alcanzaba las 35 páginas. Era evidente que los tiempos habían cambiado: no tanto como para considerar agotadas unas reglas y una práctica del siglo XVI, de profundas resonancias señoriales y feudales, pero sí lo suficiente como para haber propiciado cierto olvido, la reparación del cual exigía unas glosas y comentarios mucho más extensos. Es ese aspecto el que convierte, de hecho, las dos instrucciones de Branchat, no en unos textos normativos en sentido escueto, sino en auténticos tratados explicativos de determinadas prácticas que, consecuentemente, tienen perfecta cabida en una obra como el Tratado y no en una colección de documentos como los que se recogen en los volúmenes primero y segundo. La vigencia de la instrucción de 1527 no se pone nunca en cuestión; pero es
tan breve, que sólo comprehende las reglas generales: y aunque en aquel tiempo pudo estimarse suficiente, por la mayor instrucción de estas materias, y práctica común de cabrevar; ha acreditado y enseñado la experiencia ser necesario en el día darle mayor extensión, para evitar nulidades y defectos que se han observado en los últimos cabreves, con perjuicio imponderable de los derechos del Real Patrimonio, que por esta causa ha dexado de reintegrarse de muchísimos luismos y quindenios (pp. XXII-XXIII).
Había sido el propio Consejo de Hacienda, además, el que había decidido sobre tal cuestión, en unos términos que no dejaban lugar a dudas:
El Consejo de Hacienda en sala de Justicia examinó la Instrucción que Vmd. remitió […], y en su vista ha propuesto: que los cabreves de las fincas pertenecientes al Real Patrimonio en ese Reyno se executen con arreglo a la Instrucción del año 1527, como hasta aquí ha debido hacerse […] Propuso así mismo el Consejo, que los Jueces de la operación de los cabreves tengan también presente la Instrucción formada por Vmd. por lo que contiene de sólida doctrina, recopilada de los fueros, privilegios, órdenes, decretos Regios, y Escritores más sabios de ese Reyno, quedando siempre salvo a las partes su derecho, para que puedan reclamar qualquier agravio…: en cuyos casos los Jueces y Tribunales determinarán lo que juzguen más conforme a justicia… (pp. V-VI).
Tanto un fragmento como el otro contienen suficientes elementos como para descubrir las intenciones últimas que parecían guiar tal operación de actualización y los límites en que se quería que la misma tuviese lugar.
La alusión a los luismos y quindenios como objetivos primeros no era baladí. De las cuatro partes de que consta la nueva instrucción redactada por Branchat, dos se ocupan de estos derechos derivados del censo enfitéutico a favor del titular del dominio directo. El luismo era la cantidad que se pagaba al dueño directo, por parte del enfiteuta, por cualquier acto de enajenación o «transportación» del bien establecido, consistente, como regla general, en una décima parte del precio de lo enajenado. El quindenio es «aquella cantidad que se paga por las manos muertas15 al dueño directo en lugar del luismo, que regularmente hubiera percibido si se hubiese mantenido la finca enfitéutica en mano libre», consistente en pagar cada quince años la décima del valor de la «alhaja censida». Los dos eran, con toda seguridad, los que mayor y excesiva casuística habían generado en su aplicación, dificultando enormemente la labor de cualquier juez de cabrevación. La atención a estos derechos era, por tanto, prioritaria. El quindenio planteaba, además, el serio problema de su vigencia sobre los poseedores de bienes sometidos a enfiteusis, pero constitutivos de vínculos o mayorazgos, práctica que era, como se sabe, habitual en el País Valenciano y bastante generalizada, por otra parte, en los últimos tiempos16. Este era un aspecto que había sido ya planteado por el propio Branchat al tiempo de proponer al Consejo su nueva instrucción, como uno de los que más exigían la renovación/aclaración de la anterior normativa de 1527. La determinación fue comunicada por real orden de 7 de diciembre de 1780 e incorporada como doctrina a la nueva disposición:
[…] que en los establecimientos que en adelante se concedan, se ponga por condición expresa dicha carga, para que no haya duda en su obligación: que si esta condición se puso en los establecimientos anteriores, se cobren igualmente, haciendo lo mismo en el caso de estar la Real Hacienda en posesión de cobrarlos, aunque no estén pactados al tiempo del establecimiento: y que en los que falte el pacto y la posesión, no se haga novedad mientras no se resuelva el expediente que sobre este punto se sigue en el Consejo de Hacienda a instancia de los Fiscales (p. LXIII).
Pocas cosas hay en la nueva normativa de 1781 que hagan presuponer que nos encontramos ante una voluntad explícita y decidida de proceder a una recuperación de bienes del Real Patrimonio, salvo aquellos que pudieran deducirse de la práctica, siempre prudente, lenta y costosa, de una cabrevación y de una mayor claridad en la realización de los actos de ella derivados por un mayor conocimiento de los jueces subdelegados y de los empleados patrimoniales. Posiblemente la excepción sean algunos aspectos desarrollados en la cuarta y última parte, dedicada a la concesión de suplementos de títulos para aquellos enfiteutas que no los poseyeran. La preocupación mayor venía en este caso de la práctica abusiva de determinadas ciudades y villas de realengo que tradicionalmente habían competido con la administración patrimonial por el derecho de establecer, «abuso que no ha podido cortarse» y con el que Branchat, aquí sí, da alguna que otra muestra de contundencia. Si el derecho de establecer es efecto del dominio, que transfiere el útil al enfiteuta, «siendo propio del Real Patrimonio el dominio de todos los términos realengos, no pueden las Ciudades, villas y pueblos establecer parte de ellos sin notorio exceso de sus facultades» (p. LXXIVn145).
Tal contundencia, sin embargo, tiene una curiosa y hasta sibilina forma de modularse, también desplegada, como luego veremos, en el Tratado y que convierte a nuestro asesor en un maestro en el arte de la ambigüedad. Se trata, sin más, de expresar y sintetizar lo principal de la doctrina, favorable en principio al Real Patrimonio, en el cuerpo principal del texto, pero acompañada de una batería de notas eruditas a pie de página, superiores en extensión al discurso principal, cuyo contenido modula o, incluso, contradice aquél. Por ejemplo, según Branchat, los procuradores patrimoniales deben
instruir su acción contra las Ciudades, villas y demás pueblos, para que se les mande exhibir el título, licencia o Real Privilegio en cuya virtud usan del derecho de establecer, como indispensablemente preciso, siempre que se trata de regalía de S.M., que no puede adquirirse sin título, antes bien debe interrumpirse de hecho, reintegrando a S.M. en la posesión de que se le privó de hecho y contra derecho por abuso o usurpación (pp. LXXVI-LXXVII).
Pero tan corto texto se ve interrumpido cuatro veces por otras tantas notas, dos de las cuales matizan notablemente lo expuesto en él. En una de ellas se advierte que por la interrupción de hecho en el goce o disfrute de un bien o derecho «no debe entender el subdelegado el poder expeler de la posesión a qualquiera detentador de la regalía sin preceder su audiencia, que siendo de derecho natural, no puede negarse», por mucho que no sea en juicio plenario, sino sumarísimo y «estar asistido el Fisco de la presunción de derecho, para resistir al privado que litiga con él…». En la siguiente, admite la prescripción como título incluso en asuntos de regalías, siempre y cuando aquélla no esté expresamente excluida, «de modo, que todas aquellas regalías que pueden adquirirse por privilegio o concesión, son prescriptibles por la inmemorial, no estando expresamente excluida, por tener fuerza de título y concesión…» (p. LXXVIIn150 y 151). Un argumento, este último, corrosivo para cualquier intento de recuperación de bienes y derechos patrimoniales. Otros ejemplos podrían confirmar esta utilización de las notas como lugar en el que poder matizar o, en su caso, reducir, la que pudiera ser entendida como una acción patrimonial demasiado peligrosa para los intereses ya establecidos, particularmente las oligarquías municipales y la nobleza. De momento baste con decir que será este tipo de proceder el que convierta a Branchat en uno de los autores más citados y utilizados, tanto por aquellos empeñados en acciones de recuperación y de restablecimiento de derechos del Real Patrimonio, como por los que se sintieron perjudicados ante tal tipo de actuaciones.
La prudencia bien calculada, cuando no la ambigüedad, fue siempre una de las características de nuestro autor. La cabrevación era, de todas las medidas posibles, tal vez la más respetuosa con los diversos y complejos intereses que se habían ido consolidando sobre los derechos y bienes del Real Patrimonio. Podía declararse que «el fin de los cabreves» no era otro «que el mantener los derechos y regalías de S.M., y reintegrar al Real patrimonio de los que justamente le pertenecen, y se han obscurecido por el transcurso del tiempo, falta de noticias y omisión de los antecesores». Pero toda cautela era poca, «procurando siempre el subdelegado que no se cause perjuicio a tercero, ni se despoje a los vasallos de su posesión sin oírles, y que sus procedimientos estén muy lexos de toda precipitación y violencia, por esto directamente opuesto a las piadosas intenciones de S.M.». La cabrevación no era en esencia sino un acto judicial, en el que la parte representante del dominio útil, es decir, el enfiteuta, siempre aparecía en inferioridad de condiciones ante ese simulacro de tribunal. La instrucción actualizada de 1527 no era más que una concreción abreviada del procedimiento de constitución de un tribunal que ha de tomar declaración a un reo al que imponer una pena, adoptando de antemano la comparecencia de aquél la característica de una confesión. El juicio, se decía en su capítulo III, «ha de ser de tres personas: la una el Bayle o su delegado: la otra el Procurador Fiscal y patrimonial: y la tercera el enfiteuta»; los capítulos VI y VII reglamentaban la forma en que debían tomarse «las confesiones de los enfiteutas» y el correspondiente interrogatorio por parte del Baile o juez; y el IX, en fin, describía con detalle los términos de la «condena»:
[…] condenará el Bayle, o Juez delegado por él, a dicho confesante en reconocer a S.M. por Señor directo de la tal cosa, y en pagarle en cada un año en el sobredicho día tal los referidos tantos sueldos, con los dichos derechos de fadiga y luismo, y el quindenio, en donde precederá confesión de él, y todo derecho pleno enfiteutical, según fuero de Valencia… (p. XIII).
Desde luego, 1781 no era 1527, y algunos términos debían matizarse. Para Branchat la enfiteusis aparece ya como «un contrato por el que el dueño transfiere el útil de la cosa inmueble, estipulada cierta pensión o rédito que anualmente debe prestarle en reconocimiento del directo dominio que se reserva» (p. XXI). Pero el reconocimiento de tan superior derecho y, en consecuencia, su confirmación, sigue requiriendo de un acto judicial que escenifique una confesión por parte del enfiteuta, porque, como explicita el propio tratadista, las rentas derivadas de este «contrato» «dependen de la prueba de identidad de las fincas, y exacto conocimiento de los títulos de sus pertenencias, o nuevas investiduras». El propio hecho de que el cabreve fuera prescrito de diez en diez años y que en la segunda mitad del siglo XVIII se siguiese recomendando esta cadencia para su realización demuestra hasta qué punto los derechos o rentas derivados de tan peculiar «contrato» se estimaban frágiles. El orden político que, como recuerda el profesor Fioravanti, era sentido por los antiguos como un orden «profundamente vinculante, precisamente como un orden jurídico», era también el que regía para los derechos, indisociables en su esencia de ese mismo carácter judicial17. Su confirmación, en consecuencia, requería del acto formal de un juicio que, en este caso «ha de constar (como todos) de Juez, que es el subdelegado: actor, que es el Procurador patrimonial: y reo, que es el enfiteuta» (p. XXVI).
La actualización de los procedimientos para cabrevar como instrumento privilegiado para la reforma del Real Patrimonio implicaba, por tanto, una opción clara por un procedimiento judicial frente a la posibilidad de una vía administrativa o gubernativa, opción esta última que pugnaba ya en el seno de la propia Junta Patrimonial en tiempos de Branchat18. Pero parecía evidente que la concepción jurisprudencial era en ese momento la que mejor parecía asegurar «una ventaja del Estado», pero «sin perjuicio del común de los pueblos ni de los particulares». Era, en definitiva, la única manera de encauzar el que parecía inevitable empuje de recuperación de las rentas y derechos patrimoniales por unos derroteros que no rompiesen el juego de intereses pretendidamente «equilibrado» que se había ido estableciendo o construyendo históricamente entre el rey y el reino. La ordenación de los «intereses del Estado» no debía desordenar, por tanto, la de los otros componentes del cuerpo político. Ése era el sentido último de la labor de Branchat.
La efectividad, desde esa perspectiva, de una medida como la cabrevación generalizada de todas y cada una de las bailías en que se dividía el antiguo reino podía presuponerse harto dudosa. De hecho, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII muchas bailías fueron cabrevadas: Ademuz, Alcira, Alcoy, Alicante, Alpuente, Ayora, Biar, Bocairente, Carcagente, Castellón de la Plana, Guadasuar, Ibi, Jijona, Morella, Ollería, Onteniente, Orihuela, Penáguila, San Felipe (Játiva), Valencia o La Yesa. Y, sin embargo, cuando a consecuencia de la agudización de la crisis fiscal de la monarquía nuevas urgencias y nuevas necesidades se proyecten sobre el viejo patrimonio, no podrá dejar de reconocerse el fracaso de tales expedientes. En 1805, Canga Argüelles seguía lamentándose, en la línea en que lo habían hecho otros predecesores suyos como Martínez de Irujo o Martín de Garay, «del triste estado en que se encuentra el patrimonio, del atraso de sus cuentas, de la obscuridad de sus fincas, y de la confusión y desorden de sus papeles, siendo éste tal y tan lastimoso como que no se sabe fixamente en Contaduría qual es ni qual deba ser el número de Baylías, quales los términos de la comprensión de cada una y quales los pueblos que les corresponden». Un triste balance para un procedimiento tan dilatado y costoso como el de la cabrevación19.
Dos años después de esta primera instrucción, se aprobaba por real cédula de 13 de abril de 1783 otra, elaborada también por Branchat, sobre «el modo de formalizar en el Reyno de Valencia los expedientes de establecimientos de hornos, molinos, tierras, casas y aguas». La filosofía garante está todavía más presente en esta instrucción que en aquélla. La situación de fondo que la motiva no es otra que el aumento notable, tanto de nuevas roturaciones como de construcciones de todo tipo de artefactos a lo largo del país y, en consecuencia, la posibilidad de que la Real Hacienda canalice tal movimiento a su favor, ya que la «facultad general de establecer» es una regalía del monarca constitutiva de su Real Patrimonio. El ejercicio de esta regalía beneficiaría por igual a la «Real Hacienda y a la causa pública»,
pues al paso que las rentas de S.M. logran por medio de los nuevos establecimientos considerables aumentos con los anuos cánones, luismos y quindenios, es ventaja del Estado que se aumenten las fábricas de hornos, y molinos harineros y papeleros, los quales aseguran el abasto del pan que es la primera necesidad, y adelantan el comercio: y que logren nuevos fomentos la agricultura y población con la reducción a cultivo de nuevas tierras, extensión de riegos, y aumento de casas (p. XCII).
Esto era, sin embargo, nada más que un punto de partida hipotético. La realidad que parece preocupar sobremanera a nuestro autor es el aumento de la competencia y de la consiguiente multiplicidad de pleitos ante la concurrencia de varios supuestos titulares sobre un mismo ámbito de derechos. Más que en ninguna parte, hay aquí un especial cuidado por salvaguardar los derechos de terceros ante un constatado deseo por parte de la administración patrimonial de aprovechar en beneficio propio el empuje expansivo de la segunda mitad del siglo XVIII. Sus intenciones, ciertamente, se ven obstaculizadas «por repetidas oposiciones, fundadas las más veces en la emulación o interés particular»; pero otras están basadas en «derechos positivos, adquiridos con mucha anterioridad», dando lugar a «disputas judiciales, y ruidosas competencias». Es, según sus propias palabras, el desconocimiento y la poca formalidad con que se instruyen los expedientes por parte de los administradores de las bailías o los justicias de los pueblos, el origen de tales inconvenientes y situación. Bien entendido que ese conocimiento exigible debe orientarse fundamentalmente «a si pueden causar perjuicio a tercero los nuevos establecimientos que se solicitan». Los informes deberán hacerse de acuerdo a las normas y procedimientos de la instrucción, «en términos que se evite todo perjuicio de tercero, y corten pleytos y competencias» (p. XCIII). En última instancia, será el asesor patrimonial el que dé cumplida cuenta de una tramitación correcta y bien informada de los expedientes de establecimientos. Después de haber pasado por los administradores locales de las bailías, el abogado patrimonial y el contador, en sus manos estará el examen final de los mismos, para «proponer si encuentra algún embarazo legal que resista la pretensión, o si estima conveniente alguna nueva diligencia para la mejor instrucción del expediente, y precaver todo perjuicio sucesivo». Y si ello no bastara, «también deberá proponer todas aquellas prevenciones que le parezcan más convenientes para evitar disputas y quejas, según la calidad y naturaleza del establecimiento…» (p. CXXIII).
A fin de cuentas, en esta forma de proceder que Branchat recomendaba para el asesor patrimonial estaba reflejada su propia perspectiva de un rigorismo normativo y judicial destinado no tanto a facilitar un camino más directo a la administración patrimonial, sino a que ésta no sobrepasara determinados ámbitos de actuación20. Las viejas disposiciones y prácticas forales podían tener ahora ese sentido. Si Felipe V derogó todos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta entonces observadas, reservando sólo aquellas disposiciones favorables a sus regalías y las que limitaban la jurisdicción eclesiástica, se trataba ahora de imponer una lectura de todo aquel conglomerado que demostrase que en él estaban implícitos también los límites a la acción de la monarquía. El Real Patrimonio en el País Valenciano no podía entenderse ni gobernarse adecuadamente sin un conocimiento cabal de todo el ordenamiento anterior, pero las mismas normas que le daban consistencia contenían también la expresión de los límites a su propia expansión.
EL TRATADO Y SU SIGNIFICACIÓN
No otra parece ser la finalidad última de su gran obra, Tratado de los derechos y regalías. El libro, amén de las dos instrucciones comentadas e incluidas como apéndice, consta de diez capítulos. El primero, concebido a modo de introducción, trata de la evolución del Real Patrimonio desde una perspectiva histórica. El segundo, el fundamental, analiza la jurisdicción privativa del antiguo baile general en asuntos patrimoniales. Los restantes se dedican a tratar el mismo aspecto jurisdiccional pero aplicado ahora a los distintos «ramos», derechos y regalías patrimoniales: el ramo de Amortización; el derecho sobre montes, yerbas, tierras incultas y servidumbres; la regalía para el establecimiento de hornos, molinos y otros artefactos; el derecho sobre ríos y aguas públicas; el ramo de la Albufera de Valencia y del Real Pantano de Alicante; la regalía de pesos y medidas; y, finalmente, regalías y derechos diversos como los tercios-diezmos, las escribanías de los juzgados y de otros tribunales, el derecho de establecer carnicerías, el derecho de tiraje y barcaje en el Grao de Valencia, el derecho sobre minas, tesoros o bienes mostrencos o vacantes, o algunos tan antiguos como el derecho de cena de ausencia y presencia. Todos los capítulos están unidos por una misma y obsesiva finalidad: aclarar cuantas competencias jurisdiccionales corresponden a los nuevos intendentes en materia de Real Patrimonio, como subrogados en lugar de los antiguos bailes generales.
Es cierto que la real orden de 10 de junio de 1760 declaraba taxativamente el ámbito privativo de la jurisdicción de los intendentes en este asunto, «de la misma forma que lo executaba el Bayle general», al tiempo que insistía en la inhibición de otros tribunales y ámbitos de jurisdicción en estas materias, particularmente de la Audiencia de Valencia. Pero la historia y acontecimientos diversos, con su corolario de olvido de la legislación foral, no estaba facilitando las cosas:
Después de la abolición de los fueros se abandonó su estudio, mereciendo el mayor cuidado de los aplicados el de las leyes recopiladas y de partida, mandadas observar para el uso forense de los Tribunales y decisión de las causas; y por conseqüencia llegaron a olvidarse las leyes fundamentales, de que dependía el conocimiento de los derechos patrimoniales, y los términos a que se extendía la jurisdicción del Bayle general: lo que no hubiera sucedido, si los empleados en el cuidado y conservación de este ramo se hubieran tomado el trabajo de escribir sobre la materia, recopilando los derechos del Real Patrimonio en que tenía jurisdicción el Bayle general: cuyo descuido ha sido el principal motivo de la falta de noticias con que ahora nos hallamos (p. IVn3).
Su perspectiva, por tanto, era simplemente erudita, no política, por mucho que del resultado de aquélla se derivasen no pocas y en algún caso buscadas consecuencias de esa índole. Y a una labor sólo en apariencia erudita y crítica se dedica nuestro autor. Su referente es una obra escrita en 1630 por el también asesor patrimonial, pero en Aragón, D. Gerónimo Ximénez de Aragües, titulada Discurso del oficio de Bayle general y que, curiosamente había sido mandada reimprimir en 1740 por el que fuera intendente de ese reino, José Campillo. Sin embargo, varios son los defectos que Branchat le encuentra a esta obra, entre otros la falta de noticias concretas sobre los derechos del Real Patrimonio en el Reino de Valencia, o una excesiva perspectiva filológica y exegética que le resta utilidad, pues «se consumen muchos capítulos en explicar la etimología de este nombre Bayle, su antigüedad, calidades y preeminencias (asuntos inconducentes al día)…». Tampoco los tratadistas regnícolas, perfectamente conocidos y utilizados por él, le satisfacen, ya que se limitan a tratar «muy pasageramente [...] alguna qüestión conveniente a la idea que se propusieron». Si de «conseguir un conocimiento más instructivo y radical» se trata, no le queda más camino que adoptar un camino historiográfico, erudito y crítico al mismo tiempo, que inexcusablemente pasa por «el recurso a los Archivos, trabajo penoso y estéril por la falta de orden que en ellos se observa, y ser preciso buscar las noticias en los mismos originales, que por la antigüedad de la letra, y hallarse la mayor parte quemados y carcomidos, apenas pueden leerse» (p. Vn3).
Más de tres años, a tenor de sus propias palabras, consumió en los archivos, «especialmente en el del Real Patrimonio, leyendo y trasladando todos los documentos que a primer vista apreció podían ser conducentes, empleando a las veces días enteros en uno sólo, y muchas horas en una cláusula». El resultado fue una colección de 518 documentos distribuidos en dos tomos, al que seguiría un tercero o Tratado de los derechos y regalías. Branchat es bastante autocomplaciente, por mucho que tal sentimiento se vea oculto por una falsa modestia que sólo desea se tenga en consideración «que he abierto un camino enteramente desconocido». Pero los objetivos los considera plenamente cumplidos: «La utilidad del Real Patrimonio, y la de la causa pública» (t. I, p. VI). Una «causa pública», insistamos en ello, que nuestro tratadista resuelve siempre y sistemáticamente en un orden político en el que cesen las competencias jurisdiccionales (por perfecto conocimiento de los límites y ámbitos de cada una de ellas) y en el que «el buen orden» sea sinónimo de una buena administración de justicia. Si los derechos sólo son reconocibles desde esa perspectiva jurisdiccional, la excesiva conflictividad y competencia, generada según su perspectiva por la falta de conocimientos, sólo puede conducir al desorden y al perjuicio de los vasallos del rey. Sólo de una manera indirecta y secundaria ese mismo perjuicio alcanza al Real Patrimonio. El lenguaje de Branchat es, en suma, un lenguaje judicial y no administrativo. Y sólo desde esta perspectiva es factible calibrar su propuesta global en un momento, además, en que la vía gubernativa a través de la Secretaría y Superintendencia de Hacienda, de los contadores y, en menor medida, de los fiscales, pugnaba por adquirir un mayor y decisivo protagonismo.
Resumir el total del contenido del Tratado sería excesivo y, además, inapropiado a los objetivos aquí propuestos. No obstante, resaltaremos aquellas que pueden ser consideradas como ideas clave en su pensamiento y aquellas otras que, desde luego, han contribuido a la creación de auténticos lugares comunes en el tema del Real Patrimonio valenciano. Los dos primeros capítulos, como se ha dicho, son los que adoptan una postura más historicista. En ellos se sienta un tipo de doctrina que, en líneas generales, podemos considerar plenamente favorable o justificativa del Real Patrimonio. Podría decirse, incluso, que un lector con demasiada prisa, que no fuera más allá en su lectura, podría acabar sacando la impresión de que estamos en presencia de una obra plenamente reivindicativa respecto a los derechos patrimoniales. La historia, por otra parte, es inexorable en sus lecciones y no cabe la menor duda de que el paso del tiempo ha sido netamente perjudicial para las regalías patrimoniales, de lo que cabría deducir la necesidad de una decidida y contundente política que las restituyese a su potencialidad originaria. Es, desde luego, una lectura posible y plausible, cuyo único inconveniente sería el de su falta de matices y contrapesos, cualidades estas dos últimas sobradamente desarrolladas en muchos de los capítulos posteriores, pero sobre todo en el cuarto y en el quinto, justamente aquellos que se ocupan de dos de los derechos más importantes del Real Patrimonio: el derecho de establecimiento sobre tierras y sobre artefactos diversos como hornos o molinos. En ellos, de una manera especial, Branchat recurre de nuevo al socorrido y bien calculado procedimiento de sentenciar a través de principios generales y de rebajar su alcance a través de una jurisprudencia que acaba siendo favorable a los intereses de terceros. Entre una concepción general de la ley y la casuística de su concepción más jurisprudencial, acabará siempre por imponerse ésta. La dialéctica entre la razón y la historia no aparece todavía en nuestro autor en términos demasiado irreductibles, hasta el punto de poder afirmar que no concibe norma sin historia.
El Real Patrimonio tiene su origen, como es conocido, en la conquista del territorio del futuro reino por parte del rey Jaime I, acto por el cual adquirió su dominio y «pudo disponer de él a su voluntad, reservándose los derechos que le pareciesen como propias regalías» (p. 9n21). A la muerte del rey conquistador (1276) se fundó «en cabeza del príncipe D. Pedro, su primogénito, un fideicomiso perpetuo de rigurosa agnación del Reyno de Valencia, y de todos los lugares, tierras y feudos que poseía en él, y derechos que podía tener contra qualesquiera particulares». A pesar de estas disposiciones, las enajenaciones no se hicieron esperar. Y es que «las reglas comunes» ceden o deben ceder ante «la suprema ley del Estado»:
Quando concurre evidente utilidad, o necesidad urgente, es permitida la enagenación de bienes de la Corona […]. La razón de esta excepción consiste en que la necesidad y utilidad de los Reynos es la suprema ley del Estado, que hace cesar las reglas comunes […]. Y de ahí es que, llegado el caso de la extrema necesidad, puede el Soberano derogar las leyes y privilegios, y revocar sus contratos […]. Puede así mismo dispensar y derogar los fueros y leyes paccionadas, aunque fuesen juradas» (p. 26n60).
Sin embargo, tal concesión a la potestad soberana, bien que siempre justificada por «la necesidad y utilidad de los Reynos», no es concebible sin límites. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el viejo ordenamiento foral, las rentas patrimoniales constituían el núcleo fundamental de la Hacienda Real, de su solidez dependía, en buena medida, la buena salud económica y social de los componentes corporativos y señoriales del reino, es decir, de las otras «haciendas». «La enagenación del Real patrimonio —dirá—, está limitada por las leyes de todo Reyno bien establecido». Y como tal, en el de Valencia, pronto, de forma paralela al desarrollo de la potestad enajenadora, se desarrollaron leyes que la limitaban y que, de hecho, sentaron doctrina. Tales, por ejemplo, como la llamada ley prohibitiva de Pedro II de 1336 y, sobre todo, la Real Pragmática de Alfonso V de 15 de mayo de 1447, «en que mandó incorporar a la Corona todos los bienes separados de ella: porque era expresa la prohibición de enagenar, acordada por el rey Don Jayme I en su último testamento, y establecida nuevamente por el rey Don Pedro II en una ley hecha en Cortes» (p. 51).
La dialéctica entre potestad soberana del monarca y derechos de los vasallos es tan sustantiva en su concepción de un «reino bien establecido» que a su explicación se dedican varias páginas. La potestad de enajenar por parte de los Príncipes siempre debe contemplarse, según Branchat, de acuerdo a dos referentes, constitutivos, a su vez, de sendos límites o prohibiciones: el que tiene que ver con la Corona-Estado, por una parte, y con «la causa pública y bien de los vasallos», por otra. El primer límite deja una amplísimo espacio de desarrollo «a favor de la Soberanía, a quien corresponde privativamente distinguir los casos de necesidad y utilidad reservados en él mismo, y acordar los medios más prontos y efectivos para salvar el Estado, conservar el decoro de la Corona, y la Real palabra que es el apoyo de la fe pública». El segundo referente prohibitivo es, sin embargo, mucho más estricto y estrecho,
pues se funda en el derecho positivo que adquirieron los vasallos por un contrato oneroso con el Príncipe, de que les resultan dos intereses: uno particular a los vecinos de cada pueblo, para que no los sujeten contra su voluntad a reconocer otro dominio que el del Soberano: y otro general a todo el Reyno, para que el aniquilamiento de las rentas reales no de causa a nuevos tributos y contribuciones, que sólo tienen lugar quando los réditos de los bienes patrimoniales no bastan a socorrer las urgencias de la Corona (pp. 52-53).
Es la fiscalidad del reino como separada de la del rey, la que, en última instancia, está en peligro si la potestad soberana de enajenar no se desarrollase con ciertos límites intrínsecos. La real pragmática de 1447 es, desde este punto de vista, prototípica de una cierta justicia equitativa que, incluso, es capaz de renunciar al privilegio de revocar lo donado sin recompensa, factible en aquellos casos en que las enajenaciones se hicieron «por mera liberalidad o voluntad de los Príncipes», sin mediar «causa de necesidad o utilidad». El resultado, en la interpretación del asesor, es una disposición que concilia «con una moderación admirable dos extremos tan opuestos, como son reintegrar a la Corona los bienes separados de ella, y precaver del modo posible todo perjuicio a los donatarios, compradores o feudatarios que los detenían o poseían» (p. 57). ¿Un guiño de moderación en un contexto de indudable voluntad incorporacionista? A fin de cuentas, la pragmática del rey Alfonso venía a poner fin a un periodo desaforado de pérdidas de bienes patrimoniales ocurridas en medio de las guerras contra Castilla. Y lo hacía con justicia, equidad y moderación. ¿No podían ser también éstas las virtudes que rigiesen las directrices de recuperación patrimonial tras un periodo de indudables pérdidas a consecuencia del soberanismo absoluto de los primeros Borbones?
La historia, en cualquier caso, no parecía jugar a favor de la institución patrimonial. La expulsión de los moriscos, a comienzos del siglo XVII, marcaría, de hecho, un punto de no retorno en su solidez. Aunque las haciendas dejadas por los moriscos en lugares de realengo pertenecían al rey,
no se establecieron todas a favor del Real patrimonio: porque muchas se vendieron para repartir su producto entre los Barones que más habían padecido en la expulsión, a fin de recompensarles en algún modo el perjuicio que habían experimentado: y a otros con el mismo objeto se les dio gran parte de los bienes que quedaron incultos y sin dueño en los términos de los pueblos realengos (p. 69).
El perjuicio mayor, sin embargo, no vendría de la privación de muchos terrenos, sino de la usurpación del derecho de establecer artefactos por parte de los dueños de vasallos, quienes «aprovechando la ocasión que les presentaban las nuevas poblaciones para extender sus facultades, establecieron a su favor la privativa y prohibitiva de hornos, molinos, almazaras y otras regalías propias de la Corona, reservadas desde la Conquista por el rey Don Jayme I, apropiándose unos derechos que siempre se habían considerado privativos del Real Patrimonio» (p. 75).
La expulsión de los moriscos fue, por todos esos antecedentes, «el principio de la decadencia que en el día experimenta el Real Patrimonio en sus derechos y regalías particulares»; una decadencia que no hizo sino acentuarse tras «la dilatada Guerra de Sucesión que afligió por muchos años la Monarquía» y que «acabó de obscurecer los derechos del Real Patrimonio»:
Pues extinguidos el Tribunal de la Baylía y la Junta Patrimonial, a cuyo cargo estaba la administración jurisdiccional y política del Real Patrimonio, faltó quien cuidase de su recolección y conservación. Y aunque restablecida la tranquilidad, dedicó toda su atención el Ministerio a poner en orden las rentas reales, no alcanzaron sus providencias al ramo del Real Patrimonio, cuyo nombre quedó confundido: bien que las principales rentas de las Baylías conocidas volvieron a entrar en el Erario baxo el general concepto de efectos realengos, de los que dispuso la Magestad del rey Don Felipe V, de gloriosa memoria, en virtud de derecho propio a favor de diferentes, o bien por vía de donación en recompensa de servicios, o por venta para atender a las urgencias de la Corona exhausta de fondos (pp. 77-78).
Un Real Patrimonio confundido hasta en el nombre sólo podía rescatarse de la masa común de las rentas reales previa una labor minuciosa de esclarecimiento de sus antiguos perfiles y de concreción de la antigua jurisdicción privativa que tenía el baile general y que ahora correspondía al intendente. Volver a dar nombre a la cosa era diferenciarla y, en el contexto en que ello se producía, tal labor de diferenciación pasaba inexcusablemente por el establecimiento o recordatorio de su ámbito jurídico y normativo específico, en consonancia, además, con la ardua labor de establecimiento de la jurisdicción privativa en el ámbito más general de la Hacienda Real que se venía observando desde comienzos de siglo. Es en este punto, por otra parte, donde la obra de recolección de Branchat y de expurgación de todo un mundo normativo foral podía encajar con el más novedoso de una comunidad política que empezaba a ser monopolizada por el vértice de la misma, es decir, por el monarca. Una novedad que, aunque nunca criticada ni puesta en cuestión por este brillante abogado, sí que parecía contemplarse con la suficiente suspicacia como para procurarle, en la medida de lo posible, ciertos límites.
Tanto la planta de intendentes de 1718 como la de 1749 supusieron una reafirmación política y jurisdiccional de esos magistrados para la administración
de todos los derechos pertenecientes al Rey; bien que sin distinción alguna de los del Real patrimonio, que se hallaban en la mayor decadencia, por consistir mucha parte de ellos en censos, luismos y quindenios, que por falta de cabreves y noticias se habían obscurecido: lo que igualmente había disminuido su jurisdicción (p. 138).
Sería la real orden de 1 de junio de 1760 el auténtico punto de partida denotativo de una nueva voluntad de recuperación-diferenciación del Real Patrimonio, al encargar a los intendentes el conocimiento privativo en todo lo perteneciente al mismo, «en la misma forma que lo executaba el Bayle general». Del resto, es decir, de las noticias relativas a sus múltiples derechos y regalías, así como de aquellos procedimientos tradicionales (cabreves) que servían para su gobierno y administración, el mismo Branchat daría cumplida cuenta a través de su obra.
El Tratado de los derechos y regalías se convirtió, como ya se ha dicho, en un auténtico vademécum para cuantos tuvieron algo que ver con los derechos y rentas patrimoniales en el País Valenciano. La ambigüedad calculada de la doctrina que establecía a través de sus páginas lo mismo podía ser argumentada por los defensores de una recuperación patrimonial que por aquellos que se oponían a la misma. Tal como ya dijimos, era en los dos primeros capítulos donde la jurisprudencia parecía decantarse a favor de los primeros. Sin embargo, la concreción y desarrollo posterior de determinados derechos y regalías en sucesivos capítulos sería la ocasión perfecta para mostrar una casuística en sentido contrario. Frente a una norma general, siempre imprecisa, y todavía poco desarrollada, ésas eran, a fin de cuentas, las contradictorias reglas de juego a las que atenerse.
El derecho a establecer enfiteutas sobre tierras baldías o vacantes por parte del Real Patrimonio, juntamente con el derecho a la utilización de hierbas y pastos, constituía, sin duda, uno de los elementos más diferenciadores de la estructura socio-económica del territorio valenciano respecto al de la Corona de Castilla. Mientras en los concejos y municipios de ésta, la disputa entre la titularidad real y la concejil, bien que presente a lo largo de toda su historia y con movimientos de oscilación a favor de una y otra, tendía a resolverse a favor de un aprovechamiento comunal o concejil, en las villas y lugares valencianos, la titularidad era inequívocamente del Real Patrimonio y a él competía, por tanto, el derecho de establecimiento. Branchat es taxativo al respecto. Comparando la situación en que quedan los municipios castellanos gracias a disposiciones pactadas en Cortes durante los reinados de Felipe III y Felipe IV21, se apresura a apuntar la imposibilidad de aplicación de dichas normas a los valencianos, dada, entre otras razones, «la distinta forma de gobierno que […] se observa»:
pues las Universidades de dicho Reyno jamás han poseído baldíos algunos, ni los pastos de sus términos, a excepción de la parte que se les señaló para boalar, habiendo siempre tenido el dominio de las tierras incultas, montes y yerbas el Real Patrimonio en las Ciudades y villas no enagenadas, y los dueños Baronales en los pue blos que les fueron donados o vendidos con todo su territorio (p. 235).
Ni siquiera la abolición de los fueros, desde el momento en que de la misma no se derivó ninguna merma de las regalías que asistían a la Corona y al monarca, pudo introducir modificación al respecto. De hecho, cualquier pretensión por parte de los pueblos valencianos de hacer extensible a los mismos la real orden de 18 de octubre de 1747 de Fernando VI, por la que se extinguía la Junta de Baldíos y reintegraba a los pueblos «en la posesión y libre uso en que estaban de todos sus pastos y aprovechamientos en el año 1737», está condenada al fracaso,
pues no teniendo las Universidades del Reyno derecho alguno a las tierras incultas, montes y yerbas, que siempre y desde la conquista han sido del Rey o de los dueños particulares, ni pudo tener lugar en él la Junta de baldíos, ni aspirar sus pueblos a reintegro alguno (p. 236).
Además, el derecho de los particulares que se infiere de las provisiones expedidas por Consejo de Castilla para el repartimiento de las tierras baldías y concejiles tampoco tiene cabida en los pueblos del Reino de Valencia, «en los que el dominio territorial, y la facultad de establecer es del Real Patrimonio». Al no disponer ni los ayuntamientos ni sus propios de tierras baldías ni concejiles, «falta la razón que autoriza y justifica el repartimiento a favor de los particulares». El único derecho de éstos es solicitar licencia de establecimiento a «los dueños directos y solariegos», entre ellos el propio monarca. El «reino bien ordenado» o «bien establecido» que pretende Branchat es también, en aspectos sustantivos, un «reino diferenciado» respecto a otras realidades político-territoriales. En un momento de neto empuje roturador al calor de una tendencia alcista como la que se registra, en general, en el siglo XVIII, varias y reiteradas sentencias en contra de las ciudades realengas en el País Valenciano certifican y reiteran la titularidad de este derecho en el Real Patrimonio y, en consecuencia, la jurisdicción privativa del intendente en esta materia: Bocairente, Alcoy, Penáguila, Catral, Orihuela, Alcira, Ibi, Morella, Biar, Alpuente, Aras o Titaguas... todas ellas en las décadas de 1760 y 1770 (pp. 232-234ns67-75).
Ayuntamientos y señores particulares son, en consecuencia, las dos principales amenazas que se ciernen sobre este fundamental derecho del Real Patrimonio. Sin embargo, la insistencia de Branchat en los primeros no se corresponde con el casi silencio que guarda respecto a la acción depredadora de los segundos. Existen, es cierto, alusiones al aprovechamiento por parte de «muchos hacendados para reducir a cultivo varias porciones de tierra realenga sin licencia alguna» en las «guerras y turbaciones» que padeció el reino con ocasión de la expulsión de los moriscos o de la Guerra de Sucesión (p. 231); pero nada comparable a su obsesión por contener a las corporaciones municipales en sus justos límites en tanto que competidoras natas del Real Patrimonio. Los «dueños baronales», más que competidores, son copartícipes de un derecho que, originario del rey por derecho de conquista, les es trasladado
en los pueblos que les fueron donados o vendidos con todo su territorio, y derecho de establecer los terrenos incultos, que después de la expulsión se reservaron expresamente en las nuevas encartaciones: y por lo mismo siempre han establecido el Real patrimonio, y los dueños territoriales todas las casas, tierras y aguas, han vendido las leñas de los montes, y arrendado las yerbas sobrantes de sus términos (p. 235).
La regalía sobre hornos, molinos y otros artefactos y, en consecuencia, el derecho a su establecimiento, es, por el derecho foral del Reino de Valencia, propio de la soberanía, «reservada a la Corona por el rey Don Jayme I desde el tiempo de la conquista» (p. 243), en una facultad que se ejerce tanto en pueblos y tierras realengas, como en los de «dueños particulares». Siendo la privativa del Real Patrimonio, el derecho foral, incluso se muestra contrario a la prohibitiva y, en consecuencia, a los estancos o monopolios sobre este tipo de artefactos. Cualquier restricción de la «libertad natural» es sumamente odiosa para Branchat y su restricción a través de un derecho prohibitivo es «una violencia opuesta al derecho natural, y perjudicial a la causa pública». Se trata de doctrinas comúnmente admitidas, pero refrendadas de una manera específica por las disposiciones forales,
que con el obgeto de fomentar la agricultura concedían expresamente que qualquiera pudiese moler su trigo, aceytunas, arroces y demás en los molinos y almazaras que quisiere: que igualmente pudiesen construir libremente en sus heredades almazaras o molinos de aceyte para su uso y el de qualquiera otro: y que los labradores o arrendadores pudiesen moler sus aceytunas en la almazara del dueño de su heredad, o en donde bien visto les fuere, como así lo estableció el Rey Don Pedro I hallándose en Valencia el año 1283… (p. 263n61)22.
Branchat parece ser en lo tocante a este derecho mucho más taxativo y generalizador que respecto al de establecer tierras. Los dueños territoriales, de hecho, no pueden ejercerlo «sin título correspondiente […], licencia o real privilegio en que se funde, por ser indispensablemente preciso, siempre que se trate de regalía». No sirve en este caso la concesión general del territorio ni las cláusulas comunes, «pues las regalías, para que se entiendan transferidas, necesitan expresa y especial mención en términos que no pueda dudarse de la voluntad del concedente». Es dudoso, incluso, que concedida la facultad de establecer a alguno, deba entenderse «concedido el derecho de prohibir que otros puedan edificarlos». Hasta determinada jurisprudencia parece confabularse contra la prohibitiva de los señores particulares (pp. 259-262).
Hay en estas breves páginas que Branchat dedica al derecho de establecer hornos, molinos y otros artefactos suficiente doctrina favorable al Real Patrimonio como para que se convirtieran en referente obligado de los arrendadores de bailías en la época de Canga Argüelles, en su empeño por cuestionar la legitimidad de cualquier titular que no fuese el propio rey. Proclamada la generalidad del derecho incluso en tierras de particulares; siendo obligatorio la exhibición concreta y expresa de título, y puesto en cuestión el carácter prohibitivo y de monopolio con que se ejercía el mismo… daba la impresión de que la obra del asesor patrimonial podía significarse por una orientación netamente reivindicativa de esta parte de la Hacienda Real frente a los intereses corporativos y de particulares. Pero la historia, esa maestra inevitable en la que Branchat tanto creía, iba también aquí a propiciar, por sus efectos acumulativos, suficientes elementos de reflexión como para matizar tales interpretaciones.
Y, como no podía ser de otra manera, sería la expulsión de los moriscos y las posteriores condiciones en que el reino fue repoblado el punto de no retorno para configurar una situación que, más de un siglo y medio después, se imagina inamovible. Sería aquí, en el terreno de la interpretación concreta de este acontecimiento, donde se iban a dirimir la gran mayoría de las opciones que sobre el régimen señorial se estaban planteando ya desde los años ochenta y noventa y que, sin solución de continuidad, enlazarían con la gran discusión en las Cortes de Cádiz. Una discusión en la que, como no podía dejar de ocurrir, el Real Patrimonio iba a estar bien presente. De momento, salvada la constatación de que el mayor costo de la expulsión de la población morisca recayó a medio y corto plazo sobre los bienes y regalías patrimoniales, Branchat se niega a una revisión siquiera somera de tal situación. Sentados los principios arriba mencionados23, pasa a continuación a desarrollar el que, sin duda, constituye el argumento axial de toda su postura y que, a la postre, resulta extremadamente favorable para los señores:
En el Reyno de Valencia son muchos los dueños territoriales que gozan el derecho de establecer hornos y molinos en sus pueblos y Baronías, y el de prohibir que los demás lo hagan sin su permiso: unos por habérselo reservado en las capitulaciones o encartaciones hechas con los nuevos pobladores después de la expulsión de los Moriscos: otros en virtud de las Reales donaciones que transfirieron a sus antecesores dicha facultad: y otros por la posesión o prescripción inmemorial (pp. 263-265).
Tan escueto párrafo se ve acompañado por cuatro largas notas a pie de página que, en este caso concreto, no hacen sino acentuar lo expuesto en el cuerpo principal del texto. Los principios reafirmados no son en absoluto insignificantes: reafirmación del derecho privativo de los señores sobre hornos y molinos; validez de las encartaciones como «leyes paccionadas» establecidas «por todo derecho» y confirmadas por real pragmática de 1614 de Felipe III; y reconocimiento, en fin de la prescripción inmemorial nada más y nada menos que como «el mejor título para la adquisición de regalías». Según su interpretación de la real pragmática de 1614, el monarca confirmó en ella «todas las encartaciones, y prescribió las reglas que debían observarse, para que tuviesen perpetua estabilidad y firmeza»:
Y aunque en el capítulo 34 declaró S.M. no había sido la Real intención consentir los pactos y condiciones que se habían puesto en algunas escrituras, perjudiciales a sus regalías y Real Patrimonio […]; pero sin embargo de dicha declaración han tenido observancia los capítulos privativos y prohibitivos de regalías menores puestos en ellos: y en las causas en que los dueños territoriales han acreditado tener capítulo expreso privativo y prohibitivo de hornos, molinos, tiendas y almazaras, se ha executoriado a su favor dicha facultad, así por los Reales Consejos de Castilla y hacienda, como por la Real Audiencia de Valencia: cuya práctica sigue la Intendencia… (p. 264n63).
Las puertas se van cerrando. En un mundo, además, en el que la historia, la práctica y la costumbre dictan sus normas e imponen su tiranía, y en el que la jurisprudencia no es el resultado de aplicaciones a casos concretos de una norma general, sino fuente ella misma de derecho, al tiempo que salvaguarda de derechos, en ese mundo, decimos, la prescripción inmemorial puede y de hecho se convierte en «el mejor título». Según la doctrina de Juan Bautista Trobat, glosada por Branchat,
bastan congeturas, indicios y presunciones, para inducir a favor del dueño territorial la facultad de establecer, y aun la de prohibir, como si se justificase que de tiempo inmemorial era absoluto dueño de los hornos y molinos, a los quales sólo concurrían los vecinos, porque entonces la continuación de todo este tiempo sin reclamación influye un consentimiento formal (p. 265n65).
Es cierto que nada aparta a Branchat de lo que constituye el objetivo básico de su Tratado: la confirmación de la jurisdicción privativa del intendente en materia de asuntos del Real Patrimonio, de la misma manera que la había ejercido el baile general. Pero, incluso en este caso, el aparato jurisprudencial aludido es una confirmación indirecta de la validez de las encartaciones o del derecho de los señores en el País Valenciano a la privativa y prohibitiva sobre hornos y molinos. Sentencias dadas por el intendente de Valencia, reconocidas y confirmadas todas ellas por el Consejo de Hacienda, curiosamente muy próximas en el tiempo (años 1760 y 1770) a la época de redacción del Tratado y que no eran sino una pequeña muestra de las «muchísimas causas, que en el día penden a instancia de los dueños territoriales, para que se declaren nulos o insubsistentes los establecimientos de hornos en los pueblos de que tienen el dominio territorial, y en los términos de ellos» (pp. 282-283n88). La alusión era bastante directa y, al tiempo que suponía, en efecto, una ratificación de la competencia del intendente en casos de disputa entre el derecho de un particular y el del señor territorial, rozaba el segundo gran argumento más querido por Branchat: el respeto a los derechos de terceros. El tema había sido ya tratado, recordémoslo, a propósito de los procedimientos a seguir en el caso de establecimientos, en las dos normativas redactadas previas al Tratado. Ahora se repetía como uno de los elementos inexcusables a salvaguardar ante cualquier tipo de jurisdicción y, por supuesto, la del Real Patrimonio:
Todas las Reales gracias de establecimientos en enfiteusis están hechas baxo el supuesto de no resultar perjuicio a tercero de su concesión, como puede verse en las muchísimas que se hallan registradas en la Contaduría principal, y en el ramo de ellas del Real Patrimonio; y aunque no se expresase en alguna, debe entenderse…
A estas alturas no nos puede resultar sorprendente que muchos años más tarde, concretamente en 1818, en pleno empuje patrimonialista y despótico por parte de Fernando VII, una representación de la grandeza de España quisiera recordar a su Mayordomía Mayor que la buena administración del Real Patrimonio en el antiguo Reino de Valencia siempre se había basado en una delimitación muy precisa entre el realengo y el señorío, abarcando el primero «lo perteneciente al rey» y los segundo todo lo demás, es decir, el reino. Y que ese principio se veía, además, perfectamente arropado por las prudentes reglas de gobierno que don Vicente Branchat, incluso después de abolidos los fueros, se había encargado de recordar y de establecer, y que se concretaban en la existencia de libros registros y en los cabreves24.
El respeto de Branchat por los derechos del estamento nobiliario creo que está fuera de toda duda. Su significación, es cierto, no puede ser entendida unilateralmente como de servicio pleno a este estamento: sería restarle importancia a una obra que es bastante más compleja y que contribuyó como ninguna otra a la clarificación de los derechos y regalías del Real Patrimonio, a la actualización de sus procedimientos de gobierno y administración, y al reforzamiento de la jurisdicción privativa del intendente en todas estas materias. Sin embargo, nos equivocaríamos si la siguiéramos considerando escrita con la finalidad de una recuperación del Real Patrimonio. Su «neoforalismo», si de usar este término se trata, no tiene más finalidad que insertar en pleno corazón de una dinámica expansiva e incorporacionista, que parece peligrosamente decantarse por la vía administrativa, un lenguaje judicial desde el que posibilitar el respeto escrupuloso a los derechos adquiridos. Los caminos que deba recorrer la administración patrimonial se verán actualizados y bien delimitados, pero en ese mismo acto se considerarán implícitos sus propios límites.
Durante los años en que Vicente Branchat ocupó la Asesoría del Real Patrimonio, lo que podemos considerar el «bloque judicial» de la Junta Patrimonial, en el que se incluía la figura del procurador patrimonial, tuvo, de hecho, un peso considerable en el diseño y en la dinámica de gobierno de los bienes del monarca en territorio valenciano. Desde este supuesto, la convivencia con la parte más gubernativa, concretamente con el contador Martínez de Irujo, no fue en absoluto pacífica ni fácil. En un momento dado, cuando uno de los administradores locales, concretamente el de la bailía de Ayora, le remite información de la misma a raíz de una orden circular de 22 de abril de 1782, no puede por menos que poner en antecedentes al contador de las dificultades que encuentra en su cometido:
Por la adjunta verá V.S. quan descubiertamente y sin revozo [sic] digo mi sentir, lo que es constante y sucede en esta Baylía, para evacuar los puntos que por la superior de 22 de abril se sirvió V.S. mandarme executar. Puede V.S. estar asegurado que es todo la verdad sin obice, pero parece no conviene bean estas ni entiendan de ello D. Vicente Branchat como Abogado del Duque del Infantado, ni el Procurador Monzó, por serlo del mismo, hasta que valiéndose V.S. de las personas de su confianza, sin conexión al Duque, imparciales, y de acreditado celo al Rey, dé V.S. las providencias que tubiese por conveniente para el remedio que V.S. me propone; pues de lo contrario, tratándose en ella aunque justamente contra las operaciones de la casa, y dependientes del Infantado, conociendo estos dos la realidad, por se contra su Excmo. Amo y sus propias ideas, no solo ande [sic] poner la mira en frustrar el remedio, sí que habían de ser innumerables los perjuicios que se habían de seguir contra el Real patrimonio: y mi persona, pues no ignora V.S. lo que son por de pronto atentados en las Poblaciones, para lo que bastará hacer presente que por haver puesto yo en execución las providencias de V.S. en los lances acaecidos en fines del 81, vociferaron que sin atender a excepción ni otro respeto tenían dado Auto de prisión y embargo de bienes contra el Escribano de la Baylía, a quien lo hicieron saber, y contra mí, y que lo suspendieron por mi enfermedad. Qué consecuencias se podrán esperar a vista de estos y otros procedimientos?
La carta, firmada por Mariano Ródenas Carbonell, lleva fecha de 18 de agosto de 178225. Por aquellas fechas, la instrucción para cabrevar había sido ya publicada y la otra, dedicada a la formalización de los expedientes de establecimiento, así como el propio Tratado, debían estar prácticamente concluidos. De hecho, la real orden autorizando la publicación de éste se produjo el 1 de julio de 1783 y en ella, recordémoslo, a Branchat se le duplicaba el sueldo «para que sin necesidad de negocios de partes pueda subsistir dedicado todo a la Real Hacienda…». ¿Era una confirmación de su doble dedicación, al servicio del Real Patrimonio y al de casas señoriales? En cualquier caso, más allá de alusiones expresas y de críticas como las que analizaremos más adelante, creo que del análisis de sus principales obras podemos deducir argumentos suficientes que apuntarían en la dirección hasta aquí señalada.
Existe, además, un nuevo elemento a considerar que hasta el momento no ha sido comentado. Los primeros años de Branchat al frente de la Asesoría del Real Patrimonio, concretamente desde su nombramiento (1776) hasta la publicación íntegra del Tratado (1786) coincidieron con la presencia en la Secretaría de Hacienda de D. Miguel de Múzquiz, quien la ocupó desde 1766 hasta su muerte en 1785. Este navarro, de cara bondadosa pero de espíritu poco decidido, pertenecía al círculo aragonesista o aristocrático del conde de Aranda y llegó al ministerio tras el motín de Esquilache, es decir, después de que el ritmo impreso por este italiano continuador de Ensenada sufriese un serio altercado que obligase de nuevo a un cierto equilibrio entre los partidarios de una monarquía más administrativista y los propugnadores de una constitución corporativista. Desde el corazón mismo de los aparatos centrales de la monarquía, el Consejo y la Secretaría de Hacienda, pareció imponerse una pauta de comportamiento más respetuoso con los procedimientos judiciales, en consonancia con el proyecto político que representaba el mencionado grupo de Aranda. Unas pautas y unas directrices que, no obstante, pronto debieron de ser compaginadas con otras más expeditivas para atender a las necesidades fiscales de una monarquía embarcada en una primera guerra contra Inglaterra (1779-1783)26.
Branchat creo que es inseparable de este periodo de retroceso momentáneo del ritmo reformista tras el motín de Esquilache y de vuelta a un cierto predominio de una percepción más tradicional y, por tanto, judicial, de la monarquía. A todo lo cual deberemos añadir un dato más. Miguel de Múzquiz era, a comienzos de los sesenta, uno de los máximos enfiteutas de la prometedora zona agrícola alrededor de la Albufera de Valencia. Concretamente en el término y «frontera» de Sueca, perteneciente a la orden de Montesa, le había sido concedido un establecimiento de cerca de 10 000 hanegadas de marjal susceptibles de ser plantadas de arroz. Previamente, en 1755, había adquirido en pública subasta, a través de un testaferro y por valor de 700 000 reales de vellón, los derechos correspondientes a la bailía de Murviedro que quedó, de esta manera reducida a un escasísimo valor para el Real Patrimonio. El marqués de Villar Ladrón y conde de Gausa, de inicial origen hidalgo, se convertía así en el prototipo de esa aristocracia emprendedora que se movía a mitad de camino entre una racionalidad económica moderna y el mundo del privilegio e, incluso, del monopolio27. Sin olvidar —y este es para nosotros el dato más importante— sus muchos años al servicio de la monarquía.
Hasta qué punto un personaje como éste, con tantos y tan importantes intereses conseguidos a costa de los bienes patrimoniales del monarca en el País Valenciano, pudiese estar interesado por su recuperación a través de impulsos incorporacionistas o formas de gestión administrativas es harto dudoso. De hecho, su hijo y heredero, cuando todavía él era ministro de Hacienda, tuvo que hacer frente a un intento del contador Martínez de Irujo, en 1780, de nombrar un nuevo administrador para lo quedaba de la bailía de Murviedro. El Real Patrimonio poco o nada tenía que hacer en ella puesto que a él, como heredero de su padre, había pasado el derecho de establecer en la misma. Algo que con el tiempo tendría que disputar, no sólo con la institución patrimonial, sino con el propio ayuntamiento de la villa28.
[1] Sobre el nuevo sistema fiscal, J. Romeu Llorach, El sistema fiscal valenciano, 17151823, Vinaroz, Ajuntament de Vinaròs, 1983; J. Correa Ballester, El impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia, 1707-1740, Valencia, Conselleria d’Economia i Hisenda, 1986 y Pilar García Trobat, El equivalente de alcabalas, un nuevo impuesto en el Reino de Valencia durante el siglo XVIII, Valencia, Conselleria d’Economia i Hisenda, 1999. Sobre las enajenaciones y donaciones de bienes y rentas patrimoniales tras la Guerra de Sucesión, J. Romero González, y J.L. Hernández Marco, «Documentación existente en el Archivo Ge
[2] P. Ruiz Torres, «El País Valenciano en el siglo XVIII: la transformación de una sociedad agraria en la época del absolutismo», en R. Fernández, España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, Crítica, 1985, pp. 132-248.
[3] También por parte del bando austracista se procedió a disponer en el mismo sentido de esta «alhaja» de la Corona. De hecho, entre 1705 y 1707, la titular de la Albufera había sido D.ª Esperanza Ramos, madre del legendario D. Juan Bautista Basset. En A. Piles Ibars, Historia de Cullera, Cullera, Ediciones del Ayuntamiento de Cullera, 1972, p. 431.
[4] Para un análisis más detallado de todo el proceso, C. García Monerris, Rey y Señor. Estudio de un realengo del País Valenciano (La Albufera, 1761-1836), Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1985. Un excelente estudio geográfico, también desde una perspectiva histórica, en C. Sanchis Ibor, Regadiu i canvi ambiental a l’Albufera de València, Valencia, Publicaciones de la Universitat de València, 2001.
[5] El real decreto de permuta en A.R.V., Bailía/A-A, exp. n.º 864.
[6] Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia y de la jurisdicción del Intendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General, de orden de S.M. por Don Vicente Branchat, Asesor del Real Patrimonio, Generalidades y Amortización, Valencia, en la Imprenta de Joseph y Tomás de Orga, 1784-1786, 3 vols. Aunque la obra en su conjunto es conocida con este título, el mismo corresponde, en realidad, sólo al tercer tomo. Los dos primeros recogen la transcripción de los documentos originales que Branchat recopiló y publicó bajo el nombre de Colección de los documentos justificativos de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia y de la jurisdicción del Intendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General. Es importante tener en cuenta que los dos primeros volúmenes corresponden a la colección de documentos y sólo el tercero y último es un tratado sobre el Real Patrimonio.
[7] Los escasos datos están sacados de la correspondiente entrada en la Gran Enciclopedia Valenciana (Valencia, 1991). Su nombramiento como asesor patrimonial en A.R.V. Propiedades antiguas, libro n.º 172. La asesoría que desempeñó Branchat incluía la triple responsabilidad sobre el Real Patrimonio, sobre el ramo de Amortización y sobre las antiguas Generalidades. Sólo tras su muerte, concretamente por real orden de 2 de junio de 1791, se desdobló la de Amortización (que ocupó D. Francisco Camarasa) de la de Real Patrimonio y Generalidades, con una asignación de 9000 reales anuales a cada una. No deja de ser curioso que el sucesor de Branchat en la asesoría del Real Patrimonio, D. Francisco Valladares de Sotomayor, fuera precisamente el autor de un amplio proyecto que implicaba de hecho la enajenación de todas las regalías del Real Patrimonio. J. Canga Argüelles, Colección de Reales Cédulas, Órdenes y Providencias dadas para gobierno del Real Patrimonio en el Reyno de Valencia. Formada por acuerdo de la Real Junta Patrimonial y aprobada por S.M., Valencia, Imprenta de B. Monfort, 1806, pp. 69-70. La información sobre Valladares en A.R.V., Bailía/Apéndice, libro n.º 43, s/p.
[8] Tal vez, a través de esta última obra pudiera establecerse una relación entre Vicente Branchat y el gran defensor del privativo régimen jurídico valenciano de aguas, el conservador Francisco Javier Borrull, a comienzos del siglo XIX. Tanto en un caso como en otro, el régimen de las aguas públicas no se puede entender sin la peculiaridad del Real Patrimonio. Si esa peculiaridad opera en el mismo sentido para los dos o en sentido divergente es algo que, en cualquier caso, debería estudiarse.
[9] El largo pleito había dado lugar a una hermosísima alegación por parte de Carrasco, «Demostración de la equidad y liberalidad con que recompensó el Rey al duque de Algete, conde de las Torres, la Albufera de Valencia, incorporada a su Corona, y de los beneficios permanentes que ha traído a la causa pública esta incorporación, por el Fiscal de este negociado, marqués de la Corona, de los Consejos de S.M. de Castilla y Hacienda», en A.H.N., Hacienda, leg. 3.873b).
[10] El real decreto de 10 de junio de 1760, auténtica piedra de toque para la posibilidad de una acción más decidida de recuperación del Real Patrimonio valenciano, se volvió a recordar por real orden de 23 de julio de 1778 y, nuevamente, el 5 de octubre de 1806. En V. Branchat, Tratado…, vol. 1, pp. 400-403 y J. Canga Argüelles, Colección…, p. 334-337, sin que estas dos disposiciones agoten las innumerables veces en que en asuntos del Real Patrimonio se entrase en conflicto con otras jurisdicciones.
[11] La real orden en J. Canga Argüelles, Colección…, pp. 153-156. El máximo oponente de Branchat, Martínez de Irujo, consideraría esta orden y el proyecto que contenía, origen de la prepotencia del asesor y la expresión más acabada de una opción contencioso-judicial en asuntos relativos a rentas patrimoniales.
[12] Las dos instrucciones figuran como apéndice del vol. 3 del Tratado de los derechos y regalías…, pp. I-CXXXVI, actuando de hecho, según el propio Branchat, como capítulos del libro. La instrucción para cabrevar se publicó también independientemente y puede verse un ejemplar en A.H.N., Hacienda, leg. 3873b).
[13] La real orden de aprobación de la obra figura impresa en la contraportada del vol. 3 del Tratado de los derechos y regalías… Se imprimieron mil ejemplares cuyo reparto, vicisitudes y cuentas pueden seguirse en A.R.V., Bailía/B, leg. 2, exp. n.º 19. La finalidad de subsistir «sin necesidad de negocios de partes» parece que no llegó a cumplirse a tenor de las acusaciones reiteradas que se lanzaron sobre Branchat de estar sirviendo también, como abogado, a intereses «particulares».
[14] Para esa interpretación, mi artículo ya citado, «Monarquía absoluta y haciendas forales…».
[15] Resulta significativo que Branchat defina las manos muertas como «todo cuerpo inmortal, esto es, que no se muda ni muere…» (p. LVII), en una apreciación cargada de connotaciones místico-religiosas y totalmente alejada de la más económica, pero ya presente, de «manos improductivas». El horizonte desamortizador es, en consecuencia, impensable en él.
[16] Sobre la especificidad del mayorazgo no castellano, B. Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid, Siglo XXI, 1974, pp. 279-287. También M. Peset, Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1982, especialmente desde p. 177.
[17] M. Fioravanti, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Madrid, Editorial Trotta, 2001, p. 37.
[18] Los partidarios de la vía gubernativa frente a la judicial, como Martínez de Irujo, no despreciaron, como veremos, el expediente de los cabreves, pero se opusieron a la complicada casuística que impuso Branchat en su nueva normativa.
[19] A.R.V. Bailía/Apéndice, libro n.º 43, s/p.
[20] Como indicaría Martínez de Irujo, el proyecto y la actuación de Branchat convertían al asesor patrimonial en la clave de bóveda de todo el edificio administrativo del Real Patrimonio en lugar del contador.
[21] Sobre la naturaleza de los bienes comunales, Alejandro Nieto, Bienes comunales, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1964. Una aproximación al proceso de venta durante los Austrias, en David E. Vassberg, La venta de tierras baldías: el comunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el siglo XVI, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1983; o el siempre sugerente Alfredo Gallego Anabitarte, Reparto y venta de tierras concejiles. Ilusión y derecho: (los Montes de Toledo), Madrid, Montecorvo, 1998.
[22] Tales disposiciones dieron lugar a los famosos fueros 5 y 6, rubr. De molendinis, furnis et balneis…, que serían motivo de interpretaciones diversas en 1806 entre los fiscales del Real Patrimonio, específicamente sobre si debía éste extender su derecho sobre las almazaras o, por el contrario, declarar libre la facultad de construcción de las mismas.
[23] Principios que, no obstante, se ven continua y sistemáticamente matizados en notas a pie de página. Así, a la obligación «indispensablemente precisa» de exhibición de título concreto en cuestión de regalías, Branchat apostilla que, de todas maneras, «es de advertir que quando uno está en posesión de alguna regalía, no debe ser despojado de ella sin preceder su audiencia, que siendo de derecho natural no puede negarse […] que nadie sea despojado de su posesión, sin ser oído y vencido por sentencia», aunque el juicio no fuese plenario, sino sumarísimo y a través de instancia fiscal, «que es el que sólo tiene lugar en asunto de regalías». Será un argumento que, como tendremos ocasión de comprobar, será esgrimido en más de una ocasión por los que temían un despojo de sus derechos por vía administrativa o gubernativa, aspecto éste que, no obstante, se venía imponiendo desde hacía ya tiempo en asuntos fiscales, de regalías y derechos patrimoniales a través de un progresivo reforzamiento de la jurisdicción privativa del intendente frente a la Real Audiencia.
El principio, también abusivamente utilizado en procedimientos expeditivos de recuperación de derechos y regalías fiscales, de que «el Fisco no puede nunca litigar despojado», que, en consecuencia, implica siempre la casi presunción de culpabilidad del encausado y la legitimidad de la Hacienda Real en su acción recuperadora, es también seriamente cuestionada por Branchat. Apoyándose en la opinión de eminentes juristas como Crespí, Covarrubias, Solórzano o Valenzuela Velázquez tal privilegio es puesto en cuestión. Así, según Covarrubias, «la contraria sentencia (la opuesta al privilegio del Fisco) es la más verdadera y fundada en derecho: así porque no consta que el Fisco tenga concedido semejante privilegio, como porque el que intenta la acción Real confiesa en el reo la posesión de la cosa pedida». Según el valenciano Crespí, las palabras concretas del supuesto privilegio «sólo tienen lugar quando aquel contra quien litiga el Fisco, no tiene título o presunción de él o antigua posesión…» (pp. 259-260n58).
[24] Esa representación de la Diputación de la grandeza de España en A.G.P., Bailía de Valencia. Expedientes, caja 7.096, exp. n.º 456. Un tratamiento más extenso del tema se puede ver en mi trabajo «Fernando VII y el Real Patrimonio (1814-1820): las raíces de la cuestión patrimonial en el País Valenciano», en Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, 4 (1983), pp. 35-66.
[25] A.R.V., Bailía/Apéndice, libro n.º 41, f. 95 rº. y v.º. Dicho administrador, no obstante, fue separado de su cargo en octubre de 1786, «por su extraña omisión y desidia en presentar las cuentas que le han pedido por repetidas órdenes, y satisfacer los alcances que por ellas se resultan a favor del Real Patrimonio con notable perjuicio de sus Reales intereses…» y dentro de un proceso más general alentado por el propio Martínez de Irujo tendente a sanear y regularizar las prácticas llevadas a cabo por estos servidores. A.R.V., Bailía/Apéndice, libro n.º 22, s/p.
[26] M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1982, especialmente pp. 321-388; y, sobre todo, P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 437-452.
[27] Para este aspecto concreto, M. Ferri y C. Sanchís, «Estratègies econòmiques de l’aristocràcia il·lustrada. Els Múzquiz i el Reial Patrimoni», en Braçal, 17-18 (1998), pp. 115-127.
[28] A.R.V., Bailía/Apéndice, libro n.º 57, f. 483 v.º.