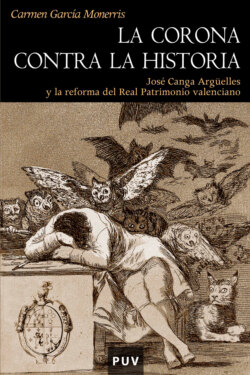Читать книгу La Corona contra la historia - Carmen García Monerris - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO 1
UN HIDALGO EN EL «CORAZÓN» DE LA MONARQUÍA
AÑOS DE JUVENTUD Y DE FORMACIÓN
José Canga Argüelles y Cifuentes Prada (1771-1842) era el segundo de los hijos del matrimonio formado por don Felipe Ignacio Canga Argüelles y Pérez de la Sala, y doña Paula Cifuentes Prada. Hay dudas sobre si su nacimiento tuvo lugar en Oviedo o en Gijón, de donde era natural su madre. El domicilio familiar, en cualquier caso, estuvo siempre en Oviedo, primero en la calle San Francisco y, posteriormente, en la cercana calle de los Pozos, pertenecientes las dos a la parroquia de San Tirso el Real, colindante con la catedral1. En aquella parroquia fueron bautizados los otros tres hijos del matrimonio, Francisca Javiera Bárbara, nacida en 1765, Bernabé Policarpio, en 1778, y la menor, Teresa Faustina, nacida en 1783. Con su hermano Bernabé compartió José inquietudes intelectuales y proyectos reformistas hasta que su prematura muerte, ocurrida en 1812, a los 34 años de edad, truncó una vida cuya significación en el campo de la economía y de los estudios sobre hacienda se intuía ya destacada2.
Los dos hermanos fueron educados en sus primeros años bajo la supervisión directa de su padre en un ambiente familiar e intelectual propio de ese sector de la hidalguía que fue uniendo sus destinos a las posibilidades que ofrecía la carrera judicial y un sentido servicio al monarca. De tradición humanista y regalista, don Felipe Ignacio, amigo de Jovellanos, era doctor en Leyes y Cánones. Desempeñó varias cátedras interinas hasta su nombramiento, en 1796, para la de Cánones de la Universidad de Oviedo. Entre 1772 y 1773 ocupó interinamente una fiscalía de la Audiencia del Principado y en 1775 se distinguió como uno de los fundadores del Colegio de Abogados de aquella ciudad. A comienzos de los ochenta, ocupó en propiedad una fiscalía de la Audiencia de Zaragoza, ciudad a la que se trasladó con toda su familia y en la que sus hijos, José y Bernabé, completaron los estudios iniciados en la Universidad de Oviedo. Como socio de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, institución en la que ingresó en 1784, fue nombrado curador de su Escuela de Matemáticas, institución en la que estudiaría también su hijo José. En esa ciudad vivió hasta 1787, momento en que se vio obligado a regresar a Oviedo a consecuencia de los conflictos entre el inefable fray Diego José de Cádiz y el profesor de Economía Lorenzo Normante. En el enfrentamiento entre las luces y la retórica reaccionaria, Felipe Canga, como fiscal de la Audiencia, parece que optó por una actitud netamente regalista y a favor de lo que representaban Normante y la Económica, lo que, según Huarte, le valió «su apartamiento de la Fiscalía» y la necesidad de retornar a su ciudad natal a consecuencia de su enemistad con el clero y determinados sectores funcionariales3.
Su regreso no debió suponer el de toda su familia. Existen varios indicios que parecen confirmar que los dos hermanos, José y Bernabé, permanecieron en Zaragoza completando los estudios iniciados en Oviedo. En esta universidad había ingresado José para estudiar Filosofía en 17824. Tras el traslado de la familia a Zaragoza, concluyó los estudios de Filosofía en su universidad e inició los de Leyes y Cánones, doctorándose en 1791, a los veinte años de edad. Su formación se completó, como ya se ha dicho, con tres años de estudio (1784-1788) en la Escuela de Matemáticas de la Sociedad Económica de la que su padre era curador, y con la práctica del dibujo en la Real Academia de San Carlos. Lo más decisivo, sin embargo, fueron sus contactos y estudios en la Escuela de Economía Civil y de Comercio, dependiente también de la Aragonesa de Amigos del País, y en la que sería discípulo de Lorenzo Normante. El mundo de la aritmética política, cada vez más sistematizada y decantada hacia una economía política, entraba así de pleno en su horizonte intelectual5.
Los años de formación de José Canga Argüelles en Zaragoza están todavía por estudiar6. No sólo él, sino también su hermano Bernabé, debieron verse muy influenciados por el ambiente reformista y regalista del que participaba activamente el padre y, de manera muy especial, por los contactos con la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Los impulsos y referentes intelectuales eran, desde luego múltiples, provenientes tanto del campo de la incipiente economía política como del derecho y de la jurisprudencia o de la filología y literatura clásicas, de profundo impulso humanista. Con el notable precedente de su padre7, la praxis intelectual y política de los dos hermanos se fue orientando y moldeando en esa encrucijada que en el siglo XVIII configuraron aquellos saberes que emergían al compás de las dos realizaciones más significativas de la centuria: el espacio de una «ratio pública», todavía mixtificado bajo la lógica política del absolutismo, y el espacio de una «ratio civil» que empezaba a intuirse desde la descomposición de las viejas prácticas sociales y económicas. Eran terrenos y espacios a mitad de camino transitados y configurados por las prácticas jurisprudenciales y del derecho, y por las de una aritmética política que, sin perder su vertiente práctica al servicio de un intervencionismo, empezaba ya netamente a adquirir todas las características de un corpus teórico sistemático y global8. Andando el tiempo, la contribución de José Canga al nuevo saber de la economía política sería destacable, aunque en su caso siempre resaltaría la vertiente pragmática del burócrata incapaz de desligarla de un intervencionismo administrativista entendido como instrumento deseable e imprescindible para la construcción de una nueva realidad social y política. Economía política y administración serían en él las dos caras de una misma moneda difícilmente disociables por cuanto abarcaban, al menos hasta bien avanzado el siglo XIX, dos espacios sólo en teoría excluyentes: el de la sociedad y sus intereses, y el del estado y la política.
De forma paralela a su formación en matemáticas, economía y leyes, José dedicó parte de sus esfuerzos a la actividad docente. Tras la obtención del grado de bachiller en Leyes y Cánones, «repasa la asignatura a crecido número de alumnos y obtiene el nombramiento de repasante, cargo que ejerce durante dos años. A dicho grado siguieron los de bachiller en Cánones y de sustituto de prima en la cátedra de esta asignatura». Después, tras el diploma de licenciado y doctor en Cánones, en 1791, «presidió siete actos menores y arguyó muchas tesis mantenidas por sus contrincantes de estudio, del año 1792, componiendo y leyendo con éxito en sesiones públicas tres disertaciones sobre Derecho Público y Privado con don Manuel Joaquín de Condado»9.
El «exilio» de su padre en Oviedo, después del episodio Cádiz-Normante, parece que finalizó a comienzos de la década de los noventa, momento en que fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla. Es muy posible que este nuevo e importante nombramiento supusiera la reunión de toda la familia en Madrid, lugar a todas luces más conveniente para las expectativas profesionales de los dos hermanos, José y Bernabé. Según relataría años más tarde uno de los hijos de José, a partir del nombramiento de D. Felipe como fiscal en el Consejo de Castilla, le auxilió «en el despacho de los negocios […], formando extractos, examinando las obras de consulta [y] preparando los elementos de utilísimos trabajos»10. Fue también el momento en que empezaron a salir a la luz una serie de trabajos, unos en colaboración con su hermano, otros debidos en exclusiva a él. Su vinculación con la Real Sociedad Aragonesa quedó confirmada al ser nombrado socio de mérito por sus notas y comentarios en forma de Suplemento a un Apéndice de la educación popular de Campomanes. Dos años más tarde, en 1796, participó en un concurso abierto por ésta con una memoria titulada Disertación sobre las causas de la despoblación del reino de Aragón y medios de realizar su comercio expedito y floreciente (1796).
El titulado Suplemento al Apéndice de la educación popular, de 179411, parece confirmar, tal como afirma la profesora Fonseca, la vinculación de Campomanes con los Canga Argüelles, no sólo personal, sino también intelectual12. En esa obrita, Canga reproduce dos discursos del arbitrista Martínez de Mata encontrados en la biblioteca de los dominicos del convento de San Ildefonso de Zaragoza. El curioso y casi mesiánico personaje había sido objeto de especial atención e inspiración, como sabemos, para Campomanes en sus reflexiones sobre la industria popular. En el primer volumen de su Apéndice a la educación popular (1775) había editado el Epítome del granadino y en el cuarto hizo lo propio con ocho de sus discursos. Éstos, sin embargo, le habían llegado a través de la copia de unos originales conservados en Méjico, sin que por su parte, tal como afirma, «hubiera podido encontrar los discursos de este gran político, a pesar de las exquisitas diligencias que he hecho en su busca…»13. Algo de razón, por tanto, había en Canga cuando se enorgullecía de haber sido el descubridor de dos nuevos discursos y, además, originales, con los que completar la edición del «ilustre autor de la célebre obra de la educación popular»14.
Prada, Madrid, Imprenta de Sancha, 1794. Existe reproducción del conjunto de la obra de Martínez de la Mata, con los discursos y el epítome publicado por Campomanes en su Apéndice, y los discursos descubiertos por Canga, en Gonzalo Anes, (ed. y nota preliminar), Memoriales y discursos de Francisco Martínez de Mata, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1971.
En otro orden de cosas, la influencia de arbitristas como Martínez de Mata o Álvarez Osorio en el Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento y, sobre los Apéndices a la educación popular de Campomanes es de sobra conocida. Ver, al respecto, las diversas alusiones al tema en V. Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 63, 137 o 252; concretamente, en la p. 238 podemos leer a propósito de la pasión por los libros del asturiano que «en ese contexto se produce la aparente paradoja de que casi al mismo tiempo en que está editando en los Apéndices a la educación popular las obras de escritores arbitristas, como Álvarez Osorio y Martínez de Mata, entra en contacto con la Riqueza de las naciones de Adam Smith».
El Suplemento al Apéndice de la educación popular va precedido de una pequeña introducción del propio Canga, «el editor», en la que queda de manifiesto hasta qué punto el joven economista sentía una profunda admiración por Campomanes y cómo interpretaba su propia labor dentro de la más amplia y general tarea de contribuir a formar la «Historia económica y civil del reyno», aquella precisamente de la que tanta «falta… tiene la Nación». Sus aportaciones en forma de notas a los textos de Martínez de Mata no son excesivas. Hay en él una conciencia y un cierto pudor admirativo hacia el gran Campomanes que le coarta a la hora de hacer alarde de una erudición y de unos conocimientos que empezaban a ser ya sólidos. «Al texto del autor —dirá Canga— he añadido algunas notas ligeras, absteniéndome de poner otras muchas, por no repetir aquellas con que sabiamente ha ilustrado el epítome, y ocho discursos el enunciado Autor del Apéndice a la Educación Popular»15. Con todo, un rastreo de las mismas da cuenta de la receptividad de su autor a lo más avanzado de las medidas tomadas por el absolutismo reformista en materia económica y social.
El admirador de Campomanes y discípulo de Normante era un joven que, prudentemente, mostraba ya, desde una perspectiva de globalidad proporcionada por la naciente economía política, cierto espíritu crítico hacia los postulados sesgadamente «industrialistas» o «gremialistas» derivados del mercantilismo de Martínez de Mata. Ante la afirmación de éste de que «las artes» son la parte y «el nervio más principal» del sistema, Canga introduce una afirmación de moderado sesgo fisiocrático criticando el olvido de la agricultura16. Su sentido de un sistema económico interdependiente queda patente también en la superación de cierta unicausalidad a la hora de establecer los males que en su momento se causaron a las artes y al comercio. Empeñado Martínez de Mata en atribuir a la introducción de géneros extranjeros la razón de todos estos males y del subsiguiente despoblamiento, no tiene más remedio Canga que abrir el abanico de las responsabilidades en una crítica indirecta pero certera a los postulados proteccionistas del viejo sistema mercantilista. Otras causas, según nuestro autor, concurrieron a los males del sistema productivo español y al despoblamiento del siglo XVII: desde la expulsión de los moriscos hasta las muertes causadas como consecuencia de las precedentes guerras de Carlos V, pasando por otras de menor importancia, pero no menos significativas en su simple enunciación, como el número de españoles «cautivos de los moros» o los más de 40 000 que «cada año salían para Roma a sus pretensiones». Pero donde más apunta el nuevo sentido crítico de su reflexión es en la enunciación de una serie de causas que entroncarán con alguno de los tópicos más arraigados y permanentes de su posterior pensamiento: «La holgazanería de muchos que se echaron a pordioseros […], la multitud de religiosos y clérigos […], la multitud de mayorazgos pequeños a que dieron lugar los juros […] y el gran número de días feriados». «Todas estas causas —concluye— se combinaron contra nuestra población, artes y comercio, e introdujeron la miseria y necesidad»17. El universo del nuevo productivismo formaba parte ya del más joven Canga en una perfecta asunción de la simbiosis que acabaría representando entre utilidad y virtud política. En esa perspectiva se inscribe tanto su ataque al excesivo número de religiosos como a la proliferación de mayorazgos y, sobre todo, su crítica a los viejos valores cristianos de la pobreza:
«La ignoración [sic] del tiempo hacía mirar a los mendigos con una santa religiosidad, a cuya sombra se multiplicaba enormemente esta clase no producente, no dejando de contribuir a ello los obispos y comunidades con sus limosnas, a las veces poco discretas. En el día se ha procurado atajar este mal con las levas que se hacen, y con las sabias resoluciones… que se dirigen a desterrar la mendiguez voluntaria, socorrer la verdadera pobreza con utilidad del público, y castigar debidamente la vagancia»18.
En el mismo sentido profundamente reformista y superador de los viejos esquemas de un mercantilismo proteccionista, no dejará de recoger en sus apostillas a Martínez de Mata los avances tan notables derivados de medidas como la libertad de comercio con las Indias de 1778, la declaración de honradez para todas las artes y oficios de 1783 o el conjunto de «leyes [que] velan sobre la libertad en las artes, y sobre quitar las trabas que les habían impuesto los estatutos gremiales»19.
Si las primeras aventuras de Canga Argüelles en el campo de la joven economía política llevaban exclusivamente su rúbrica, no ocurrió lo mismo con otros proyectos en los que trabajó con su hermano Bernabé. La formación humanista de los dos hermanos y, especialmente, su profundo conocimiento de las lenguas clásicas, se tradujo en tres notables traducciones de poetas griegos que vieron la luz en esos años. En 1795 publicaron una traducción de Anacreonte; en 1797 la de un conjunto de poetas griegos, entre ellos Sapho; y en 1798 un primer tomo de las obras de Píndaro, justamente aquel que contenía las «Olimpíacas»20.
Más allá de la significación literaria, el hecho en sí es revelador de interesantes aspectos relativos a los códigos estéticos y éticos subyacentes en gran parte de la mentalidad ilustrada21. Las dos primeras ediciones estaban dedicadas a Manuel de Godoy, en un tono más comedido la segunda, pero mucho más ditirámbica la primera. En ésta, en efecto, a la larga relación de títulos que acompañaban al Príncipe de la Paz, seguían unas palabras de los dos hermanos en las que atribuían a la «heroica protección» y a la «gloriosa generosidad» de Godoy el crecimiento de las ciencias y de las artes en España, así como «el valor de haber emprendido y acabado la traducción de todas las obras de Anacreonte, el mejor lírico de los poetas griegos…». El trabajo era encomendado al «poderoso patrocinio» del príncipe, en una clara alusión y temprano conocimiento de los mecanismos clientelares que atravesaban toda la sociedad22. El contenido de las obras, sin embargo, tenía un destinatario explícito y repetido en las introducciones de las dos obras, la «Nación», esa nueva entidad que empezaba ya a adquirir unos perfiles distintivos aunque todavía no autónomos respecto a la tutela de la monarquía; aquélla, precisamente, a cuya historia civil y económica se trataba de contribuir mediante la publicación de documentos como los de Martínez de Mata23. Y la finalidad, también explícita en las dos introducciones, no era otra que contribuir a la formación del «buen gusto» de la Nación y hacer que «gozase juntos de los mejores modelos de esta parte amena de la poesía». Una educación en el «buen gusto» que, más allá de las apariencias puramente esteticistas escondía, de hecho, toda una intención moral basada fundamentalmente en la prudencia y en el comedimiento. Si las traducciones de Sapho y de los otros poetas menores podían alentar un sesgado espíritu sensualista, la situación se complicaba en el caso de Anacreonte, ya que a ese sensualismo se unía su afiliación al epicureísmo y lo que éste significaba para el código estético y moral del siglo XVIII. En ese ambiente es en el que podemos encontrar muchas de las claves implícitas en tan peculiar empresa de los hermanos Canga Argüelles.
Con las traducciones de Anacreonte, de Sapho y de otros poetas menores, en efecto, los dos hermanos enlazaban de pleno con la afincada tradición de la poética anacreóntica del siglo XVIII que tenía en Juan Meléndez Valdés (1754-1817), discípulo y amigo de Jovellanos, a su máximo representante. Sabemos que a partir de 1789 este literato y humanista se dedicó a la magistratura. Parece muy probable que su estancia en Zaragoza entre 1789 y 1791, en calidad de alcalde del crimen en la Real Audiencia, pudo ser la ocasión para que los hermanos Canga Argüelles entraran en contacto con él y con su círculo de influencia24.
Desde el clásico estudio de Sebold sobre la poética y la poesía dieciochescas quedaron demostrados con suficiente claridad una serie de aspectos concernientes a la producción literaria española de esa época que superaron los estrechos límites en que la había analizado y estereotipado Menéndez Pelayo25. No se trataba sólo de la reivindicación de una temprana presencia de elementos prerrománticos frente a la tesis de la tardía recepción de este movimiento en nuestra cultura, sino de aquello que tal vez resultó más fructífero a la larga: la posibilidad de leer las «reglas neoclásicas», por una parte, con unos criterios de creatividad y de libertad mayores que los que se le suponen, y por otra la de considerar su influencia y carácter «nacional» frente a la tesis del «afrancesamiento». Salvando las distancias y los años, lo que en el fondo subyacía ya en las tesis de Sebold era la imposibilidad de reducir la Ilustración (aunque de manifestaciones literarias se tratase en este caso) a un único esquema racionalista y utilitarista, algo de lo que ya hoy en día empezamos a estar seguros.
La perspectiva genética que hacía arrancar la Ilustración desde las formulaciones racionalistas del siglo XVII ha ido cediendo ante la más compleja perspectiva que atisba en sus orígenes, por ejemplo, un conflicto nunca resuelto del todo entre epicureísmo y estoicismo, y un triunfo de este último aunque asumiendo en el camino muchos de los aspectos de la tradición sensualista anterior26. En el mismo sentido, aunque aplicable a otro ámbito, y tal como afirma John H.R. Polt, resulta muy discutible mantener la misma perspectiva genética y progresista por lo que hace a los movimientos literarios, «cediendo el barroco ante el neoclasicismo y éste, a su vez, ante el prerromanticismo, precursor de la revolución romántica del siglo XIX». En la centuria ilustrada, recuerda este estudioso, «varias modalidades poéticas —rococó, prerromanticismo y neoclasicismo— coexisten en la segunda mitad del setecientos…». Ése es el caso del mismo Meléndez Valdés27.
La poesía anacreóntica de este autor es una de las formas más acabadas de la poesía rococó del siglo XVIII, sin que, de todas maneras, muchos de los componentes del sensualismo lockeano y rousseauniano que en ella subyacen desaparezcan en otras de sus manifestaciones poéticas aparentemente más didácticas y de mayor trasfondo social y político como la poesía filosófica28. Lejos de su reducción a un estereotipado hedonismo, lo que subyace en el epicureísmo tal como se mantuvo a lo largo del siglo XVIII es su reivindicación de un sensualismo que, sin solución de continuidad, le permitió enlazar con el replanteamiento de una nueva naturaleza humana que, ya desde Hume, tenía en las sensaciones, los sentimientos y las pasiones una de sus premisas básicas frente al estrecho raciocinio precedente. A su vez, sobre esa reflexión realmente revolucionaria, descansó toda una nueva teoría de la sociabilidad y del derecho que, además, encontraría en un renovado estoicismo, muchos de los valores que acabarían informando y configurando al «hombre virtuoso» y «cosmopolita» de la Ilustración que encontraría en la oikeiosis la unidad esencial respecto a la naturaleza y a los demás componentes de la sociedad29.
A fin de cuentas, es a partir de estas claves éticas y morales desde donde nos interesa interpretar una aventura «literaria» como la de los hermanos Canga Argüelles. Los poetas griegos a cuya traducción y edición se entregaron con la misma pasión que dedicarían a otras empresas aparentemente más en consonancia con sus preocupaciones prácticas y profesionales, representaban, de hecho, no sólo una recuperación de modelos clásicos, de acuerdo con los referentes culturales más en boga, sino un proclamación implícita pero contundente de unos valores estéticos y éticos que se suponían debían ser los fundamentos del nuevo hombre. No hay en el sensualismo epicúreo de un Anacreonte nada de goce esteticista o hedonista: lo que se está dirimiendo es una nueva psicología humana y hasta cierto punto una nueva base cognitiva que hace de las pasiones el eje vertebrador de la nueva sociedad. A su vez, en el comedimiento y en la prudencia del epicúreo encontramos alguno de los ecos que conformarán el modelo de ciudadano estoico, con sentido del autodominio y acendrada fortaleza, virtuoso en suma, y con ciertos perfiles heroicos. No olvidemos que la curiosa trilogía de traducciones que estamos comentando se cerraba con las «Olimpíacas» de Píndaro, donde el protagonismo y exaltación de los héroes participantes en los juegos podía convertirse en un trasunto de esa misma exaltación referida ahora a un nuevo hombre y ciudadano.
Desde la perspectiva global e integradora de las «Buenas Letras» y desde la necesidad radical de pensar un nuevo hombre como sostén de una nueva teoría de la sociedad, existe seguramente bastante menos distancia entre los discursos de la economía política y la retórica de una poética que la que hoy en día percibimos. Y si, como se afirma, hay en casi toda la producción «literaria» de la Ilustración «un finalismo didáctico-moral», no debemos extrañarnos a la hora de enjuiciar otra gran obra debida a José y Bernabé Canga Argüelles en esta primera etapa de juventud: una publicación periódica de carácter pedagógico dirigida a los niños, seguramente una de las primeras de este orden aparecidas en España30. El título completo de la publicación, claramente descriptivo, es bien ilustrativo del espíritu que la animaba: Gazeta de los Niños, o principios generales de moral, ciencias y artes, acomodados a la inteligencia de la primera edad31. Cada número se completaba con una sección denominada «Noticias» en la que se informaba de recientes publicaciones o acontecimientos, nacionales o extranjeros, relacionados con el tema de la revista. A pesar del carácter periódico de la publicación, algunos indicios apuntan a que los dos hermanos la concibieron a manera de una serie de entregas que al final debían acabar conformando una especie de libro o gran manual. De hecho, hay una edición en dos volúmenes, con numeración correlativa en todas sus páginas y con un único pie de imprenta y año de edición, sin que aparezca la fecha de publicación de cada uno de los números. Por otra parte, al final de cada volumen, en una sección denominada «Redacción» los dos hermanos reunieron de forma más sistematizada los conocimientos contenidos y esparcidos a lo largo de la revista con la clara intención de servir de manual orientador para los maestros.
Esta obra, una más de cuantas fueron escritas y editadas en el contexto pedagógico y moral de la Ilustración32, aunque seguramente una de las más singulares, sorprende tanto por su ambiciosa concepción de la educación cuanto por el conocimiento que deja traslucir de autores y obras extranjeras, especialmente alemanas y francesas. En el amplio «Prospecto» que antecede al contenido del primer número, se proclaman expresamente las deudas contraídas con el pedagogo francés Arnaud Berquin (1747-1791), una auténtica autoridad en materia de literatura infantil y de quien, por cierto, sólo un año antes de la salida de la Gazeta de los Niños, se había traducido y publicado en España Biblioteca de buena educación, obra que pretendía reunir el conjunto de escritos que bajo el título de L’ami des enfants y L’ami des adolescents había ido publicando el francés33. Por su parte, el pensamiento de editar un periódico, según confiesan los dos hermanos, les vino dado por similar empeño que en ese momento estaba llevando a cabo en París Louis François Jauffret con su Correo de los Niños34. No faltan, en orden a las referencias, las del gran filósofo y pedagogo alemán Joachim Heinrich Campe (1746-1818), autor del Robinson para los jóvenes (1779), discípulo a su vez del rousseauniano y lockeano Johann Bernhard Basedow (1723-1790), o de otros nombres alemanes como Schummel o Weisse35.
El objetivo bien explícito de los Canga Argüelles en su Gazeta de los Niños era el de formar ciudadanos. Una formación en la que la instrucción en todos los adelantamientos de la moral, las artes y las ciencias actuara a manera de moldeadora de las virtudes y contenedora de los vicios, aquellos dos principios que, bien gobernados y articulados, contribuían a «contener las pasiones de los ciudadanos en sus justos límites», exactamente igual que en orden a la sociabilidad se encargan de hacerlo las leyes. Es por eso que la edad adecuada en que se considera que el buen ciudadano puede empezar a ser fomentado e inoculado en los gérmenes más positivos a través de las ciencias y las artes es partir de los nueve años, una edad «en la cual suponemos que tiene todos los principios de religión y piedad que le han de gobernar el resto de sus días». De hecho, unos jóvenes bien «contenidos» por los principios de la religión y bien «moldeados» por una buena educación harían innecesaria la función de las leyes en la sociedad:
Si se tuviera más cuidado del que comúnmente se tiene en formar desde muy temprano el corazón de los niños, apenas serían necesarias las leyes para contener las pasiones de los ciudadanos en sus justos límites (p. 1).
Aunque no se formula de una manera explícita, todas las referencias iniciales a las características de la naturaleza humana implican un alejamiento bastante contundente de cualquier principio de ley natural predeterminada (lo cual no implicará, como veremos, un rechazo a la idea de providencia o divinidad) o idea innata en el hombre. La fuente de conocimiento son los sentidos y las percepciones, unas observaciones que le permitirán cobrar conciencia de su propia existencia y de la de los demás en una serie de círculos de sociabilidad que, iniciándose por el amor a uno mismo y por el pundonor, seguirá en la familia y, a impulsos del «agradecimiento» o de la simpatía, con el resto de la sociedad. Es un reconocimiento al principio del sensualismo lockeano que, sin embargo, no se resuelve en un escepticismo, sino que acaba entroncando de alguna manera con el principio de la oikeiosis ilustrada de raíz estoica «de que toda la humanidad comparte una misma capacidad para el reconocimiento mutuo»36:
La observación sucesiva le enseña que hay alrededor de él otros seres, que se fatigan por procurarle comodidades; que se compadecen de sus dolores; que se complacen en estar en su compañía; y esto le infunde una especie de estimación de sí mismo, y de amor y agradecimiento hacia los que le rodean. El tiempo le hace conocer que tiene relaciones de otra especie con los más distantes, y ya entonces observa la diferencia que existe entre las que tiene con sus padres, las que con los amigos, y las que con todos los de la sociedad en donde vive (p. 3).
Ese «fondo de observación», origen y principio del conocimiento de uno mismo, del descubrimiento de los demás y, en consecuencia, de la percepción de una necesidad de obligaciones hacia uno mismo y hacia los otros, puede verse, sin embargo, malogrado si no se fecunda a través de una buena educación y, sobre todo, de unos buenos preceptores: «Por desgracia, este germen fecundo de virtudes se hace estéril entre las manos ignorantes de los que tienen a su cargo la educación de los niños» (p. 4). Ni las instrucciones morales ni las científicas o artísticas se le comunican a los niños de una manera adecuada:
Condenado el niño desde los años primeros a aprender de memoria entre lágrimas y sollozos las lecciones más abstractas, y a veces las más ridículas, se cansa: su espíritu cae en un abatimiento que toca en estupidez, y solo espera con impaciencia el instante en que puede robarse a la vista del preceptor encarnizado (p. 6).
Una buena educación requiere de dos elementos: unos buenos preceptores, especie realmente difícil de encontrar37, y un buen método que permita a los discípulos «amar la instrucción y el estudio». Para esto último es preciso poner las ciencias en el mismo lenguaje de los niños, acomodarlas a su «débil inteligencia y a su poca constancia» y aficionarlos a la lectura a través de unos contenidos expuestos en un estilo «claro y agradable» (p. 7).
Respecto a qué enseñar existen también en este «Prospecto» que estamos comentando ideas bastante claras. De acuerdo con los objetivos expuestos y las características de los perceptores, debería huirse de planteamientos abstractos o demasiados racionalistas y optar por la vertiente más práctica, inmediata y activa de los conocimientos. Ello implica, desde luego, una jerarquía de las materias («primero las artes y las ciencias físicas que las ciencias metafísicas») y una forma de presentación de los contenidos que estimule y favorezca su asimilación. Un aspecto tan crucial como el de los valores morales deberá excluir radicalmente los «axiomas descarnados y estériles» y deberá recurrir, por el contrario, a presentar una «moral en acción en cuentos y anécdotas que se procurarán adornar y hacer interesantes por mil maneras diferentes» (p. 13). Desde luego, en el conjunto de las artes, la historia merece una atención especial y expresa por una doble razón: en primer lugar porque su contenido y estructura narrativa se adecua perfectamente a esa propensión casi natural del niño a «oír y leer todas las relaciones que contienen sucesos grandes y variados»; y en segundo lugar, «porque es el fundamento de las ciencias políticas, cuyos principios se les deben dar con el tiempo…» (p. 12)38.
El contenido y los valores derivados de las distintas ciencias se van dosificando a lo largo de los números de la revista y canalizando a través de formas literarias diversas, predominando las fábulas o cuentos y los diálogos. Sin embargo, pensando también en los preceptores, se procede a una especie de resúmenes o síntesis de cada uno de los saberes, «presentándolos en un estilo más científico, y extendiéndonos más en las materias». La amenidad y, sobre todo, claridad y precisión de estas páginas son admirables. Más allá de su capacidad o valor didáctico, en consonancia con el conjunto de la revista, resulta indudable su significación para establecer la asimilación de la gran variedad de conocimientos existentes en la Ilustración tardía por parte de José y Bernabé Canga Argüelles. Es improcedente ahora realizar un análisis exhaustivo de sus contenidos, aunque no el señalar un aspecto que incluso una lectura superficial saca a la luz: el profundo sentido unitario que preside todavía el conjunto de estos conocimientos y que permite no sólo una línea de continuidad entre el hombre y la naturaleza a la cual pertenece, sino entre las ciencias naturales y las de la sociedad. Es más: sólo desde la asimilación y traslado de determinados presupuestos de las primeras hacia las segundas (principios de orden, clasificación, mecanicismo, sistema de equilibrio a través de la acción-reacción…) puede concluirse que el elemento humano y social empieza a ser visible desde unos supuestos de autonomía y especificidad dignos de constituir disciplinas y conocimientos propios, tales como la economía política o las ya denominadas «ciencias políticas». La moral, un determinado tipo de moral, profundamente enraizada en la conciencia del componente natural del hombre y, por tanto, del plan de una divinidad presentada como próvida y bienhechora, y perfectamente consciente de los lazos de obligaciones recíprocas entre todos los componentes de la sociedad y de la humanidad, será el nexo de unión que, a manera de un hilo rojo, atraviesa los distintos ámbitos de conocimiento. Es por eso que las escasas páginas dedicadas al final de la revista a la «Moral» se convierten, de hecho, en una atalaya desde la que poder abarcar, con una sola mirada, la profunda unidad que preside la exposición y despliegue de los conocimientos de las distintas disciplinas y, en consecuencia, el carácter a la vez unitario y diverso que tiene que presidir también la formación de los niños. A fin de cuentas, los dos hermanos, José y Bernabé, son ellos mismos ejemplo de una formación semejante39.
El punto de partida para la exposición de unos pocos pero claros principios de moral es netamente rousseauniano. El que será protagonista de un largo soliloquio, el joven Cleón40, se encuentra, una mañana de primavera, en un marco natural idílico en el que no falta un plácido río, una cantarina fuente que manaba desde una escarpada roca, un bosque cercano poblado de gran cantidad de especies animales y vegetales, y los rayos de un productor sol. La trilogía era perfecta: la referencia astronómica, la naturaleza más cercana y el hombre, los elementos constitutivos de una unidad indisoluble. A fin de cuentas, como se dirá en otro apartado relativo a la astronomía y a la física, «la naturaleza no es un ser, es todos los seres, y no es ninguno de ellos en particular. Un hombre, un planeta, un sistema entero de planetas no son más que partes pequeñas del gran todo que comprehendemos bajo este nombre» (p. 361). Se trataba de un punto de partida, por otra parte, que podía conjugar de manera nada contradictoria tanto los elementos rousseaunianos como los bíblicos. Tan lícito podía ser interpretar este comienzo como el del «estado de naturaleza» del hombre41, como el de un «paraíso terrenal» del que el hombre es expulsado para iniciar un camino de expiación y redención a través del trabajo. No existe, de todas maneras, en la concepción del «estado de naturaleza» este sentido expiatorio de una supuesta culpabilidad, aunque sí, como veremos, la idea de que es a partir del principio activo del trabajo desde donde se comienza el proceso de dominación-cooperación entre el hombre y la naturaleza, por una parte, y el de la sociabilidad con otros hombres, por otra.
El soliloquio que protagoniza el joven Cleón ante espectáculo tan «magnífico y arrebatador» principia precisamente por una constatación exclamativa y consciente de la unidad que desde la divinidad acaba en el hombre, pasando por la naturaleza: «Éste, éste es —decía— el lugar que destina a mi residencia un Dios próvido y bienhechor» (p. 358). La naturaleza, como gran contenedor de todas las manifestaciones del hombre, será el escenario en el que se escenificarán los distintos capítulos y fases de una historia que tiene en «la mano del hombre», en tanto que figura metonímica del «trabajo», y en la relación de dominación-cooperación con aquélla su punto de partida:
Yo soy —sigue diciendo Cleón— quien puede dar dirección a estas aguas perdidas; la mano del hombre está destinada a auxiliar a la naturaleza. Sí, yo convertiré estos bosques sombríos en prados esmaltados de flores; yo animaré estos lugares solitarios; la presencia de una esposa adorada desterrará el pavor de estos bosques incultos; sus manos y las mías substituirán las frutas y las rosas, a los robles y a las espinas: algún día una tropa de hijuelos gozará del dulce espectáculo de nuestras fatigas… (p. 358).
El círculo de sociabilidad, dando comienzo de forma natural por la familia y teniendo como efecto más llamativo acabar con la inseguridad y el «pavor», inicia así una andadura que sólo tendrá su final en un cosmopolitismo que aúne a todos los hombres a través del amor y la fraternidad.
A los hijos
los veremos amarse con una ternura sin igual y disfrutaremos del tierno espectáculo de su fraternidad; gozaremos anticipados todos los placeres que los colmarán el resto de sus días de ventura y delicias en una unión constante; veremos cómo este amor suyo abraza a todos los hombres; las miserias del infeliz traspasarán sus corazones sensibles, y sus manos, sólo consagradas al ministerio de la virtud, enjugarán las lágrimas y remediarán las faltas del indigente (pp. 359-360).
Un utópico «igualitarismo» y el principio de la libertad con límites en «el otro» o libertad negativa cerrará esta sucinta exposición de una moral laica que no constituye a la postre más que un decálogo de los principios que deben adornar al hombre virtuoso:
Todas las clases del pueblo serán respetadas en su corazón, y su conducta jamás molestará a los demás conciudadanos. Las rosas del pudor nunca se agostarán en sus mejillas, la franqueza de su carácter les ganará todos los corazones, y su modesta virtud el respeto y la veneración de la posteridad (p. 360).
Los primeros años de la década de los noventa habían resultado, desde una perspectiva profesional y personal, realmente fructíferos para la familia Canga Argüelles. El nombramiento del padre, D. Felipe, como fiscal en el Supremo Consejo de Castilla, se consumó años después con el título de Caballero Pensionista de la Real Orden Española de Carlos III por decreto de 27 de junio de 1797, el máximo reconocimiento que podían obtener aquellos sectores sociales que basaban en el mérito, la preparación y el servicio a la monarquía los puntales de su cursus honorum42. Los contactos que el patriarca de la familia desarrolló en Madrid debieron resultar decisivos para el porvenir de sus dos hijos varones. De hecho, estaba bien relacionado con el influyente círculo que se reunía en casa del marqués de Iranda. Allí, en 1798, tras el año escaso en que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda el sucesor de Gardoquí, Pedro de Varela, y a comienzos de la etapa de Saavedra, se constituyó una especie de junta de expertos destinada a ofrecer soluciones a la agobiante situación financiera de la monarquía. Formaban parte de la misma, además del anfitrión, Cabarrús, Felipe Canga Argüelles, Cayetano Soler, futuro secretario de Hacienda, el tesorero general, Manuel Sixto Espinosa, y sendos diputados por la Compañía de Filipinas y los cinco gremios de Madrid43. Ese mismo año, como veremos, José Canga Argüelles recibiría su primer nombramiento importante como oficial de la Secretaría de Hacienda con destino en la Caja de Amortización de Vales Reales. Los buenos oficios del padre, los contactos con Godoy y, con toda seguridad, la buena preparación y disposición adquirida durante la estancia de la familia en Zaragoza, debieron estar detrás de dicho nombramiento.
ECONOMÍA, POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
La llegada de José Canga Argüelles a la Secretaría de Hacienda coincidió, a escasos meses, con la del sustituto de Saavedra, Miguel Cayetano Soler, en unos momentos en que «eran muy críticas las circunstancias […] extremados los apuros del erario; ejecutivas las exigencias de la fuerza armada; y de gran monta las de la real casa»44. Aunque la opinión de Canga Argüelles siempre fue más favorable a Saavedra que al que sería su inmediato superior, Cayetano Soler, lo cierto es que con éste desplegó una ingente labor de instrucción y asesoramiento, de notable coherencia y fecundidad, y a la que no fue ajeno tampoco su hermano Bernabé desde el puesto que desempeñaba como bibliotecario del Departamento de Fomento o de la Balanza de Comercio de la misma Secretaría. El destino de los dos hermanos parecía que seguía discurriendo por los mismos derroteros. Además, Bernabé, desde su puesto clave, se convertiría en el suministrador más fiable y fecundo de cuantos datos y referencias José empezó a utilizar para sus frecuentes informes y proyectos.
La idea de organización del Departamento de la Balanza de Comercio se atribuye al que fuera también secretario de Hacienda, López de Lerena. Con el tiempo, esta sección acabaría por simbolizar el empeño de una intervención reformista desde el seno mismo de la administración, desplegando una perspectiva «científica», global e interdependiente capaz de superar la idea de una hacienda como mero instrumento exclusivo del monarca o simple recaudadora de tributos. Se trataba, efectivamente, de alentar y poner en práctica una fiscalidad cada vez más dependiente de la capacidad de riqueza del país y de la situación del comercio nacional e internacional, siendo conscientes de que, desde esta perspectiva, la política fiscal no podría ser un instrumento inocuo respecto a las posibilidades de desarrollo del cuerpo social y económico. Disponer de manera sistemática de información y de datos elaborados era el primer y decisivo paso que permitiría pasar de un sentido restringido de la «recaudación» a otro más amplio de «fomento». Al adoptar inicialmente el nombre de Secretaría de la Balanza de Comercio, cuando Diego Gardoquí llevó a la práctica la idea de Lerena, se mantuvo todavía la vieja perspectiva mercantilista de la balanza comercial como criterio desde el que enjuiciar el equilibrio y buena marcha del «cuerpo político». Sin embargo, cuando Cayetano Soler retomó y materializó el proyecto, lo hizo bajo del nombre de Departamento de Fomento, desplazando de esta manera la mirada desde los efectos de la riqueza hacia sus causas y orígenes.
El punto de vista adoptó de esa manera un sentido introspectivo, en consonancia con nuevos objetivos y preocupaciones y en relación con esa nueva «economía política» que empezaba a virar hacia una «economía civil». Y en esa encrucijada intelectual se colocaron los dos hermanos Canga Argüelles de una manera decidida, teniendo en cuenta que el paso de José por la Económica de Zaragoza había decantando ya en gran manera sus preferencias. El ansia y la avidez de datos que siempre demostró e hizo gala formaban parte de aquella responsabilidad asumida que, a su vez, le hacía copartícipe de unas reformas tendentes al «bien común». En su caso, además, demostraba la asunción de una perspectiva de la economía política que necesariamente debía indagar, estudiar y controlar para poder diseñar una política global más allá de los «alquimistas fiscales» o de los arbitristas insensatos. La hacienda, aquello que constituía en la práctica el «corazón» de la monarquía y el indicador del pulso vital del cuerpo social y político, debía ser entendida como parte de una totalidad cuyo estudio había que acometer con minuciosidad al objeto de trazar las directrices de aquélla y evitar, en lo posible, el efecto dañino de sus medidas sobre la actividad económica. El camino de ida y vuelta entre la sociedad y el Estado, al tiempo que aseguraba un amplio campo para el intervencionismo reformista, obligaba a una escrupulosa responsabilidad en la información y diseño de políticas sensatas y bien informadas. «En el plan económico y fiscal de las naciones —diría José Canga— todo está íntimamente ligado entre sí; la agricultura da el ser a las artes y aquéllas y éstas vivifican el comercio; pero las rentas públicas y las operaciones del Ministerio de Hacienda influyen inmediatamente en el manantial que las produce y causan en un instante la despoblación y la miseria del reino»45. Era una nueva concepción de la hacienda que, todavía en el marco de las posibilidades intervencionistas del absolutismo reformista y tardo ilustrado, o incluso precisamente por eso, empezaba ya a entenderse en el marco de una incipiente e interrelacionada «sociedad civil» de cuya potenciación ella misma se convertía en instrumento y reflejo a un tiempo.
Uno de los primeros informes que Canga libró a Cayetano Soler tenía que ver con la organización de la Secretaría del Despacho de Hacienda, presentado al rey en enero de 1800. En él se superaba la idea de un ministerio cuyas ocupaciones pasasen sólo «por el arte de aumentar los ingresos del erario» y se insistía en la de una suerte de «providencia del estado, que fomentando la agricultura, la industria y el comercio, toma de tan fecundos manantiales lo necesario para mantener la seguridad y bienestar de los pueblos». De acuerdo con estos principios, el ministerio se estructuraba en tres secciones: una primera encargada del conocimiento exacto de la población y riqueza de cada provincia y del reino en general; una segunda que tendría como función la parte legislativa y protectora de la agricultura, las artes y el comercio, y que estaría ocupada por cinco oficiales al frente de otras tantas mesas, a diferencia de la primera que quedaba reunida en una única; y la tercera, en fin, que comprendería los ingresos, las salidas, cuenta y razón de las rentas y deuda de la Corona y que estaría estructurada, a su vez, en nueve mesas. El plan se aprobó en su integridad y Canga Argüelles fue puesto al frente de la mesa cuarta de la sección segunda, encargada específicamente de la balanza comercial46.
A partir de este momento, su participación se dejó sentir especialmente en los informes y memorias preparatorias de los distintos tratados comerciales con las diferentes naciones. En septiembre de 1801 elevó una sobre las relaciones comerciales entre España y las ciudades hanseáticas. Suya fue también otra espléndida memoria que el Ministerio de Hacienda pasó al de Estado sobre las bases del tratado que debería ajustarse con la Gran Bretaña en el Congreso de Amiens, en 1802. Del mismo año fueron unas bases para un tratado comercial con el imperio turco; unos informes sobre los perjuicios que sufría la navegación española en Francia, o especialmente lo perjudicial que resultaba para los intereses españoles el arancel establecido por esta nación el 22 de julio de 1802; o una interesante memoria sobre las relaciones mercantiles entre España y Prusia. En 1803 dejó sentir su opinión en un tema como la facultad de los ingleses de cortar palo en la bahía de Honduras; presentó una memoria sobre la reforma de los derechos de los consulados y otra sobre las excesivas ventajas de los extranjeros en los puertos de la península en los manifiestos de carga de los buques. Y en 1804, en fin, escribió tres memorias sobre las relaciones mercantiles con Suecia, Austria y Sajonia. Fue sólo un pequeño adelanto de su extraordinaria capacidad de rendimiento y de un trabajo burocrático que siempre vendría marcado en su caso por una responsabilidad rigorista y por un atractivo sentido de globalidad y de interdependencia47.
Existen en estos trabajos y memorias una serie de rasgos significativos que, presentes ya en esta época, acabarán por conformar la peculiar trayectoria intelectual y política de nuestro personaje. Por de pronto Canga aparece ya en todos ellos persuadido de las ventajas de la nueva ciencia de la economía, mezcla equilibrada de «luces» y «datos», cuya correcta aplicación permitirá superar el atraso y postración en que se hallan la gran mayoría de los ramos productivos. Las viejas prácticas proteccionistas del mercantilismo han llevado a la ruina a «un pueblo, que teniendo entre sus frutos la plata y el oro, encuentra en ellos un obstáculo para la completa prosperidad de sus manufacturas». Frente al oscurantismo, la parcialidad y belicosidad del viejo sistema, Canga insistirá siempre en el carácter global, iluminador e, incluso, pacificador, de las nuevas máximas que, de la mano del interés individual y del libre comercio, derramarían la felicidad por doquier.
Profundamente antimonopolista, repudia trasladar al contexto internacional cualquier práctica de privilegio que suponga la consideración de «nación más favorecida» a cualquier potencia extranjera: «Semejante gracia, otorgada en los siglos pasados a los ingleses, a los holandeses y a los franceses, ha hecho gemir a España bajo el yugo de la opresión mercantil». Los efectos negativos de tal práctica acaban revirtiendo sobre la nación que la ha propiciado, al tiempo que generan un contexto de suspicacia y rivalidad generalizadas: «Subir los derechos, establecer prohibiciones… son los medios que ofrecen la política fiscal de nuestro siglo y el espíritu de rivalidad y de suspicacia que agita por desgracia a los Gabinetes de Europa, y que parece calman los resentimientos que ocasiona una infiel correspondencia».
El comercio, que debiera ser instrumento «del bienestar de los pueblos» y «vínculo precioso de amistad», ha acabado, merced al «espíritu antisocial de monopolio», colocando «no pocas veces el hierro en la mano» de las naciones modernas. Los ecos de la teoría ilustrada del doux commerce resuenan en sus palabras. Montesquieu, Mably y A. Smith son sus especiales y significativos referentes48. Además, desde el punto de vista económico, las consecuencias de tal política monopolística no son nada positivas. España es una buena muestra de ello:
¿Y no es ésta la imagen que nos presenta España desde el siglo XVI hasta el XIX? Con la multiplicación de las colonias hemos conseguido tremolar nuestro pabellón victorioso en todos los mares; hemos engrandecido los límites de la monarquía a costa de su fuerza real, y de las posesiones que se le han agregado; hemos aumentado la masa del numerario; nos hemos hecho dueños de muchos frutos necesarios a todas las naciones; pero nuestro comercio, detenido por la fuerza de los reglamentos, ha caminado con pasos aceleradamente retrógrados a su destrucción, abandonando hasta los países más a propósito para sus progresos.
El comercio y su libre práctica son causa y efecto a un tiempo de la prosperidad y de la riqueza. Su punto de vista es ya productivista, centrado además en la idea del interés individual como motor de toda actividad. Los «manantiales» de la riqueza, la agricultura y las artes, se verán notablemente impulsados por un comercio que deberá abandonar para ello la «mezquina conducta, hija del espíritu fiscal» que persigue y «atrapa» la mercancía en lugar de fomentar la riqueza. Frente al afán reglamentista, sólo el interés y la libertad pueden convertirse en instrumentos de prosperidad y estructura «constitucional» de un país:
El interés lo hace todo y […] en un país en donde se mire como ley constitucional la libertad de introducir y sacar los frutos, allí prosperarán la agricultura, las artes y el comercio49.
Una estructura ordenada y equilibrada de la sociedad exige como requisito constitucional intrínseco, como andamiaje casi material, la libre circulación de las mercancías, tanto interna como externa. Pero otras son también las medidas que deben implementarse para devolver el conjunto de las relaciones sociales, económicas y políticas a su ser natural, violentado por siglos de política antiilustrada y corrompida. El Canga Argüelles oficial de la Secretaría de Hacienda es ya un funcionario totalmente imbuido de un amplio programa reformista liberal que pasa por dos principios clave y estructurantes, como son el interés individual y la defensa de la propiedad. No es, desde luego, un revolucionario que pueda sentirse atraído por la Revolución Francesa a la que, por el contrario, tiende a considerar como un violento e innecesario episodio:
La Revolución francesa —dirá—, empezada cuando el celo de un rey justo trataba con la mayor sinceridad de hacer felices a sus vasallos, conducida por el furor y los destrozos consiguientes de un pueblo que trata de variar su constitución, y que obedece a los impulsos violentos que le imprimen el poder de las facciones y calor de la libertad, se ha terminado al fin…
La «variación constitucional» puede lograrse y es deseable para España, pero sin necesidad de una ruptura violenta. Aquélla puede venir a partir de una serie de medidas que, bien pensadas, aplicadas desde la administración de la monarquía y diseñadas desde los sanos principios de la economía política, actuarán a manera de revolución silenciosa y permitirán a España recuperar su rango de primera potencia. Es, efectivamente, desde la economía política y desde sus principios desde donde se ve posible una intervención reformista que «huyendo de proyectos vanos en sí, aunque brillantes en apariencia», fomente de manera renovada unos intereses políticos como colectividad, una colectividad que, en una neta percepción ya de la autonomía de lo civil, debe descansar sobre nuevos impulsos a los distintos sectores económicos y a sus agentes.
Desde este punto de vista, las diversas medidas o providencias económicas pueden ser percibidas con un claro sentido continuista y endógeno, intrínseco al burócrata imbuido del sentido de responsabilidad pública y de la máxima del «bien común». Sus efectos, no obstante, pueden llegar a producir auténticas variaciones «constitucionales» en un sentido netamente estructural y material. Así Canga es ya partidario de facilitar los rompimientos de tierra, de abolir los privilegios de la ganadería (Mesta) como dañinos al progreso de la agricultura; de favorecer los cercamientos y promulgar la ley de la amortización50; de anular los ordenamientos sobre montes, «dejando al dueño el libre uso de sus árboles» y «quitando a la marina los privilegios que disfruta»; introducir una disciplina nueva del trabajo que disminuya las «ventajas de las clases no producentes»; o la posibilidad de desvincular («desmembrar») los mayorazgos51. Respecto a la industria, su libertad requiere la abolición de los gremios, reducir las relaciones patrón-obrero a «los términos del contrato», propagar los inventos de «la mecánica y de la química», la facultad de abrir tiendas y «de poner obradores al que quiera sacar del trabajo lo necesario para su sustento». Por otra parte, la necesaria red de las infraestructuras, que impulse y facilite el comercio y las actividades productivas, debe fomentarse «excitando el interés personal de los acaudalados hacia una empresa tan útil, huyendo de comprometer al rey en ella»52. En cuanto al comercio, resulta obvio que su importancia requiere convertir o sancionar como «ley fundamental del reyno» «la libre y franca extracción de los frutos y producciones del suelo y de la industria, multiplicando los puertos para la salida, a fin de facilitar la reproducción con su pronto y buen despacho». Su potenciación, además, exige el arreglo de los aranceles, la supresión de las aduanas interiores y la rebaja de los derechos en los géneros de estanco. Fiscalmente, en fin, deben suprimirse las rentas provinciales y tender hacia una contribución territorial «bien meditada» que, «al paso que reemplazaría valores iguales o mayores a las provinciales, dejaría libres de recargos las compras y las ventas, fomentaría la agricultura, libraría a los vasallos de las vejaciones que hoy sufren y haría desaparecer las formalidades que se necesitan para la concesión de un mercado o de una feria, nacidas de la índole de nuestras rentas».
¿No es éste, de manera sintética y enunciativa, un programa basado en los principios del liberalismo económico? Ocurre, sin embargo, más allá de relaciones o esquemas demasiado deterministas, que aquéllos se quieren hacer compatibles —o al menos así se intenta— en el marco de una «constitución» que, precisamente por ser concebida todavía en su aspecto material y no estrictamente político, sigue considerando a los agentes individuales componentes de la sociedad como sólo portadores de derechos económicos. El libre desarrollo de la iniciativa individual puede ser así alentada y asumida por una «política» que es todavía y en gran medida capacidad de intervención en el «cuerpo social» por parte de la monarquía y de sus aparatos administrativos. Por eso, parte de la confianza de los sectores ilustrados en estos años finales del Antiguo Régimen se hace depender de la capacidad de maniobra y de actuación de esa misma monarquía o de sus agentes a la hora de poner en práctica proyectos de reforma que muevan, como decía Canga, a una auténtica aunque progresiva «variación constitucional». Desde esa perspectiva, nada hay de contradictorio entre los principios ya netamente liberales desde un punto de vista social y económico, y la defensa, desde el seno mismo de la monarquía, de proyectos reformistas que, en el caso que nos ocupa, adquirirán, como veremos, un neto sentido «patrimonializador». Precisamente, el proyecto de reconstrucción patrimonial del «cuerpo de la monarquía» que Canga Argüelles emprenderá desde su puesto de contador del Ejército en Valencia, lo sería a costa de la «patrimonialización» que había emprendido ilegítimamente la nobleza a lo largo de la historia, perturbando la «constitución» tradicional (en sentido económico y político) que pasaba por una relación directa entre el pueblo y la monarquía. Posteriormente reconducirá estos referentes textuales y contextuales a una situación nueva como la que marcó la primera coyuntura revolucionaria española, demostrando los sutiles perfiles que separan el último reformismo absolutista y el primer liberalismo.
No existe contradicción, desde este punto de vista, entre el Canga de la Guerra de la Independencia, portador de un liberalismo radical, y el que sólo unos años antes sometió a gran parte de la sociedad valenciana a un auténtico empapelamiento en su empeño de recuperar y reconstruir el «espacio de la Corona» desde el que, a su vez, poder recuperar la vieja relación «constitucional» entre el pueblo y su monarca. De la misma manera, tampoco existe contradicción entre este Canga empeñado en la vía de un reformismo patrimonializador y el oficial de la Secretaría de Hacienda que hizo un despliegue admirable, a través de sus informes y memorias, de los más avanzados principios de la naciente economía política.
Las razones últimas por las cuales abandonó su puesto en Madrid y fue trasladado a Valencia siguen sin estar demasiado claras. El mantenimiento o la promoción en momentos tan críticos como los primeros años del siglo XIX debía depender en gran medida de los posicionamientos en el difícil entramado de la redes de poder de una corte que, como la española, no sólo estaba atravesando serias dificultades internas, sino que se movía con bastante inseguridad en el concierto internacional. El difícil equilibrio entre los intereses ingleses y las pretensiones hegemónicas de una Francia revolucionaria, obligaba a maniobrar entre una y otra. Si en un primer momento parecía ser el apoyo de Francia el que podría, según nuestro autor, «contrarrestar el poder británico que nos amenaza más que nunca», pronto sería el peligro francés el más perceptible también para él. A través de sus escritos e informes Canga da muestras de una perfecta conciencia de la decadencia española que aconsejaba, en su opinión, maniobrar de manera más libre y abierta con otras potencias a fin de poder contrarrestar la nada tranquilizadora proximidad francesa. Ya a finales de 1802 contemplaba la situación de España como «muy crítica y expuesta», porque privada de las ricas e interesantes colonias de Santo Domingo y la Trinidad, sin medios para proteger la independencia de las restantes, con una carga inmensa de deudas, sin agricultura ni industria suficientes para llenar las necesidades de sus habitantes, se ve burlada en las esperanzas que la ofrecía su unión con la Francia cuyos procedimientos, perjudicando directamente a sus intereses, la amenazan con una servil dependencia, tanto más funesta y permanente, cuanto recae sobre un estado de debilidad y cuanto su establecimiento en la Luisiana debe darnos mayores sospechas que las que hasta aquí nos producía la vecindad de los Estados Unidos de América53.
Su opción era clara. La política derivada de los «pactos de familia» estaba arrastrando a España hacia una «servil dependencia» y dibujaba una situación tan delicada que sólo cabía como mal menor «mostrarse menos inexorable que en otras circunstancias» con Inglaterra y, sobre todo, abrir las relaciones comerciales hacia nuevos horizontes con Prusia, Rusia, Suecia, Sajonia o Turquía54. A fin de cuentas, como diría con cierta ironía, «alguna vez se ha de salir de los errores, huyendo de otras cadenas que las que la combinación de los sucesos políticos nos hace arrastrar en el día»55.
Sus continuas quejas contra la actitud francesa, considerada cada vez más desleal, especialmente a partir del arancel de 22 de julio de 1802, dejan traslucir una profunda desconfianza hacia tres de los vértices responsables de la situación: el secretario de Hacienda, Cayetano Soler, el de Estado, Pedro Cevallos, y, sobre todo, Manuel Godoy. Hay momentos en que, tras un alambicado y retórico lenguaje, los dardos parecen apuntar claramente al valido como ejemplo de
esos hombres poco instruidos y menos celosos del bien general, que llenos de miedo y amarrados como esclavos a la cadena de los abusos no se atreven a salvar el estrecho círculo que trazan sus funestos eslabones, y sumidos en la ignorancia, sólo tienen poder para alzar el grito impuro y envenenado contra los que, examinando nuestra actual situación, intentan levantar el Estado, fundando su prosperidad sobre las bases sólidas que han cimentado el poder de otras naciones a quienes admiramos y tememos56.
Daba la impresión que su posición política empezaba a resultar un tanto incómoda. Era, en otro orden de cosas, una muestra más de la batalla entre las «luces» y la «ignorancia» o, si se quiere, entre el «reformismo» y el «despotismo». Las cada vez mayores exigencias que se derivaban de la defensa de los primeros prefiguraban ya futuros y contundentes enfrentamientos que sólo en el nombre recordarían viejos episodios dieciochescos. De momento, José Canga Argüelles sería nombrado, el 11 de octubre de 1804, contador principal del Ejército de Valencia y Murcia. A partir de ese momento, profesional, política y personalmente, aparecería ligado a Valencia desde donde desempeñaría, con un celo extraordinario y una actividad febril, las funciones del cargo que subrogaba en él las del antiguo maestre racional, a las órdenes directas del intendente. En la capital del antiguo Reino, ahora provincia de la monarquía, y desde su nuevo puesto tropezaría literalmente con la realidad de un Patrimonio Real que, pese a la abolición de los fueros seguía estando presente en la estructura política y económica de aquellas tierras y que, además, había sido objeto de serios intentos reformistas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. A Canga Argüelles no le resultó difícil entroncar con esa tradición. Su experiencia en este «espacio de la Corona» contribuiría, en pocos años, a su deslizamiento hacia posturas de un liberalismo netamente radical.
[1] Archivo Municipal de Oviedo (A.M.O.), Padrones de vecinos de la ciudad, años 1773 (B-47/2, f. 13 r.º), 1780 (B-47/3, f. 15 v.º), 1787 (B-47/4, f. 81 r.º) y 1794 (B-48/1, f. 15 r.º). En 1773 aparece la familia empadronada en la calle San Francisco; a partir de 1780 en la de los Pozos, muy próxima a la anterior.
[2] Éstos y otros muchos datos que se utilizarán al comienzo de este capítulo están recogidos del libro de Palmira Fonseca Cuevas, Un hacendista asturiano: José Canga Argüelles, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1995, especialmente del capítulo I, «Nacimiento y formación de D. José Canga Argüelles», pp. 23-35. Otra fuente inestimable es el estudio preliminar titulado «D. José Canga Argüelles. Su vida y su obra», de Ángel Huarte y Jáuregui, que precede a la edición del tomo I del Diccionario de Hacienda de José Canga Argüelles, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1968, pp. IX-XC. Válido también, salvando su tono panegírico, es el memorial que Felipe Canga, hijo de nuestro personaje, elevó a la consideración de Isabel II a la muerte de su padre para la obtención de un título de Castilla «con la denominación de Conde de Canga Argüelles, Vizconde de Valencia», F. Canga Argüelles, Exposición elevada a S.M. la Reina Nuestra Señora, Madrid, Imprenta y Librería de D. Vicente Matute, 1852.
[3] A. Huarte y Jáuregui, «D. José Canga Argüelles…», p. X. Noticias sobre el enfrentamiento entre Normante y el padre Cádiz en J. Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, F.C.E., 1957, pp. 278-280. Sobre la significación de fray Diego de Cádiz en la construcción del pensamiento reaccionario antiilustrado, J. Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 142-147. Es inexacto, por exagerado y lineal, concluir, como hace Huarte, que a partir de este episodio protagonizado indirectamente por el padre se fraguó «el criterio político contrario al régimen absoluto de Canga Argüelles, con arreglo a las tendencias liberales que por entonces comenzaban a divulgarse»; o que el episodio supusiera ya una especie de adelanto a su animadversión hacia los ministros de la religión (p. XI de su «D. José Canga Argüelles…»).
[4] Allí coincidiría, entre otros, con el que sería también destacado economista y liberal, Álvaro Flórez Estrada. Sobre este autor, de perfiles ideológicos y políticos muy semejantes a los de Canga, se pueden consultar, entre otros, los excelentes trabajos reunidos en Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, (coord.), Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, economía, sociedad, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2004.
[5] Sobre la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País puede consultarse: J. Álvarez Junco, «La Sociedad Aragonesa de Amigos del País en el siglo XVIII», en Revista de Occidente, 69 (1986), pp. 301-319; E. Fernández Clemente, La ilustración aragonesa. Una obsesión pedagógica, Zaragoza, 1973; o J.F. Forniés Casals, La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en el periodo de la Ilustración (1776-1808): sus relaciones con el artesanado y la industria, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1978. Sobre aspectos relacionados con la importante Cátedra de Economía Civil y Comercio: J. Infante, (ed. lit.), La Cátedra de Economía Civil y Comercio de Zaragoza fundada y sostenida por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (17841846), Zaragoza, 1984 ; o los estudios de Peiró sobre dos de sus figuras más relevantes, Asso y Normante, en Antonio Peiró Arroyo, Ignacio de Asso y la historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998; «Burguesía, Ilustración y análisis económico: Lorenzo Normante y la Cátedra de Economía Civil y Comercio», introducción a la edición de Lorenzo Normante y Carcavilla, Discurso sobre la utilidad de los conocimientos económico-políticos, y la necesidad de su estudio metódico; Proposiciones de Economía Civil y Comercio; Espíritu del señor Melón en su ensayo político sobre el Comercio, Zaragoza. Diputación General de Aragón, 1984, pp. 13-32. También Javier Usoz Otal, «El pensamiento económico de la Ilustración aragonesa», en Enrique Fuentes Quintana, (dir.), Economía y economistas españoles (vol. 3, La Ilustración), Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2000, pp. 583-606. Y, especialmente, Alfonso Sánchez Hormigo, José Luis Malo Guillén y Luis Blanco Domingo, La Cátedra de Economía Civil y Comercio de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (1784-1846), Zaragoza, Ibercaja, Obra Social y Cultural/Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 2003.
[6] Aunque hay referencias a su estancia y a su condición de discípulo de Normante en el último libro arriba citado y de manera somera, en Palmira Fonseca Cuevas, Un hacendista asturiano..., pp. 30-32.
[7] Según Huarte, «corresponde […] a Don Felipe Canga Argüelles, intelectual libre de perjuicios y patriota ejemplar, la vocación de economistas de sus dos únicos hijos» («D. José Canga Argüelles…», p. XII). Según el mismo autor, dos fueron las obras de mayor significación económica de D. Felipe, las dos generadas desde su práctica y perspectiva de fiscal en el Consejo de Hacienda y, por tanto, a mitad de camino entre la jurisprudencia y la naciente economía política: Respuesta fiscal contra la tasa interina del pan, de 1789, y Respuesta fiscal sobre los medios de fomentar la población de España. Esta última obra es recogida también por J. Rogla de Leuw, «Catálogo bibliográfico de Economía de autores españoles del siglo XIX», en Hacienda Pública Española, n.º 27 (1974), p. 307.
[8] Posiblemente el autor que mejor supo expresar ese espacio intermedio entre Estado y Sociedad, Derecho y Economía (por utilizar términos y conceptos de mayor precisión, aunque por ello menos apropiados para los momentos referidos), fuera el Adam Smith de las lecciones de Glasgow, anterior por tanto a la Riqueza de las naciones de 1776: A. Smith, Lecciones sobre jurisprudencia (1762-1763) (ed. y trad. de Manuel Escamilla Castillo y José Joaquín Jiménez Sánchez), Granada, Comares, 1995. Desde otra tradición, pero igualmente importante para la configuración del saber y de la praxis de la «policía» en el XVIII, J.H.G. von Justi, Elementos generales de policía (ed. y traducción del francés de A. Francisco Puig y Gelabert), Barcelona, Eulalia Piferrer, vda., Impresora, 1784. Referido, precisamente, a la tradición prusiana, es imprescindible Pierangelo Schiera, Dall’arte di governo alle scienze dello stato. Il cameralismo e l’assolutismo tedesco, Milán, 1968, especialmente pp. 263-273. Y por lo que respecta a la tradición francesa, donde se ofrece, además, una buena síntesis de la evolución del concepto, Paolo Napoli, «‘Police’ e Ragion di Stato: governare in Francia nell’Ancien Régime», en Gianfranco Borrelli, (a cura di), Prudenza civile, bene comune, guerra giusta. Percosi della ragion di Stato tra seicento e settecento, Nápoles, Archivio della Ragion di Stato-Andarte, 1999, pp. 118-145. Interesa también, Pablo Sánchez León y Leopoldo Moscoso Sarabia, «La noción y la práctica de policía en la Ilustración española: la Superintendencia, sus funciones y límites en el reinado de Carlos III (1782-1792)», en Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración», tomo I: El Rey y la Monarquía, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 495-511.
[9] A. Huarte y Jáuregui, «D. José Canga Argüelles…», pp. XIV-XV.
[10] F. Canga Argüelles, Exposición elevada…, p. 4.
[11] El título completo es Suplemento al Apéndice de la educación popular. Contiene los discursos de Francisco Martínez de la Mata, siervo de los pobres afligidos y de la orden tercera de la Penitencia. Los publica con algunas notas don José Canga Argüelles y Cifuentes
[12] Según esta autora, más allá de la protección y amistad que Campomanes dispensó a la familia, la influencia de éste sobre José fue notable, hasta tal punto de ser uno de los autores más citados (P. Fonseca Cueva, Un hacendista…, p. 119)
[13] Apéndice a la educación popular, Madrid, Imprenta de D. Antonio Sancha, 1775, vol. I, p. 435n1.
[14] Las vicisitudes del descubrimiento de Martínez de Mata por Campomanes y de los dos discursos encontrados por Canga, en Gonzalo Anes, Memoriales y discursos… Se hizo eco también de este último hecho Joaquín Lorenzo de Villanueva, diputado valenciano en Cádiz con el que Canga mantendría una estrecha relación que se prolongaría a sus años de exilio en Londres: «Por este tiempo vieron también la luz pública dos discursos sobre economía del docto jurisconsulto Martínez de la Mata, que yacían entre los MSS de la biblioteca de San Ildefonso de Zaragoza. Debióse este hallazgo a don Josef Canga Argüelles, que siendo oficial de la Secretaría de despacho de Hacienda en 1793, los publicó ilustrados con sabias notas; y Carlos IV, en 1804, mandó circular ejemplares de ellos a todos los pueblos de España» (en J. Lorenzo Villanueva, Vida literaria. Londres, 1825, vol. I, p. 44, cit. en P. Fonseca Cueva, Un hacendista…, p. 38n56).
[15] La introducción del Suplemento…, pp. III-VIII; la cita en p. VIII.
[16] Suplemento…, p. 2n2.
[17] Suplemento…, pp. 6-7n4.
[18] Suplemento…, pp. 16-17n8. Para un análisis de la nueva doctrina de la vagancia y de la pobreza como delictivas por oposición a la cosmogonía medieval y cristiana, Justo Serna, Presos y pobres en la España del XIX. La determinación social de la marginación, Barcelona, P.P.U., 1988; y Fernando Díez, Utilidad, deseo y virtud. La formación de la idea moderna del trabajo, Barcelona, 2001, o, del mismo, La sociedad desasistida, Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 1993.
[19] Suplemento, p. 31n14; p. 34n15; p. 35n16
[20] He hallado y he consultado las dos primeras en la biblioteca de la Universidad de Oviedo: Obras de Anacreonte, traducidas del griego en verso castellano por D. Joseph y D. Bernabé Canga Argüelles, Madrid, Imprenta de Sancha, 1795, 89 pp. (B.U.O., CA 81095); y Obras de Sapho, Erinna, Alcamn, Stesicoro, Alceo, Ibico, Simonides, Bachilides, Archiloco. Alpheo, Pratino, Manlipides, traducidas del griego en verso castellano por D. Joseph y D. Bernabé Canga Argüelles, Madrid, Imprenta de Sancha, 1797, 159 pp. (B.U.O., T-3918). El primer tomo de las Obras de Píndaro, Madrid, Imp. de Sancha, 1798, en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, donde también existen ejemplares de las otras dos traducciones (XIX/9201, XIX/9200, e I/F/95). Al respecto de las mismas, la opinión de Vicente Llorens Castillo es muy elogiosa: «Canga no se había limitado en su juventud a los estudios económicos. Pertenecía a aquella generación española de fines del XVIII que poseyó todavía, cualquiera que fuese su profesión, una sólida base humanística. En colaboración con su hermano Bernabé publicó una de las más completas traducciones en verso de poetas líricos griegos que hasta entonces se había hecho en lenguas modernas» (V. Llorens Castillo, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra, 1823-1834, Madrid, Castalia, 1968, p. 32). De la calidad y oportunidad de estas traducciones da idea el que la de Anacreonte fuera incluida en una edición que de este autor hizo en Lyon, en 1835, M. Monfalcon. A su vez, los tres libros son elogiados por Menéndez Pelayo y Gumersindo Laverde, si bien en los dos, discípulo y maestro, se trata de resaltar su valor castizo y clásico frente al afrancesamiento y «filosofismo» imperante, en una clara muestra de miopía ideologizada. Estas dos últimas referencias en P. Fonseca Cuevas, Un hacendista…, pp. 192-193.
[21] No hay nada de diletantismo en la polifacética práctica intelectual de los dos hermanos. Bien al contrario, la misma es una de las expresiones más acabadas de un todavía profundo sentido unitario y totalizador de la literatura que llega a ser sinónimo de cultura. A la que se denomina «Ilustración neoclásica», en neta y tal vez discutible oposición de otra «Ilustración idealista», le imputa Pedro Aullón de Haro, entre otras cosas, «el establecimiento de un concepto amplificado y totalizador de literatura que entroncando con la tradición del clasicismo renacentista, distintivamente representado por los studia humanitatis, e incluso de la Antigüedad, alcanzó la identificación más general posible entre literatura y cultura, o cuando menos cultura escrita. Dicho concepto extensivo, incluyente tanto de las Ciencias como de las Letras, configuraba a estas últimas regidas por el amplísimo marbete, relevantemente de base ética y proclividad didáctica, de Buenas Letras». Pedro Aullón de Haro, «La Ilustración y la idea de literatura», en Eduardo Bello y Antonio Rivera (eds.), La actitud ilustrada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002, pp. 151-159; la cita en p. 151. En otro orden, ver la obra de Antonio Maestre, Humanistas, políticos e ilustrados, Alicante, Universidad de Alicante, 2002, en la que insiste en su acertada idea del trasfondo y de la aportación humanista en la Ilustración.
[22] El hecho en sí, de todas maneras, no deja de resultar paradójico desde la perspectiva del posterior enfrentamiento de José Canga a todo lo que representaba el omnipotente valido de Carlos IV, durante sus años como contador general del Ejército, en Valencia.
[23] Ver al respecto P. Fernández Albaladejo, (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons/Casa de Velázquez, 2001, especialmente, del mismo autor, «Dinastía y comunidad política: el momento de la patria», pp. 485-532.
[24] Sobre Meléndez Valdés, además del clásico estudio de Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid, Taurus, 1917, puede consultarse con provecho la síntesis y los distintos trabajos sobre él y su obra recogidos en José Miguel Caso González, Ilustración y neoclasicismo (vol. 4 de la Historia y crítica de la Literatura española, dirigida por Francisco Rico), Barcelona, Crítica, 1983, pp. 422-466.
[25] Russel P. Sebold, El rapto de la mente. Poética y poesía dieciochescas, Madrid, Editorial Prensa Española, 1970.
[26] En este sentido se expresa, de manera magistral, Anthony Pagden, La Ilustración y sus enemigos. Dos ensayos sobre los orígenes de la modernidad, Barcelona, Península, 2002. Por su parte, Stephen Toulmin en Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad, Barcelona, Península, 2001, efectúa también una crítica a los que quieren ver en la ruptura racionalista del siglo XVII los orígenes de una modernidad que, entre otras cosas, enlazaría sin solución de continuidad con una también racional y utilitaria Ilustración.
[27] John H.R. Polt, «La poesía ilustrada. La elegía A Jovino», en J.M. Caso González, Ilustración y neoclasicismo…, pp. 445-451. Las citas en p. 448.
[28] Se puede ver una acertada enunciación de estos componentes lockeanos y rousseaunianos en el temprano estudio de Pedro Salinas, «La poesía anacreóntica», en J.M. Caso González, Ilustración y neoclasicismo…, pp. 433-439.
[29] A. Pagden, La Ilustración y sus enemigos…, pp. 61-77, quien, insistiendo en los múltiples puntos de contacto entre «estas escuelas antiguas», habla de un Séneca, «como cima de la tradición moral estoica del siglo XVIII», que, sin embargo, «no estuvo a salvo de la influencia epicúrea», p. 62. Una espléndida aproximación al epicureísmo en Emilio Lledó, El epicureismo, Madrid, Taurus, 2003 (1.ª ed. de 1984).
[30] Ver al respecto Antonio Checa Godoy, Historia de la prensa pedagógica en España, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002.
[31] Se publicó en Madrid, en la Imprenta de Sancha, entre 1798 y 1800. La solicitud para la edición, acompañada del primer número y de una larga introducción en la que se exponían los objetivos, se dirigió al Príncipe de la Paz en diciembre de 1797 y la autorización llegó en el curso del siguiente año, 1798. Cécile Mary-Trojani, «Les débuts de la littérature enfantine en Espagne: la Gazeta de los Niños, premier périodique espagnol pour enfants (1798)» [en línea], <http://alor.univ-montp3.fr/cirbel/article233.html>. Los dos ejemplares de la publicación, en octavo, se pueden consultar en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid (III/998 y III/999). Actualmente se prepara una edición crítica de esta obra a cargo de Luis Miguel Lázaro Lorente y Carmen García Monerris.
[32] Ver al respecto la excelente edición de Alejandro Mayordomo Pérez y Luis Miguel Lázaro Lorente, Escritos pedagógicos de la Ilustración, 2 vols., Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1989, con un «Estudio preliminar. Ideas y propuestas pedagógicas de la Ilustración española» de los dos autores, vol. I, pp. 13-46.
[33] De hecho, la traducción española (de D. Julián Velasco) y la correspondiente edición (D. Fermín Villalpando) aparece con el título de Biblioteca de buena educación o El amante de la niñez y de la juventud, sacada de las obras que escribió en francés el célebre Berquin, Madrid, por D. Fermín Villalpando, 1797.
[34] De este autor se tradujo en 1804 Les charmes de l’enfance et les plaisirs de l’amour maternel (Las gracias de la niñez y placeres del amor maternal, escritos en francés por L.F. Jauffret y traducidos por Celedonio García Gutiérrez, Madrid, en la Imprenta Real, 1804, 2 vols.). Era autor también de Fables de Florian: mises dans un nouvel ordre, París, Librairie Économique, 1800-1801.
[35] Gazeta de los Niños…, pp. 7-10. A partir de ahora, las páginas de referencia se darán en el texto.
[36] A. Pagden, La Ilustración y sus enemigos…, p. 82.
[37] «Apenas entre dos millones de hombres se hallará uno solo que tenga todas las cualidades necesarias para dedicarse con fruto a la educación de los niños». Las cualidades que debían adornar a estos raros seres eran capacidad de amor y de ternura, capacidad de generar confianza y de estimulación para el conocimiento y una gran entereza y paciencia (pp. 6-7).
[38] Hay en la primera razón toda una concesión expresa a una concepción de la historia dentro de la tradición retórica clásica como paradigma todavía muy presente en la Ilustración. Sin embargo, en la segunda vemos despuntar una motivación nueva que acabará entroncando, incluso en el primer liberalismo, la «razón política» con la «razón histórica». Me he ocupado de este aspecto en mi trabajo «El debate ‘preconstitucional’: Historia y política en el primer liberalismo español (Algunas consideraciones)», en E. la Parra y G. Ramírez, El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, pp. 41-77.
Por lo que respecta a la moral hay que tener en cuenta que, a pesar de la gran concesión, nada oportunista, que se hace a la religión y a la piedad como formadoras de una serie de sólidos principios y fundamento del resto de la educación, los Canga Argüelles distan mucho de confiar tal cometido a una iglesia institucional o a sus componentes. Aunque no hay ninguna mención expresa a los clérigos, sí que puede verse en algún que otro párrafo una mención indirecta a los mismos identificados con esos «apólogos [que] hacen concebir a los niños por la mayor parte ideas erradas, que después es menester mucho tiempo y trabajo para destruir». La moral, una moral que debe ser tan «ilustrada» como el resto de las ciencias, el hombre la aprende «de su propia experiencia, de la boca de sus padres, y en nombre de la divinidad, y no en el de unos seres a quienes por otra parte se le enseña a despreciar» (pp. 14-15).
[39] Excelentes referencias a la perspectiva todavía unitaria que preside la aproximación a la realidad plural desde los distintos ámbitos de conocimiento en la Ilustración podemos encontrar en Jean Starobinski, Montesquieu, México, F.C.E., 1989, concretamente p. 49. Aludo también a este aspecto en mi trabajo «Las utopías civilizatorias del capitalismo pensado», en Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 4 (2002), pp. 209229, donde también me detengo en el valor moral como conductor de la significación de saberes tan aparentemente pragmáticos o utilitaristas como la economía política. Respecto a este último aspecto, Jesús Conill, «De Adam Smith al ‘imperialismo económico’», en Claves de Razón Práctica, n.º 66 (1996), pp. 52-56. En otro orden, pero insistiendo en la misma idea de la no diferenciación entre saberes y del fuerte componente moral de la ciencia, Juan Pimentel, Testigos del mundo: ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Madrid, Marcial Pons, 2003.
[40] El personaje puede ser considerado un trasunto de los dos autores, los hermanos José y Bernabé, constituyendo en este sentido una especie de «autorretrato» tal como Rousseau estableció en sus Confesiones. Al respecto, el clásico estudio de Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’ obstacle, París, Plon, 1957; o el más reciente de Karl Weintraub, La formación de la individualidad. Autobiografía e historia, Madrid, Megazul-Endymion, 1993, concretamente «Jean Jacques Rousseau: el yo frente al mundo», pp. 455-515.
[41] Hay también en este comienzo un eco robinsoniano evidente. A fin de cuentas, como demostró hace ya mucho tiempo Marx, toda la literatura dieciochesca está llena de eso que él llamó un tanto despectivamente «las robinsonadas dieciochescas», en Karl Marx, «Introducción» a los Elementos fundamentales para la crítica de la economía política: (borrador) 1857-1858, Madrid, Siglo XXI, 1972, vol. 1, pp. 3-4 (edic. de José Aricó, Miguel Muráis y Pedro Scarón). Respecto a las múltiples interpretaciones y lecturas del Robinson de Defoe, J. Pimentel, Testigos del mundo…, pp. 253-289.
[42] Archivo Histórico Nacional, Estado, Carlos III: «Índice de pruebas de los caballeros de la Real Orden de Carlos III», exp. n.º 1032. Años más tarde su hijo José, estando ya en Valencia, obtendría también la mención. Idem, exp. n.º 1039. Sobre la Orden de Carlos III, aparte del tradicional Vicente de Cadenas y Vicent, Extractos de los expedientes de caballeros de la Orden de Carlos III: 1771-1847, Madrid, 1979, se pueden consultar Jordi Moreta i Munujos, «Los caballeros de Carlos III. Aproximación social», en Hispania, (Madrid, 1981), pp. 409-421 y Enrique Villalba Pérez, «La Orden de Carlos III, ¿nobleza reformada?», en Carlos III y su siglo, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990, v. II, pp. 671-688.
[43] El dato en M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 328, n.5.
[44] José Canga Argüelles, Suplemento al Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid, Imprenta de la viuda de Calero, 1840, voz «Soler, Excmo. Sr. Don Miguel Cayetano», p. 141 (cit. por la edición facsímil en Josep Fontana, La Hacienda en la Historia de España, 1700-1931, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980).
[45] José Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, voz «Secretarías de Estado», t. II, p. 488. Sobre el Departamento de la Balanza de Comercio o de Fomento, ídem, voz «Balanza de Comercio (Departamento de la), t. I, pp. 150-154. He trabajado con la segunda edición de esta conocida obra (Madrid, Imprenta de Don Marcelino Calero y Portocarrero, 1833-1834, 2 tomos). Existe, como se sabe, una edición facsímil, de 1968, del Instituto de Estudios Fiscales. También, de ese mismo año, la edición a cargo de Ángel de Huarte y Jáuregui en la B.A.E. (Madrid, Edit. Atlas, 1968), incompleta, ya que sólo se publicó un volumen, hasta la voz «Curtidos».
Una síntesis de la nueva concepción liberal de la hacienda tal como se deduce de Adam Smith en Enrique Fuentes Quintana, «Adam Smith y la Hacienda Pública», en Hacienda Pública Española, n.º 23 (1973), pp. 210-225. En general, sobre la recepción de Smith en España. Luis Perdices de Blas, «La riqueza de las naciones y los economistas españoles», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles (vol. 4, La economía clásica), Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2000, pp. 269-303.
[46] «Memoria presentada al rey sobre la organización de la Secretaría del Despacho de Hacienda de España: la escribió de orden del Excmo. Sr. Don Miguel Cayetano Soler, don José Canga Argüelles. Madrid, 25 de enero de 1800», en Diccionario de Hacienda…, voz «Secretarías de Estado», t. II, pp. 485-498.
[47] Todos los informes y memorias en el Diccionario de Hacienda…, respectivamente en las voces «Anseáticas (Hanseáticas) (Ciudades)», «Amiens», «Levante (comercio de)», «Basilea», «Prusia», «Corta de palo en Campeche», «Consulados», «Comerciantes extranjeros en España», «Suecia (Tratado de comercio con España)», «Austria» y «Sajonia (relaciones mercantiles con España)». Antes de verter en el Diccionario todo este material, Canga lo utilizó para la elaboración del apéndice V, «Diplomacia comercial de España; o examen analítico de las relaciones mercantiles de España con las demás potencias», de su obra Elementos de la Ciencia de Hacienda, Londres, 1825 (cit. por la edic. de Fabián de Estapé, 1961). El seguimiento de éstos y otros trabajos de Canga Argüelles en su Diccionario, así como toda la serie de voces que directa o indirectamente tuvieron que ver con sus años al frente de la Contaduría General de Ejército de Valencia, confieren a aquella obra un sesgo casi autobiográfico notable desde el cual sería aconsejable una relectura que superase su mero carácter de repertorio hacendístico. Por otro lado, no son tanto los datos o informaciones concretas lo más relevante de este Diccionario, sino la capacidad que tuvo Canga de verter en él una gran parte de su peculiar saber teórico-práctico de profundas raíces ilustradas y que tan admirablemente uniría teoría económica, práctica hacendística y actividad administrativa. Respecto a su tratamiento realista y no doctrinario de las cuestiones de hacienda, aunque referido a una época posterior, Francisco Comín Comín, «Canga Argüelles: un planteamiento realista de la Hacienda liberal», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles (vol. 4, La economía clásica), Barcelona, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2000, pp. 413-439.
[48] Ver Albert O. Hirschman, Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos en favor del capitalismo previos a su triunfo, Barcelona, Península, 1999 (ed. original en inglés de 1977), especialmente pp. 79-85. Los criterios de sociabilidad nuevos que implica esta teoría, también en mi trabajo «Las utopías civilizatorias…», ya citado. Una de las formulaciones originarias en Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, 1972 (ed. de E. Tierno Galván), concretamente en el libro XX dedicado a la relación leyes-economía, pp. 265 y sig. Desde otra perspectiva, plenamente liberal y en el contexto de su alegato antinapoleónico, Benjamín Constant, Del espíritu de conquista, Madrid, Tecnos, 1988 (estudio preliminar de M.ª Luisa Sánchez Mejía), pp. 9-62.
[49] El principio de «ley constitucional» está empleado aquí, lógicamente, en un sentido material de constitución. Ver Costantino Mortati, La constitución en sentido material, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; O. Bruner, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos Aires, Alfa, 1976; o C. Matteucci, Lo estato moderno, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 127-134. En general, para una superación del «absolutismo jurídico», en la línea de un Grossi o de un Brunner: Mauricio Fioravanti, Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Turín, 1993.
[50] A pesar de la utilización todavía del término amortización en lugar del de desamortización, en Canga no parece remitir a su antiguo significado de compensación fiscal por la facultad concedida al poder eclesiástico de adquirir bienes, sino al más moderno, ya presente en Campomanes, de «ley prohibitiva» que impida el paso de bienes a las «manos muertas», término este último que, a su vez, se desliza desde su acepción originaria de «cuerpo político» (que hace alusión a la inmortalidad de la Iglesia) a la más moderna de «mano improductiva o estancada», es decir, a un horizonte no político sino económico. Ver a este respecto, Bartolomé Clavero, «Derecho de la amortización y cultura de la Ilustración», en VV.AA., Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989, pp. 331-347.
[51] Resulta muy significativa la utilización del término «desmembrar» referido a la política a seguir con los mayorazgos. El verbo remite a un campo semántico plagado de reminiscencias organicistas, precisamente aquellas que conformaban la sociedad como un conjunto de «cuerpos políticos» y que, en el caso de la nobleza, constituyen el ejemplo más acabado, a través del proceso de amortización y patrimonialización de bienes, de ese binomio que Otto Brunner definiera como el de «tierra y poder» (Otto Brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, Milano, Giuffré Editorie, 1983, ed. de Pierángelo Schiera).
[52] «Querer abrir canales a costa del rey —dirá de manera expresiva— es el medio de no tenerlos jamás. Debe excitarse el interés particular, concediéndolos en propiedad a los que inviertan en la construcción sus caudales, dándolos, a lo más, un rédito por todo el tiempo que tarden en ella, bien que señalándoles plazos convenientes para el rompimiento», en Diccionario de Hacienda…, voz «Amiens», t. I, p. 82. Todas las medidas de política económica que se vienen refiriendo están sacadas de su «Memoria que el Ministerio de Hacienda de España pasó al de Estado en 1802 sobre las bases del tratado que debería ajustarse con la Gran Bretaña en el Congreso de Amiens», incluido en dicha voz, t. I, pp. 48-84.
[53] José Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda…, voz «Prusia», t. II, p. 413.
[54] Ibídem, voz «Basilea», t. I, p. 210.
[55] Ídem, voz «Sajonia (relaciones mercantiles con España)», t. II, p. 478. Una buena aproximación a las relaciones entre Francia y la monarquía española en estos momentos en Emilio la Parra López, La alianza de Godoy con los revolucionarios (España y Francia a finales del siglo XVIII), Madrid, C.S.I.C., 1992. Años más tarde, concretamente en 1812, en su defensa contra los ataques a que le sometió el miembro de la Regencia don Enrique O’Donell, conde del Abisbal, Canga aludiría orgulloso a su temprana postura antifrancesa. Ver José Canga Argüelles, Al pueblo español, con motivo de la representación hecha a las Cortes por el señor don Enrique O’Donell, conde del Abisbal, teniente general de los exércitos nacionales, individuo de la Regencia de las Españas, don José Canga Argüelles, del consejo de S.M. en el extinguido de Indias, Cádiz, Imprenta Tormentaria, 1812. (Se reproduce íntegro el documento en José Canga Argúelles, Reflexiones sociales y otros escritos [ed. de Carmen García Monerris] Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-nales/B.O.E., 2000, pp. 113-122).
[56] José Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda…, voz «Basilea», t. I, p. 185. Huarte, en la introducción a la edición de un volumen del Diccionario, apunta con cierta prudencia la posibilidad de un enfrentamiento entre Canga y Cayetano Soler, «acaso por incompatibilidad de sus puntos de vista respecto a la Hacienda» (p. XLIV). En su momento, sin embargo, el hijo de Canga quiso resaltar más su encendida defensa de los intereses de España «contra pretensiones injustas de Francia y otras potencias, hasta que salió del Ministerio de Hacienda…», en Felipe Canga Argüelles, Exposición…, p. 7.