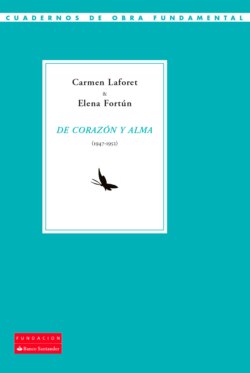Читать книгу De corazón y alma (1947-1952) - Carmen Laforet - Страница 7
ОглавлениеSILVIA CEREZALES LAFOREt
CELIA, LO QUE DICE
1957, día de Reyes. Contaba yo siete años cuando, aquella noche, tres estrellas rutilantes con gran cola de luz, «los Reyes Magos de Oriente», entraron en mi casa y se materializaron durante unos segundos para dejar los juguetes que mis hermanos y yo les habíamos pedido, amén de otros regalos sorpresa, repartidos en sillones del salón que llevaban nuestros nombres. («Transformándose en estrellas fugaces, que para eso son magos —nos explicaba mi madre cuando le preguntábamos cómo era posible que visitaran tantas casas en una sola noche—. Así es como consiguen los Reyes de Oriente que nadie se quede sin regalo».)
De aquel año, yo solo recuerdo uno de los regalos que me trajeron: el libro Celia, lo que dice.
La ilusión y la sorpresa no fueron solo por el contenido del libro, que leí con verdadera pasión y con el mismo embeleso que lo hago ahora. Pero es que ese libro y los siguientes de Celia, de Cuchifritín, de Matonkikí, etcétera, yo ya los conocía en gran parte. Solía mi madre leernos capítulos sueltos, sobre todo cuando teníamos que guardar cama a causa de las típicas enfermedades infantiles. Recuerdo lo mucho que ella disfrutaba —hasta llegar a atragantarse con la risa que le producían algunos episodios— leyéndonos las ocurrencias de aquellos niños que ya considerábamos de «la familia». «Los libros de Celia», que es como llamábamos y seguimos llamando, los hermanos, al conjunto de la serie, transportaban a mi madre a ese lugar del interior de cada uno donde la infancia permanece para siempre. Y era entonces, y por ello, cuando se producía el más profundo y verdadero encuentro con nosotros, sus hijos. Porque gracias a las trastadas de esos niños podíamos reír juntos y a mandíbula batiente, hasta saltársenos las lágrimas.
Sin embargo, aquel 6 de enero sucedió algo especial. Al encontrar encima de mi sillón la novela Celia, lo que dice desnuda de papeles y de lazos, con su portada brillando ante mis extasiados ojos, esperándome, colocada en aquel asiento tocado aquel día por la magia del Lejano Oriente, solo para mí, sentí una alegría tal que resulta difícil describir la vibrante emoción que produjo en lo más profundo de mi corazón. La satisfacción de tomar el libro entre mis manos no es fácil de entender si no se ha experimentado algo parecido. Fue un sentimiento poco corriente, hondo, especial y mágico. Era como si los Reyes me hubieran considerado —por un designio ineludible, nacido de antiguos y ocultos sortilegios— particularmente digna de la amistad de Celia, al entregarme su libro precisamente aquel día de Reyes, el mismo en que Celia decidió empezar a compartir «sus cosas» con los niños de su edad, porque, como decía la introducción al texto, «los niños son los únicos que pueden comprenderla, siendo los mayores tan grandes y tan ásperos, tan diferentes en todo a ellos, que no pueden entender nada de lo que los niños piensan o hacen».
El numero 7, número mágico por excelencia, hizo pues un gran papel en mi vida aquella noche. Y lo digo ahora, sabiendo que en todas las culturas y religiones el número 7 es considerado extraordinario porque indica el sentido de un cambio después de un ciclo consumado. (Aquel año 1957, al haber cumplido yo los siete primeros años de mi vida, se iniciaba, tanto para Celia como para mí, la llamada edad de la razón.) Y el 7, que es considerado una cifra que da suerte, fue también el día que, en el mes de enero, empezaba a leer yo el libro. Parece que, además, el 7 implica la ansiosa emoción de todo paso de lo conocido a lo desconocido. Y yo me convertí, gracias a él y por primera vez, en amiga íntima de alguien. De pronto, estaría a mi alcance siempre que la necesitara aquella niña de siete años a la que, aunque nacida de la fantasía, yo comprendía mejor que a cualquier otra. Y aquella niña, desde las páginas del libro, ya mágico para mí, me entendía a mí también, y a su manera me ayudaba a superar los nuevos retos y cambios de la edad que atravesábamos las dos, con solo abrir el libro por cualquiera de sus páginas.
Y ahora, lo que siento es que con este regalo del día de los Magos mi madre me «pasó el testigo» de la consigna «la imaginación al poder», que más tarde proclamaríamos muchos de los jóvenes de mi generación a los cuatro vientos. Y asimismo, me otorgó la oportunidad, que yo no desaproveché, de compartir con ella a lo largo de mi vida no solo la empatía con Celia, que me ha ayudado a conservar siempre abonado el jardín interior donde florecen la ingenuidad y el entusiasmo de la infancia, sino también, a través de los libros de Elena Fortún, la sensación de vivir como si fueran mías las aventuras, alegrías, tragedias y vicisitudes de los miembros de la familia de Celia; de una típica familia española de clase media, entre los años 1928 y 1948.
Creo firmemente que el arte nunca es expresión del azar o de la voluntad personal, sino que es fruto de la necesidad de expresarse, de clarificarse, de fortalecerse para superar las dificultades de la vida y evitar así sucumbir a ellas.
Y pienso que Elena Fortún, que había perdido un hijo en 1920, ocho años antes de empezar a publicar las «aventuras» de Celia en las revistas Blanco y Negro y Gente Menuda, inventó sus personajes infantiles con el acierto del amor. Y también creo que, para superar la gran tragedia que debió de significar perder un hijo, la escritora resucitó la infancia de este hijo perdido en los personajes que describe; que lo siguió amando y comprendiendo en esos otros hijos de su imaginación, que pasaron ya para siempre a formar parte de su vida y, por extensión, de la nuestra, la de sus lectores. Y con estos niños inventó también a toda su familia, a la que prestó, sin duda, trozos de su propia vida. Sus personajes respiraron muchos cambios y reveses por los que también tuvo que pasar, seguramente, la escritora; cambios personales, sociales y políticos en los que la guerra civil tiene un papel destacadísimo. Celia y la revolución transcurre en el Madrid sitiado, e impresiona. Es un libro, sin duda, fruto de las vivencias de la escritora en aquellos días. Además, en Celia institutriz en América, Elena Fortún narra el exilio en Argentina de la familia de Celia; exilio que también sufrieron su marido y ella, tras la guerra.
Seguiría horas adentrándome en el mundo que imaginó y vivió la autora de nombre también imaginado. Seguiría recorriendo, o mejor, instalándome durante un tiempo indefinido en su mundo de ficción, en el que tan a gusto siempre me he encontrado, que tan satisfactorio y familiar es para mí, que tan inmortal se me presenta ahora. Pero en el mundo que los adultos solemos designar como real todo es impermanente, y a menudo harto abrupto. Por lo tanto, aunque voy a despedirme, no quisiera yo salir precipitada de estas líneas. Al contrario, quiero irme dando fe de que «el testigo» se sigue pasando de generación en generación en mi familia. Por eso ahora digo yo que cuando mi hija aún vivía en casa, siempre que nos sentíamos con el ánimo bajo por cualquier áspera circunstancia de la vida, en un momento dado nos mirábamos con complicidad, y entonces, sin necesidad de pronunciar palabra alguna, ella se tumbaba en una cama o en un sofá, y yo, rauda y ligera, me acercaba a la estantería de «los libros de Celia», tomaba uno de los de Matonkikí, me sentaba a su lado y empezaba a leer.
Creo que no hace falta que diga que terminábamos riendo como locas, pero lo digo. Y también, que el buen ánimo se restablecía. Y que después de una de estas sesiones de lectura, generalmente al día siguiente, cada una por su lado, solíamos preguntarnos, sonrientes y contentas, eso sí, cómo era posible que, sin haber hecho gimnasia durante varios días, pudiéramos sentir las agujetas resultantes de haber fortalecido «los abdominales». La respuesta es clara, ¿no?: magia potagia.
S. C. L.