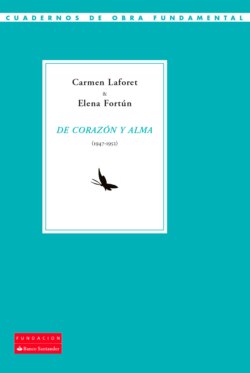Читать книгу De corazón y alma (1947-1952) - Carmen Laforet - Страница 9
QUERIDAS, LEJANAS1
ОглавлениеTengo delante de mí una fotografía tomada el 10 de noviembre de 1950 en Barcelona. La fecha está escrita, con la caligrafía de Elena Fortún, debajo. En ella hay una mujer canaria llamada Florinda Díaz Hernández, que acaba de llegar a la ciudad y está de paso. Elena Fortún, que vivió en Santa Cruz de Tenerife e intimó con la familia de Florinda, se inspiró en sus ocurrencias de niña para crear a la famosa Celia por la misma época en que la Laforet niña correteaba por Las Palmas. Florinda no viaja sola. La acompaña su tía Genoveva, también presente en la fotografía, mujer de apariencia vivaz a pesar de su avanzada edad. Doña Genoveva es una anciana espigada, elegante y distinguida. Camina erguida. Detrás de ellas pueden verse dos hileras de árboles. Las Ramblas. Entre Florinda y Genoveva hay una tercera mujer, vestida de oscuro como Genoveva aunque, a diferencia de esta, lleva zapatos planos con cordones. Genoveva calza unos leves tacones que dan una apariencia juvenil a su figura de mujer mayor pero vitalista, feliz de estar viajando. Lleva boina. Quien camina a su lado, con el pelo blanco, la cabeza descubierta y el aspecto cansado de una mujer enferma, es Elena Fortún. El brazo de Florinda va enlazado al suyo, la ayuda a avanzar. Y ella va a su vez agarrada a Genoveva, quien no parece necesitar apoyos. Así debió de imaginar Elena Fortún a la vivaracha y ocurrente doña Benita, una niña metida en el cuerpo de la especialísima ancianita compañera de la singular Celia.
Las tres están caminando. El movimiento en la fotografía resulta críptico: no puedo evitar preguntarme por qué no se pararon cuando las retrataron, habida cuenta de que la imagen no deja lugar a dudas ni sobre el paso dispar de las mujeres ni sobre la debilidad de la figura central. A Fortún le cuesta andar, a las demás no. Florinda viste un impecable traje sastre de color claro y chaqueta entallada, falda de corte cómodo por debajo de la rodilla y blusa a tono. Lleva zapatos de salón negros. La imagen refleja el movimiento de un paso joven y decidido. Es una mujer «de belleza moderna». Florinda no había cumplido aún treinta años. Tampoco los había cumplido Carmen Laforet, quien daba aquella tarde una charla titulada «Una mujer entre libros» en el Ateneo de la ciudad condal. En una carta a la madre de Florinda, Fortún deja constancia de su asistencia al Ateneo justo después de dejar a «las viajeras». Adjunta la fotografía algo a regañadientes porque fue una mujer coqueta y se ve viejísima de aspecto, que no de espíritu, pues sigue activa, escribiendo mucho para poder sostenerse económicamente. Fortún reflexiona, en la misma carta a la dulce y hogareña madre de Florinda, sobre los años de juventud que juntas pasaron en Canarias, diciendo: «A nosotras nos faltaba el desparpajo y la soltura que han dado los tiempos y que indudablemente es más vital en esta juventud».
A Florinda la llamaban Ponina de pequeña. Fue una niña ocurrente y feliz, de nariz respingona y rostro pícaro. Su madre, Mercedes Hernández, era íntima amiga de Encarnación Aragoneses Urquijo, verdadero nombre de Elena Fortún, que Carmen Laforet, la joven autora de Nada, nunca usó para dirigirse a ella. La preciosa amistad entre Mercedes y Encarna continuó hasta la muerte de esta el 8 de mayo de 1952. A pesar de que el trabajo de Elena Fortún fue uno de los temas de la correspondencia entre ambas, Encarna siempre fue Encarna para Mercedes y siempre fue Elena para Carmen. Sin embargo, el choque entre las dos personalidades de Fortún, la literaria y la real, está tan presente en toda una vida de correspondencia con la sencilla pero admirada Mercedes como en este epistolario entre dos grandes escritoras, una al comienzo y otra al final de su vida literaria.
Aquella velada de 1950 en Barcelona fue un éxito. En el Ateneo hubo lleno total. Elena Fortún, cansada, consiguió una silla en un extremo. Cuenta que escuchó a Carmen hablar de forma «amena y divertida» de sí misma y «de su vida de madre y mujer de su casa sin más tiempo para ocuparse de la literatura que cuando los niños duermen y la noche está muy entrada. Entonces, sin verdadero tiempo para leer, sus ojos recaen en un catálogo, y leyendo títulos de libros va pensando en su contenido». En los primeros tiempos de su exilio argentino, cuyo final da comienzo a este epistolario, Elena Fortún, que había cursado estudios de biblioteconomía en la Residencia de Señoritas de Madrid antes de la guerra civil, trabajó en el catálogo de la Biblioteca de Buenos Aires, hoy Biblioteca Mariano Moreno. Consiguió el empleo gracias a Jorge Luis Borges. Había conocido a su hermana, la artista Norah Borges, en Madrid en los tiempos del Lyceum Club. Disfrutó enormemente de su trabajo, sintiendo, como su amiga diez años más tarde, que cada título era como un poema preñado de sugerencias y evocaciones, y la tarea de catalogar, alimento para una mente literaria sin tiempo ni dinero para libros. Así había empezado a vivir en paz tras el horror de la guerra y las dificultades del comienzo del exilio en otro continente. Poco tiempo después las dos escritoras comenzarían a escribirse. Poco tiempo despúes, así se acercaba a la literatura una joven madre escritora.
En otra carta, del 14 de noviembre de 1950, Encarna escribe a Mercedes contándole, con su gracejo más característico, otro encuentro con Carmen Laforet, en la Casa del Libro:
[La] habían invitado para que firmara sus libros a los compradores aquella tarde y estaba sola en un saloncito que hay en la parte alta de la tienda. Subí y la encontré […]. Como Carmen Laforet es de una humildad franciscana, me presentó enseguida a todos diciendo que yo soy su maestra, y al poco tiempo empezaron a darme también a mí a firmar libros porque a todos los que llegaban a la tienda les decía que allí estaba Elena Fortún y que les firmaría el libro si compraban Celia o Cuchifritín.
En aquellos días de noviembre que Carmen pasó en Barcelona para dar un par de charlas y preparar nuevos escritos, hubo también ocasión de que las dos escritoras charlasen a solas a sus anchas en la habitación que Fortún tenía alquilada en la calle Lauria, lugar donde se sintió feliz por última vez, trabajando en soledad lejos de un Madrid que odiaba. Laforet es, como puede apreciarse en las cartas, consciente de ese doloroso sentimiento. Mercedes recibe el relato de las horas pasadas por Encarna con su joven amiga: «Ayer estuvo en mi habitación Carmen Laforet un par de horas. Y yo me quedo asombrada de que esta mujer, que es seguramente ahora la mejor escritora española, me tenga en tanta consideración. Ha vivido siempre en Las Palmas. ¿Lo sabías? A mí me gusta oírla hablar porque habla canario». Y también: «Ella me adora con un tan determinado amor que me emociona. […] Pasó una mañana conmigo en esta habitación mía, tan romántica, y creo que esas horas no las olvidaremos nunca ni ella ni yo en mi papel de mujer vieja».
Laforet añora a su vez estos encuentros en las cartas. Desde esa añoranza, da rienda suelta a la intensa determinación, sincera y reconfortante para ella misma, de amor desbordado por la «mujer vieja».
¿En qué consiste exactamente el papel de esa «mujer vieja»? ¿Qué esconde el personaje de la escritora postrada y cercana a la muerte, identidad, por otra parte, cargada de simbolismo y trascendencia tanto para la mujer joven como para la mayor? Florinda y Carmen no tardaron en abandonar Barcelona aquel mes de noviembre. Año y medio antes de dejar este mundo, con las visitas de ambas jóvenes recientes, Encarna confiesa a Mercedes que, aunque débil, esa mujer mayor es «la rebelde de siempre». Y lo lamenta. Florinda ni lo sabe ni lo entendería, por suerte para ella. No es artista y sabe ser una mujer de familia, pilar del hogar, sin sentirse ahogada, como se sintió ella, como ve que se siente Carmen, polo opuesto a Florinda. Carmen es artista, un genio, una versión muy mejorada de ella misma, cree Encarna. Teme por ella y la invita a abrazar un vivir armónico con escritura y familia, un vivir difícilmente conciliable. ¿Espera que así la joven escritora no llegue a una edad provecta ahogada por el remordimiento de no haber podido domeñar el deseo? Probablemente. La temática del dolor, que en realidad oculta la asunción de la represión en el más puro estilo freudiano, está presente en las discusiones epistolares entre ambas y apunta en esa dirección: el sufrimiento es parte de la vida. Hace falta sufrir, podarse, reprimirse para llegar a la paz y a la pureza. El arrepentimiento de Elena, en este sentido, resulta descorazonador pero susceptible de ser matizado.
Esa «mujer vieja» admite ante la convencional Mercedes haberse sometido a un camino que no era el que le correspondía vivir y haberse «gastado revolviéndome siempre contra el destino… Una manera bien tonta de vivir, por cierto». No supo ni pudo ser diferente. Fue consciente de su fobia al matrimonio y a la vida familiar convencional, pero no creyó que su diferencia fuese correcta, sana o ética. No es posible pasar por alto las recomendaciones a su querida Carmen. Por un lado, le aconseja no arrepentirse de ser esposa y madre y de vivir con alegría una vida que no le estaba destinada en aquel mundo de escritoras fantasmales, ciudadanas de segunda en el país de la literatura, exiliadas del canon, con su historia reciente rota por la guerra y el exilio. Por otro, reconoce en la joven su misma no ortodoxia genérica. La novelista no está hecha para la vida doméstica. Sin embargo, la fuerza de la tradición en el caso de Laforet y la conciencia del fracaso en su persona del proyecto de modernidad existente en España antes de 1936, del que Fortún fue claro exponente como escritora de éxito, hizo que ambas no pudieran separar mujer y mundo doméstico en los años de la dictadura. Escapar a la identidad de esposa y madre, ser mujer y no ser el centro de la familia resulta confuso, egoísta y malsano. Lleva al caos y al desorden. Además, la culpabilidad por el suicidio de su esposo en 1948 ya había hecho mella en Fortún, arrepentida de su alejamiento de la tradición, castigada, piensa, por no poder plegarse al orden establecido.
Carmen Laforet vio en ella una reconfortante figura maternal a la que querer y con la que vincularse, el origen de su voz, una madre literaria. En el archivo de la profesora Marisol Dorao, con varias fotografías de Elena a la vista, leí el comienzo de Celia bibliotecaria, libro que jamás llegaría a escribirse y que comienza en Barcelona, ciudad escenario de las aventuras de Patita y Mila, estudiantes, volumen que cierra la serie de Celia y que contiene a su vez alguna aventura de biblioteca. Gracias a Carmen, Fortún intentó dar forma a otro final para Celia en la ciudad de Barcelona, abierta al mar. En el comienzo del Celia que no fue, la joven bibliotecaria protagonista llega a un piso de Barcelona tan tenebroso y tétrico como el de la calle Aribau. No tarda Fortún en reducirlo al esperpento. No espera a Celia un Román loco, ni un Juan violento, ni una abuela que no sabe ser madre de sus hijos, ni tía Angustias, ni Gloria que ha de buscar comida. No se esperaba a Celia, se esperaba a un hombre joven. Surge el humor en un escenario inhóspito y se va delineando una Celia que desafortunadamente no se desarrollará, camarada de sus amigos varones, con un futuro desdibujado, como el de la Andrea de Nada y el de la Ana del film de Saura Cría cuervos, como Carmen, escritora que no cree del todo serlo en aquellos sus años jóvenes, de joven madre y joven novelista. La figura de Celia, rara chica huérfana como Andrea, Ana y la misma Carmen, se perfila además tan ambigua como la audaz doctora Fernanda Monasterio, amiga de Elena y de Carmen, a quien ambas se refieren en varias ocasiones.
Al dejar esbozado el principio de otro final para el personaje de Celia, Fortún conecta con la vida escondida de la generación de mujeres a las que el personaje hubiera pertenecido, la generación de Carmen Laforet, la generación de su Andrea. Esto no ocurrirá en los libros publicados de la serie en los que Celia acaba casada y callada, como he argumentado con anterioridad. La esperanza de libertad se queda en esa Mila vagabunda y valiente a quien Carmen quisiera emular. Nótese, finalmente, que en las cartas que siguen no están solamente Elena y Carmen. Asoman Julia Minguillón, Josefina Carabias, Paquita Mesa, María Martos de Baeza, Lilí Álvarez, Carolina Regidor, Fernanda Monasterio, Carmen Conde, Matilde Ras…; todos estos nombres forman ese «nosotras» al que Carmen se refiere. Siguiendo los hilos entretejidos por ellas, a través de hemerotecas, biografías, cartas y archivos se llega a otros nombres de mujer, unos más conocidos, otros menos, unas con obra abundante, otras sin ella, casadas, solteras, con intensas y en ocasiones sáficas relaciones entre ellas, misteriosas casi siempre, obligadas a no resaltar demasiado y ser discretas en tiempos oscuros; al cabo, feministas. Aparecen Elena Quiroga, María Campo Alange, Elena Soriano, Carmen Martín Gaite, Lola Rodríguez Aragón, Marisa Roësset, Rosario Velasco, Consuelo Gil, Gloria Fuertes, María Salas y otras artistas, intelectuales y escritoras hijas del siglo XX. Tocamos a través de estas cartas ese tapiz que es la genealogía y el camino de nuestro feminismo, aún por descubrir en su totalidad. Ellas son nuestra memoria. Y nuestras autoras la guardan. Son, sin duda, el mismo grupo de mujeres que oblicuamente menciona Laforet al principio de su epistolario con Ramón J. Sender porque le hubiese gustado retratarlas. ¿Cogían, como Fernanda Monasterio y Carmen Conde, valientemente la vida? Dudan Carmen y Elena. «No pienses nunca que estás sola», escribe Carmen. «Estábamos destinadas a conocernos», comenta. En suma, ambas nos muestran el desaliento, la soledad, la impaciencia, el dolor, la fuerza que ve cada una en la otra aun en momentos de desgana, preocupación o convalecencia, la historia intuida de la vida privada, pública y secreta de otras mujeres cercanas a ellas y, como ellas, en lucha constante con su entorno, produciendo palabras, arte, conocimiento. Nos han precedido. Piensan Carmen y Elena que la literatura es un amor que duele, es angustiosa y es necesaria, y el deseo, algo que hay que reprimir si se aspira a la serenidad. Lo cortaron. Ambas, convencidas de que hay que «podar» el yo para que no crezca y se engrandezca y así llegar a una pureza que hoy leemos injusta y castrante, no vieron nunca grandeza literaria en sí mismas. Por suerte para nosotros, cada una la vio en la otra.
N. C.-A.