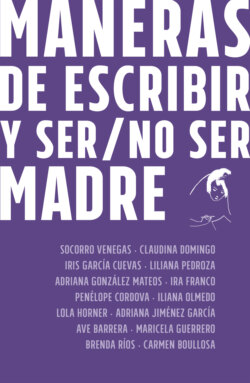Читать книгу Maneras de escribir y ser / no ser madre - Carmen Boullosa - Страница 5
ОглавлениеLa maternidad y la reescritura del yo
Iris García Cuevas*
…cuando nos acosan las dudas mientras estamos a solas con nuestros hijos, nuestros auténticos yos vuelven una y otra vez, nos acechan.
JANE LAZARRE, El nudo materno
A principios de enero de 2016 confirmé que estaba embarazada. Iba a cumplir treinta y nueve años y pensé que estaba lista para ser madre. A los pocos meses la ginecóloga me dijo que la placenta estaba más delgada de lo normal y que si quería que el embarazo llegara a término tenía que guardar reposo. No hay problema, me dije, será como un año sabático, voy a dedicarme a leer y a escribir. Lo intenté, pero no podía leer más de tres páginas sin quedarme dormida y tampoco era capaz de hilar una historia. Me sentía sumamente abrumada, en el sentido de que mi cabeza estaba todo el tiempo cubierta por una espesa bruma. Comencé a enojarme con esa circunstancia, conmigo misma, con mi cuerpo y mi mente que no eran capaces de mantener el ritmo habitual. Es normal, estás gestando, esto pasará, me decía para recuperar la calma.
Decidí que mientras esperaba no me quedaría en cama sintiéndome una inútil, que bien podía hacer algo que no implicara creatividad, concentración ni esfuerzo. Iba a organizar un festival. Así nació el primer Festival de Narrativa Policíaca y Criminal Acapulco Noir; después de todo sólo se trataba de invitar escritores, armar un programa de mesas y conferencias, gestionar espacios y recursos, organizar traslados y hospedajes, difundir las actividades y promover la asistencia. Todo eso desde la comodidad de mi casa, con una laptop y un celular a la mano. Mi parto estaba programado para finales de agosto, así que el festival sería en noviembre, para poder ocuparme de lleno de los últimos detalles pasando la cuarentena. ¿Estás segura?, me preguntaban las personas a mi alrededor y yo contestaba con un convencido sí.
Hasta ese momento yo pensaba en la maternidad como una serie de estados transitorios —embarazo y puerperio—, que sí implicarían un cambio en mi rutina, pero, con la organización adecuada, no tenían por qué significar un cambio en mi estilo de vida ni en mis prioridades, a fin de cuentas tenía una pareja y unos padres que colaborarían activamente en la crianza, por lo que no tendría que estar atada todo el tiempo a la pequeña cría. Estaba convencida de que la mejor forma de educar a una niña era mostrarle que las mujeres somos capaces de conciliar la vida familiar y la laboral para desarrollarnos plenamente. También estaba segura de que después del parto recuperaría mi energía habitual y, así como alguna vez había sido capaz de tener dos trabajos de tiempo completo, podría cuidar a mi hija y seguir dedicándome a las cosas que amaba: la literatura y la gestión cultural. Esperaba con ansias el alumbramiento porque eso significaba, según yo, el regreso a la normalidad.
Mi hija nació a finales de agosto de 2016. La cesárea se realizó a las 39 semanas, una antes de la fecha de término; me había «ahorrado», por recomendación de la ginecóloga, el trabajo de parto. Entonces solía bromear diciendo que parir con dolor era obsoleto, pero a Dios no le gusta que nos tomemos sus maldiciones a la ligera. Después me enteraría de que el trabajo de parto es necesario para generar las hormonas que contribuyen a la producción de la leche materna, así que durante las primeras semanas no fui capaz de amamantar a mi hija, me había ahorrado el dolor a cambio de sufrimiento: la bebé lloraba de hambre y yo lloraba con ella pensando que algo estaba mal en mí.
A pesar de que me recomendaron no darle fórmula para acelerar la bajada de la leche, yo no podía escucharla llorar sin caer en la tentación de darle el biberón; después me sentía como debe sentirse un adicto tras una recaída: terriblemente culpable por mi debilidad; me prometía no volver a hacerlo, ser más fuerte, aguantar; pero ella volvía a llorar y yo lo volvía a hacer. Debo haber tardado un par de semanas —que me parecieron una eternidad— en aceptar que la lactancia materna exclusiva no me era posible; tardé un poco más en dejar de sentir que había fracasado.
Aunado a eso, la bruma en mi cabeza, lejos de disiparse, se hizo más espesa. Durante ese año, el 2016, escribí, con mucho trabajo, un solo cuento. En ese momento no sabía, porque nadie me dijo y yo no pregunté, que esa bruma mental era normal y que era consecuencia de los cambios hormonales. Como no lo sabía, pensé que estaba estropeada, que no volvería a ser capaz de tener pensamientos claros, que jamás lograría de nueva cuenta hilar una línea narrativa, que no había más remedio que aceptarlo y dedicarme a la crianza de tiempo completo.
Aunque por un lado estaba convencida de que mi dedicación tendría efectos positivos en el desarrollo de mi hija, la idea de ser «sólo madre» me resultaba agobiante. Cuando estaba sola lloraba por esa parte de mí que había muerto inesperadamente: mi vida cambiaría, no por mi hija y las labores de cuidado, sino porque yo estaba incapacitada para seguir siendo yo. Sin embargo, no podía resignarme: amaba a mi hija y quería de todo corazón ser una buena madre, pero al mismo tiempo necesitaba urgentemente una actividad que me permitiera escapar de la crianza, recuperarme a mí misma, demostrarme que aún podía hacer «algo que valiera la pena».
En esos días de ensimismamiento catastrofista recibí un correo preguntando por el festival que había empezado a organizar antes del parto. No podía escribir pero me quedaba todavía la gestión cultural, así que pasada la cuarentena me dediqué a afinar los detalles, tal como lo tenía previsto. Lo bueno del trabajo de organización es que no necesitas imaginar ni recordar, sólo saber hacer listas de pendientes y ser lo suficientemente obsesiva para no dejar ningún punto sin palomear. A pesar de la premura, de la falta de recursos y de todo lo que implica la gestión de un festival independiente, me gustó el resultado. El día que se inauguraba me enteré de que nos habían dado la beca de coinversiones del FONCA para la segunda edición y lo tomé como una señal del universo: si no podía escribir novela negra al menos podría contribuir a fomentar su lectura. En el 2017 me dediqué a cuidar a mi hija y a preparar el segundo festival. No escribí nada, ni siquiera hice el intento.
Una de las ventajas de haber leído muchos libros de autoayuda durante mi adolescencia es que estoy programada para quitar mi atención de lo que no puedo y enfocarla en lo que sí puedo. Ya no podía seguir siendo escritora, así que me puse a averiguar cómo ser madre. Mi experiencia con la lactancia me demostró que la maternidad era un asunto mucho más demandante de lo que tenía previsto, y nunca, ni siquiera durante el embarazo, me había puesto a pensar que iba a requerir algo más que amor e instinto.
La narrativa social en torno a la maternidad tampoco me previno. En términos generales se hablaba de la renuncia de las madres a sí mismas por amor a los hijos; yo no estaba de acuerdo, «ya verás cuando nazca», me decían. Pero lo que yo vi fue una condición que de alguna manera te incapacita para todo, excepto para las labores de cuidado. Yo no hacía nada más porque no podía hacer nada más, no porque no quisiera hacer nada más. Cuando quise hablar de la frustración que esto me generaba, las respuestas de mis interlocutores oscilaban entre dos posturas, los que decían que el cariño por los hijos alivia toda tensión física o mental: «pero seguro cuando ves la sonrisa de tu hija se te quita»; y los que consideraban que era cuestión de proponérmelo: «sólo es cuestión de que te organices mejor, si de verdad quisieras hacerlo, lo harías». En conclusión, me faltaba amor para no querer algo más, me faltaba voluntad para querer algo más. Si lo pensaba me sentía doblemente frustrada, así que prefería no pensar.
Terminé aferrándome al cuidado de mi hija porque era lo único que me sentía capaz de hacer. Llevé una bitácora para crear rutinas respetuosas de su ritmo natural, aprendí a portear, practiqué el colecho, investigué rutinas de estimulación temprana, leí artículos sobre cómo llevar la lactancia mixta de la mejor manera, cuando cumplió seis meses hice a mano sus papillas. Me asumí como madre y ama de casa de tiempo completo. Si alguien me preguntaba si estaba escribiendo decía no puedo y era más fácil hablar de todo lo que implica el cuidado de la cría que de la bruma en mi cabeza, además estoy haciendo el festival, agregaba, para mostrar que mientras tanto sí estaba haciendo «algo importante».
Podría decir que en el 2018 la cuarta ola del feminismo y su lucha por la justicia para las mujeres, particularmente en temas relativos al acoso sexual y la violencia feminicida, tan difundida en redes sociales, me hizo cuestionarme qué tanto de la actitud que había asumido respondía a mis propios micromachismos. La verdad es que a mediados de ese año le preguntaron a mi hija a qué se dedicaban sus papás: «Mi papá escribe y mi mamá lava los trastes». Lo sentí como una bofetada. Bastaron dos años para que poco a poco me ciñera a los roles de género que tenía introyectados y, todavía peor, estuviera perpetuándolos al transmitírselos a mi hija —aprendemos lo que vemos, no lo que nos dicen—. Me había convertido en todo lo que no quería; podría decir que fue sin darme cuenta, pero me daba cuenta, porque esa parte de mí, a la que di por muerta y lloré durante el puerperio, parecía hablarme desde el más allá cada vez que bajaba la guardia, me hacía notar que no tenía peniques ni cuarto propio, me hacía sentir que la estaba traicionando.
A finales del 2018 me invitaron a participar en una antología de noir latinoamericano y acepté. Quise obligarme a escribir. Creo que en el fondo lo que más quería era que mi hija me viera haciendo algo más que lavar los trastes. Nunca he sido una escritora prolífica. Soy más bien lenta. Releo los textos hasta que estoy segura de que no puedo hacerlo mejor. En esa ocasión tuve que soltarlo antes de estar completamente satisfecha. Aun así estaba contenta, después de dos años y medio había escrito otro cuento.
Aunque a esas alturas tenía la cabeza más despejada, descubrí que las circunstancias para la escritura no eran —y ya nunca serían— aquellas a las que estaba acostumbrada. Durante el día tenía que hacer frente a las interrupciones constantes, al enojo que me generaba la imposibilidad de concentrarme de manera continua en la escritura, a las ganas de azotar la computadora contra el piso y rendirme; durante la noche, aunque podía conseguir más calma, tenía que vencer el cansancio de la jornada, luchar contra las ganas de cerrar los ojos y rendirme. Al final no me rendí, por eso también estaba contenta.
En 2019 volví al trabajo como editora, escribí dos cuentos más y los cuatro primeros capítulos de una novela. También me embaracé por segunda vez. La diferencia es que ahora estaba preparada para el cambio de ritmo, podía aceptar que mis procesos mentales serían distintos y por lo tanto pude adaptarme a ellos sin pelearme conmigo misma. También estuve dispuesta a parar cuando fue necesario sin pensar que eso significaba una renuncia y, lo más importante, no necesité hacer nada que «valiera la pena» para justificar mi existencia, ni enfrascarme en rutinas domésticas para acallar el dolor por la pérdida de mi yo creativo, al que tampoco di por muerto.
También ocurrió otra cosa en esos tres años, entre un embarazo y otro, que me hizo ver el proceso de una manera distinta: la revaloración de los trabajos de cuidado. Ahora sé que mi desasosiego al enfrentarme a la maternidad por primera vez y sentirme imposibilitada para la vida pública se debió en parte al poco valor que yo misma atribuía a lo doméstico. Esto es algo que tengo que agradecer a la cuarta ola del feminismo, tan presente en las redes sociales, a las mujeres que en los años recientes han puesto sobre la mesa sus reflexiones en torno a la maternidad y al cuidado de los hijos: la gestación importa porque en ella está sustentada la supervivencia de la especie; la crianza importa porque en ella está basada la construcción, preservación o transformación de las estructuras sociales. Son tan importantes que deben ser un trabajo colectivo. La maternidad, más que ninguna otra experiencia de mi vida, me ha permitido entender lo que significa que lo personal es político.
Aun así, en casi cuatro años, en lo poco que he escrito, no hay una sola palabra dedicada a la maternidad. Incluso ahora, en el terreno de la ficción, no sabría cómo acomodar la experiencia de convertirse en madre dentro de una historia sin sentir que me estoy desviando de lo importante. Como si para esa parte de mí que escribe, lo personal, lo íntimo, lo privado, lo materno, siguiera sin tener la menor importancia.
Tengo claro que hay una noción de lo literario, construida desde una perspectiva masculina, en la que la guerra y la muerte se consideran más universales que la gestación y el parto; sin embargo, me atrevo a decir, pocas experiencias en la vida te confrontan tanto con tu propia naturaleza y te muestran con tanta claridad tu fragilidad o fortaleza emocional y física como el embarazo, el parto y la crianza; pero es más fácil, lo digo por mí, hablar de lo público, aunque se trate de la violencia más descarnada, que encontrar palabras para nombrar las contradicciones que te asaltan cuando te conviertes en madre y descubres que no es el estado idílico que te habían prometido.
La literatura tiene una deuda con el yo materno, por un lado porque primero fueron los hombres los que crearon el canon literario y en él se obviaron temas que sólo competen al cuerpo y la mente de las mujeres; por el otro, porque al principio las mujeres reproducíamos la narrativa masculina en torno a la vida pública y privada que habíamos asumido como natural aunque nuestra propia experiencia dijera lo contrario. Son pocas las autoras, todas ellas —hasta donde estoy enterada— feministas de la segunda mitad del siglo XX en adelante, que se han atrevido a hablar de este quiebre en la existencia de una mujer, de esta reconfiguración de la propia identidad, de la ambivalencia de emociones que trae aparejada.
No sé si yo, alguna vez, escriba sobre la maternidad —por ahora no se me dan las historias intimistas ni la autoficción, y el tema del yo materno es necesariamente íntimo y autorreferencial—, lo que sí estoy haciendo es reescribiendo mi yo: un yo que solía ser escritora, un yo que pensó que podía ser escritora y madre, un yo que pensó que sólo podía ser madre, un yo madre que descubrió que aún podía escribir: aunque sea poco, pero escribir; aunque sea lento, pero escribir; aunque sea cansada, pero escribir.