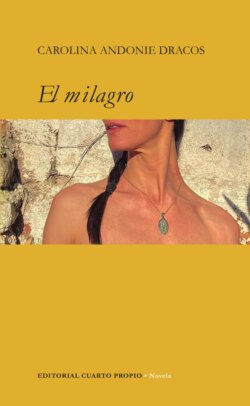Читать книгу El milagro - Carolina Andonie Dracos - Страница 6
I
ОглавлениеDicen que a los cuarenta las puertas se abren o se cierran para siempre. Que es un nuevo comienzo, la oportunidad de rendirse o recapitular. A mí me llegaron soltera, cesante y de vuelta en la casa paterna. Cómo sucedió. Quién sabe. Aunque contribuyó bastante que un conglomerado comprara la editorial donde trabajaba y que mi padre me propusiera ayudarlo con los negocios de la familia días después de mi despido.
Caída en desgracia. Así me sentía. Agitando mis alas chamuscadas como Ícaro tratando de alcanzar el sol. Mi sol se llama Lucas y lo conocí en un ascensor tres meses antes de mi debacle. Había asistido a una convención de editores en Playa del Carmen, todo un hotel dispuesto para el desborde, palmeras, hamacas y tragos con quitasoles. Un adults only ubicado en el exclusivo sector de Playacar, al sur de la ciudad, entre mansiones, cinco estrellas y canchas de golf.
Mientras aguardaba, me hacía una trenza. Se abrieron las puertas:
–Ven, María Inmaculada, te ayudo –dijo, como si me hubiera estado esperando.
Deshice la trenza y le entregué mi maleta sin dejar de mirarlo.
Qué hombre guapo; el pelo cayendo en rizos desordenados sobre las orejas y un rostro esculpido a mano, como el de un ángel, aunque, si me detengo bien, su mirada era la de un ser total y absolutamente humano.
–Gracias –dije asombrada de que supiera mi nombre, pero acto seguido me di cuenta de que no era mi escote lo que estaba mirando, sino mi identificación, que la recepcionista me había pegado después de chequearme, como un crisma, a medio camino entre la pechuga y el corazón. Luego continué con amistosa llaneza: –Mel, dime Mel. Todos me llaman así.
–Lucas –respondió, solemne primero y con un guiño después: –Y también todos me llaman así.
Linda sonrisa, pensé. Y feliz (no todas las sonrisas son felices). Podría habérselo dicho –soy generosa con los cumplidos–, pero las puertas se cerraron y él extendió el brazo pasando a llevar el mío. Yo me contorsioné para esquivarlo, él apretó el botón de las flechitas hacia afuera y salió, no sin antes tocar detenidamente mi mano.
Permanecí inmóvil, de espalda a las puertas, hasta que entraron tres personas nada magras, una de ellas con maleta y aun así quedaba espacio. Lo de Lucas no fue falta de coordinación; hubo voluntad en su gesto. ¡Hay que ver qué hombre! ¡Qué descaro!
Llegué a mi habitación, entré al baño y me miré en el espejo. No sé para qué. Quizá fue un acto reflejo; las personas que nos atraen provocan ese tipo de reacciones, dan ganas de agradarlas.
Estaba cansada luego de tantas horas de vuelo desde Santiago. Las actividades recién partían a la mañana siguiente. Podía bajar a la playa, pero luego pensé en mi tez vampíricamente blanca, en mis tobillos hinchados, en los bikinis sensuales de las colegas extranjeras y en los compañeros heteronormados –¿Lucas entre ellos?– observando con impudicia.
Preferí aparecer en la noche. Deslumbrar en un escenario con velas donde el mar se entregara a la luna mientras la brisa hiciera ondear mi vestido. Rojo, ideal para transformar la falta de vitamina D en atributo y mi pelo negro en marco elegante, distinguido.
La fiesta de bienvenida se realizó en la playa privada del hotel. La música se abría paso entre las antorchas que conducían a una fogata central, que en el antiguo México bien podrían haber servido como pira funeraria o para víctimas de sacrificio. Las chispitas, sin embargo, en esta ocasión eran festivas, secundadas por copas y botellas orbitando entre los asistentes. Algunos bailaban en una improvisada pista de arena, otros esperaban su turno para el bufé. Yo me acerqué de inmediato al grupo de editoras románticas que se habían blindado comiendo en manada.
Lucas bajó a la playa poco después. Avanzó resuelto entre las antorchas y a mí se me figuró que los demás éramos su corte, de tan imponente que se veía. Tendría unos años más que yo, pero además poseía ese aplomo distendido que solo otorgan los altos mandos. Las editoras que me acompañaban habrán pensado lo mismo, porque cuando las saludó, le devolvieron el saludo con coquetería, todas. Yo miré hacia otro lado, por último, para hacer la diferencia, pero Lucas me agarró la mano –con firmeza, ya sin disimulo– y me condujo hacia la pista.
No pude menos que evocar a la Mel quinceañera, a la que nadie quiso hacer de pareja en su fiesta, ni tan solo uno de sus invitados, por rara, por lo que no tuvo más remedio que bailar el primer y segundo vals –el que corresponde al chico de sus sueños– con su padre y luego invitar al resto a la pista, dando fin a las formalidades –y a las ilusiones– de una mujercita presentándose en sociedad.
Qué oportuna hubiera sido entonces tan hidalga invitación. Cuánto sarcasmo me habría ahorrado. En la pista, Lucas me puso sus manos en la espalda tipo lento ochentero. Sonaba una canción de esas que nadie escucha habitualmente, pero todos terminan coreando. Yo, la primera. Por lo mismo, no quise desbordarme y me contuve hasta que llegamos al estribillo y di rienda suelta a aquella danza primitiva donde lo único nítido eran nuestras voces, nuestras risas y la complicidad de una felicidad compartida. En los acordes finales, Lucas me echó hacia atrás con sus brazos expertos y, desde esa posición, plácidamente entregada, lo único que me nació decir fue: “Por favor, no me lastimes”.
Alguien lo llamó a la distancia. Seguramente, su jefe. Imagino que uno cruel y despótico, de otro modo no me explico que se incorporara de inmediato y se fuera. A menos que se hubiera espantado con mi insólita súplica. ¿La dije en voz alta? Imposible. Nadie. Nunca. Aunque a mí me pasan esas cosas, estar en dos dimensiones simultáneas; la real y la de mi TOC, me carga decirle trastorno obsesivo compulsivo, la gente se intimida, no lo entiende, pero igual se siente amenazada.
La dimensión real de ese momento era Lucas alejándose y yo moviéndome torpemente, a destiempo, como diciéndole al resto: “No se preocupen, él va y vuelve”. Pero eso sería mentir, porque no lo vi más. Bailé el primer cuarto de la canción siguiente, lo necesario para demostrar que me encantaba hacerlo sola y luego fui directo a mi pieza, tiré lejos el vestido, ¡tan festivo!, y me quedé despierta hasta que la música enmudeció y el sol le devolvió a mi rostro su lividez habitual.