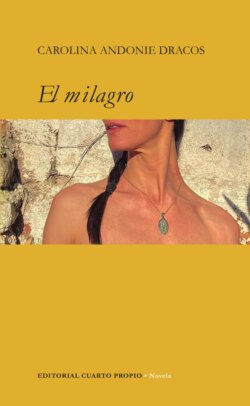Читать книгу El milagro - Carolina Andonie Dracos - Страница 8
III
ОглавлениеHay momentos en que el anhelo por el otro supera las resoluciones o los acuerdos –yo me había ido, pero Lucas también me había dejado partir–, por eso le mandé un mensaje poco después de nuestro encuentro. Para que nos viéramos. Retomar el deseo que quedó, el baile que recién comenzaba. Él contestó con educación y después vino el silencio. Uno largo en que mi editorial se fusionó con la suya y perdí mi empleo, por eso volví a llamarlo, el mismo día de mi cumpleaños –y se lo dije: “Estoy de cumpleaños”–, pero Lucas no manifestó asombro, solidaridad o parabienes, salvo por el “Te deseo lo mejor” final. “Gracias”, le respondí, sin entender cómo ser abandonada recién desempleada y estrenando la cuarentena podía ser lo mejor para mí.
La reacción de Lucas tornó frágil mi espíritu, por lo que, sin ninguna entereza, agarré a mis perros y me fui pateando piedras hasta la casa de mis padres que, “¡Sorpresa!”, me habían organizado un almuerzo con mi hermana Aurora, su marido y sus dos hijos, nuestra nonagenaria abuela paterna y Perpetua, la tía mística que cuida de ella en un chalecito adorable al final de la propiedad.
Después de soplar las velas –dos, un cuatro y un cero– nos instalamos en el living a abrir mis regalos y conversar un café, salvo por mis sobrinos, tan absortos en sus celulares que ni se inmutaban cuando Braulio y Bridget dejaban a sus pies las cintas de papel para llamar su atención.
Una vez que todos se retiraron, mi padre me pidió que lo acompañara a su escritorio. Tuve la esperanza de que me entregaría las llaves de un auto o los primeros aportes para un fondo mutuo, ¿un crucero por el Adriático?
Nada más lejos. Bastó que nos sentáramos para que iniciara un largo monólogo sobre la familia, “sin la cual no somos nada”.
–Estoy cansado, María Inmaculada –concluyó, mirándome con dulzura–. Con tu madre queremos disfrutar nuestros últimos años, pero para eso alguien debe hacer el relevo.
“Alguien” era una forma respetuosa de decirme que ahora que estaba desempleada podría preocuparme un poco del erario familiar que, a fin de cuentas, íbamos a heredar mi hermana y yo, pero ella estaba demasiado ocupada siendo madre, médico y esposa.
A papá le gustaba recordarnos lo que teníamos –“En caso de emergencia, siempre hay que saber”–: la casa, las joyas que se adquirieron en los tiempos buenos y la propiedad de Dieciocho, en el centro de Santiago, que antes fue nuestra paquetería y luego se transformó en una galería comercial administrada por mi padre y su hermana Perpetua, hasta que la abuela se hizo viejita y mi tía tuvo que cuidarla.
–Seguirás siendo una persona exitosa, Mel, aunque en un rubro distinto –añadió mamá, quien apareció justo cuando tenía que hacerlo y utilizando mi apodo, como suavizando el asunto, brindándole un toque amigable a la responsabilidad.
Regresé a mi departamento más conflictuada que a la ida. A la pena por lo de Lucas se sumaba la propuesta paterna, una oferta excelente que, sin embargo, implicaba dejar mi profesión. Aunque tampoco iba a ser fácil encontrar trabajo como editora de novelas románticas, donde había cosechado mis mayores logros y, básicamente, para lo único que me llamaban.
No era tan malo, después de todo, probar con mi padre y ver qué ocurría. Con ese espíritu, tres días después, crucé el umbral del hogar que me vio nacer, una construcción espaciosa, tan sólida como noble, que pasaba desapercibida entre los recovecos de Guardia Vieja, a unas cuadras de Providencia y que en adelante sería mi nueva oficina. Llegué a las ocho en punto y no utilicé el juego de llaves que siempre llevaba conmigo, sino que toqué el timbre para darle a mi entrada el dejo formal que la ocasión requería. Aún faltaba media hora para que papá fuera a su despacho, pero ese margen, que ocuparía en desayunar con él y mamá, era uno de los primeros beneficios de trabajar en familia.
Al principio estaba llena de ideas que quise compartir con mi padre, quien las rechazó todas por arriesgadas, poco prácticas o ilegales, después de lo cual me remití a organizar archivos, a resolver temas de cañerías y filtraciones con los locatarios y a tomar mensajes cuando él se encontraba en alguna reunión importante. Lo hacía sin quejarme, aunque siempre pensando en cómo podía impresionarlo. Hacer que se sintiera orgulloso de mí.
Un día que salió temprano fui a su escritorio y redacté un cese de contrato bien holístico para una arrendadora que hacía meses pagaba con lo que había en su tienda: inciensos, budas y mandalas. Imprimí el texto y lo corregí con la pluma de mi padre. Todo iba perfecto hasta que cayó una gota de tinta sobre su segundo apellido. De inmediato lo interpreté como un mal augurio. ¿Se iría a enfermar la abuela? Quise borrar la mancha, aunque fuera la última letra. Una a de vida, pero también de así es la vida, como te dicen cuando cuentas una desgracia. A de gota, a de desesperada. Remarqué sobre la letra y quedó más desfigurada. No supe cómo darle dignidad así que opté por un sol, una luna llena circundada por rayos abundantes.
–Es esperanzador –dijo mi padre algo confundido cuando terminó de leer el documento.
Después de eso, no insistí en demostrarle mis capacidades, por lo que mi jornada continuó siendo una seguidilla de horas vacías, de rondar por la casa mientras todos parecían ocupados. Me inscribí en clases de flamenco. Tres veces a la semana. En la academia, las veinteañeras se exigían hasta alcanzar la postura perfecta. Yo no quería ser menos, así que me esforcé el doble, pero terminé con un esguince de tobillo; tres semanas con bota y reposo relativo que yo, precavida, extendí a seis. Entonces mi madre me dijo que no podía vivir sola en esas condiciones, que me quedara con ellos mientras me recuperaba.
Lo cierto es que ahí todo era mucho más llevadero y no tendría que preocuparme por nada doméstico. Así que me decidí y una semana después nos mudamos con Braulio y Bridget que, junto a un bergere y mis novelas decimonónicas, eran lo único que había traído de mi antigua vida.
No modifiqué nada de mi cuarto infantil. La misma cama de una plaza, el mismo velador con teléfono fijo que compartíamos con mi hermana. No iba a alterar ese equilibrio. Yo estaba de tránsito; lo que menos quería era incomodar.
Por suerte mi familia es sociable y no se complicó cuando llegaron mis amigos artistas, cuya agenda era bien holgada, por lo que comenzaron a visitarme diariamente, alargando cada vez más sus estadías. Todos de cuarenta y tantos, también habían vuelto con sus padres, porque eran mayores y alguien tenía que cuidarlos, o quizá, porque habían descubierto, tal como yo, lo cómodo que resulta ser hijo cuando ya se debe ser padre. Como los hermanos Ureña, ambos alcohólicos, uno narrador, el otro poeta, quienes profitaban de la jubilación de su madre, que no paraba de decir “Pobres, tanto que sufren”, cuando en realidad estaban de maravilla. O Jerónimo, quien regresó con sus padres para dedicarse por completo a su vocación de ecodocumentalista y mimo. Pasaba sus días ideando proyectos que nunca verían la luz y haciendo su críptico espectáculo afuera de un museo en el barrio Lastarria.
Comencé a acostumbrarme a recibir a mis amigos y a los placeres de un hogar constantemente habitado: exquisitos aromas salían de la cocina y alguien siempre estaba pendiente y atento, partiendo por Martirio –ucraniana, ortodoxa como nosotros–, sin la cual la familia no estaría completa.
Decir que mi nuevo escenario no me agradaba sería injusto y deshonesto. Porque, si bien había perdido las licencias de mi departamento de soltera, gané los encantos de la dependencia, que no me venían nada mal luego de veinte años de esfuerzo, voluntarismo y autonomía.
Cada lunes mi norte era el escritorio de mi padre, pero como mi ya escaso aporte se había reducido drásticamente –“No te exijas”, me decía cuando me veía llegar arrastrando la pata– me sobraba mucho tiempo, que administré sin remordimiento entre el descanso y la tertulia. Hasta que me dieron el alta y no tuve excusas para despertar pasadas las once, ponerme un buzo, trenzarme el pelo y quedar desocupada.
Así me lo dio a entender mi madre, quien, al verme recuperada, no dejó pasar lo que siempre le pareció un deber irrenunciable: ir a misa cada domingo. “¿Tienes otra cosa que hacer?”, me preguntó irónica la primera vez que quise negarme. Después de eso, me levantaba temprano –el único día de la semana– y pensaba en qué ponerme –también el único día–; según mamá, Dios lo da todo y lo mínimo es ir a verlo bien vestida.
La segunda vez que intenté excusarme me preguntó lo mismo, pero sin ironía, quizá esperando que le dijera que acompañarla a misa ya no era mi única actividad. Por eso le dije que sí, aunque fuese mentira, aunque fantaseara de vez en cuando con esguinzarme el otro tobillo y así justificar la apatía, el creciente ostracismo, del que, sin embargo, me vi forzada a salir días después, mientras divagaba por Instagram.
Gente que me caía mal, muebles de cocina y, ¿seis grados de separación?, Lucas con mis antiguos colegas –con todos, porque a la única que echaron de la editorial fue a mí–, muy felices posando en el restaurante de la foto que, por cierto, tomó mi amiga, la que nos presentó: “El delfín ha vuelto a aguas chilenas”, seguido por los emojis de delfín, de ola y de risa a carcajadas.
“El infierno son los otros”, dijo Sartre y yo le encontré razón en ese instante, con las campanas de alguna iglesia señalando el mediodía, en mi cama infantil, el pelo enmarañado y una mueca desencajada. Quizá así me veía el resto; un monstruito, fracasado en sus cuarentas, miserable. ¿También mis perros me verían así? Pobres, mordían calcetines de puro aburridos. Bridget me lanzó uno a la cara. Lo esquivé y la llamé al orden. Ella se subió a mi lado y Braulio la imitó, dejándome al centro de un estrecho, pero plácido nido. Les di un beso a cada uno y tres golpecitos a mi codo.
Saltaba de una idea a otra, acariciando la cabeza de Braulio y Bridget. Quizá pensaran que esa misma reflexión podía hacerla en el jardín, con ellos corriendo libremente tras una pelota. Tal vez por eso pusieron sus gordas patas delanteras sobre mi pecho. Primero Braulio, luego Bridget. Las retiré con cariño al sentir que se enredaban en mi medallita de la Virgen de Guadalupe, que llevo en el cuello desde que Perpetua me la regaló para mi bautizo católico. Doble ración por ser hija de ortodoxos practicantes en un país que profesa mayoritariamente otra fe, como lo hizo ver entonces mi tía, la única católica de la familia.
Mis perros repitieron el gesto, esta vez sobre mi mano aferrando a la Guadalupana, como le decimos sus devotos y ya no tuve dudas. Era una señal. No podía seguir hibernándome la vida, debía retomar las riendas y revertir mi suerte, pero para eso necesitaba un milagro. Uno que iría a pedir a su basílica, a los pies del cerro del Tepeyac, en Ciudad de México. Sí, México; de ahí había salido Lucas para desestabilizarlo todo y hasta ahí peregrinaría para implorarle a Nuestra Señora que disolviera el hechizo y me devolviera a la antigua María Inmaculada.