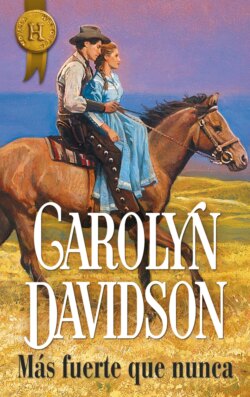Читать книгу Más fuerte que nunca - Carolyn Davidson - Страница 5
Uno
ОглавлениеBenning, Texas.1898
Maxwell McDowell. Como si el nombre escrito en aquel pedazo de papel quemara, Faith lo dejó caer al suelo, cerró los ojos y con un nudo en la garganta contempló el desastre anunciado de la vida que había conseguido sacar adelante durante los tres últimos años.
—Yo diría sin temor a equivocarme que conoce ese nombre.
Alzó la mirada y guardó silencio. El hombre la miraba fijamente, con los labios apretados, y por un momento sintió la tentación de usar su pecho para refugiarse en él.
Faith negó con la cabeza tanto en respuesta a la pregunta del sheriff como ante la idea que acababa de ocurrírsele.
—¿A quién ha dicho que buscaba? —preguntó con voz algo temblorosa.
Brace Caulfield tocó su brazo, un gesto lleno de respeto.
—¿Puedo hacer algo por usted, señorita Faith? No pienso permitir que alguien se presente de buenas a primeras aquí y le haga pasar un mal rato —luego, con un suspiro, se dispuso a contestar a su pregunta—: Ha dicho que venía buscando a una mujer llamada Faith McDowell. Creo que es su esposa. Le dije que no había nadie con ese nombre por aquí, pero que si me lo escribía junto con el suyo, intentaría encontrarle información al respecto.
Se agachó y recogió el papel arrugado que ella había tirado y lo estiró hasta que la escritura firme de su marido, con su nombre escrito debajo, apareció claramente.
—Conoce a este tipo, ¿verdad?
Faith se encogió de hombros.
—Es posible, pero digamos que no quiero verlo, sheriff. Si usted está en la obligación de darle noticias de mi paradero, no me quedará otro remedio, pero no me gustará lo más mínimo.
Las ideas se le agolpaban en la cabeza sólo para ser descartadas al instante. Lo primero que se le ocurrió fue huir; luego esconderse, ocultar su verdadera identidad y encontrar un lugar en el que refugiarse hasta que el peligro hubiera pasado. Pero todo ello dependía de disponer de una cierta seguridad económica, una seguridad que ella no tenía. Vivía en una casa prestada, ganándose la vida como podía, y pasarse los días temiendo que aquel preciso momento llegara no le había proporcionado seguridad alguna.
Pero no podía, honradamente, mentirle a un hombre que le había dado suficientes pruebas de amistad a lo largo de aquellos últimos tres años.
—Dejé a mi marido en el Este hace ya mucho tiempo por razones personales, y…
Brace levantó una mano.
—No le estoy pidiendo explicaciones, señorita Faith —le dijo. Era obvio que se sentía desilusionado, porque a pesar de ser un hombre considerado y sutil, el sheriff Caulfield siempre había mostrado por ella un interés más allá de la amistad. Es más, el instinto femenino le decía a Faith que había estado haciendo acopio de valor para cortejarla, y saber que estaba casada era un chasco.
—¿Le tiene miedo, señorita? —preguntó. Su interés por su seguridad no era nuevo.
—¿Que si creo que puede hacerme daño? No. Max no es un hombre violento, al menos con las mujeres y los niños. No me gustaría oponerme a él en los negocios, pero como mujer estoy segura con él.
—¿Y como su esposa? —preguntó sin rodeos—. Si le ha costado mucho localizarla, puede que no se muestre demasiado paciente ahora.
Faith volvió a encogerse de hombros.
—Se siente herido en su orgullo, eso es todo. Dudo que le preocupe demasiado conseguir que vuelva a casa con él. Lo más probable es que quiera que le firme el divorcio para poder deshacerse de mí.
Brace se cruzó de brazos.
—En fin… ¿qué quiere que le diga? ¿Quiere que le dé su dirección o prefiere ir usted al centro y reunirse con él en mi despacho?
—Envíelo aquí —le dijo, y el peso de lo que iba a ocurrir resultaba evidente en su modo de hundir los hombros—. Ya me las arreglaré, sheriff.
—Sabia decisión.
El tono oscuro y profundo de aquella voz le era familiar, y no necesitó volverse para saber quién había hablado. Aun así lo hizo, decidida a enfrentarse a él.
Llevaba a un caballo por las riendas cuando apareció por la esquina de la casa y se detuvo, mirando fijamente al sheriff.
—Lo he seguido —dijo, echándose hacia atrás el sombrero.
—No me parecía usted de esa clase de hombres —respondió el sheriff, apoyando la mano en la culata de su revólver.
—Simplemente me dio la impresión esta mañana de que sabía más de lo que quería decirme. No he creído hacer ningún mal siguiéndolo.
Brace murmuró algo entre dientes y se puso colorado al descubrir que no había sido capaz de mantener en secreto el paradero de Faith.
—No tiene importancia —dijo Faith al ver que el sheriff se interponía entre los dos con intención de protegerla—. Hablaré con Max. Le agradezco su preocupación, pero no es necesaria.
Max asintió.
—Creo que mi esposa me conoce lo suficientemente bien para saber que no debe temer por su seguridad.
—¿Está segura? —insistió el sheriff, tomando las riendas de su caballo—. ¿Quiere que hable con Garvey?
—No es necesario involucrar a nadie más —contestó Faith.
Brace Caulfield montó su caballo y lo hizo girar.
—No pienso tolerar ninguna tontería, McDowell. La señorita Faith está bajo mi protección mientras viva en este condado.
La mirada que Max le dirigió hablaba de lo poco que le gustaban las interferencias.
—Creo que mi esposa ya le ha dicho que no soy un hombre violento, sheriff. ¿Es que no le basta con eso?
—Max…
Oír cómo lo llamaba por su nombre bastó a modo de advertencia.
—No se preocupe por la dama —dijo Max, con la voz cargada de desprecio—. Nunca le he hecho daño, y no voy a empezar ahora.
Con un movimiento preciso que sorprendió a Faith, Max soltó la cincha de su montura. Su marido nunca había sido un jinete experimentado, a pesar de que siempre tenía un caballo en el establo, que utilizaba para hacer ejercicio y liberarse de las tensiones del trabajo de vez en cuando.
Brace asintió de mala gana, miró por última vez a Faith y, cuando ella asintió para tranquilizarlo, puso el caballo al trote y tomó la dirección de la ciudad.
El hombre con quien se había casado hacía ya más de seis años había cambiado. Max McDowell empezaba a mostrar la edad que tenía. El blanco le teñía ya las sienes, lo que añadía un poco de dignidad a su descarada apariencia, y su aspecto general era bueno. Siempre lo había sido.
Él nunca tendría el estómago de los hombres que comían bien y no hacían ejercicio. Su cuerpo siempre había sido el de un hombre que trabajaba duro y había desarrollado una musculatura que muchos envidiarían. Tenía el pelo oscuro y lo llevaba corto. Su rostro, de facciones armoniosas que le hacían ser codiciado por las mujeres allá donde fuera, no había cambiado.
Severas sería el mejor adjetivo para su firme mandíbula, su nariz recta y sus ojos oscuros y algo hundidos, cuya mirada podía atravesar a quien tuviera delante como un rayo.
Y en aquel momento tembló al ver cómo la miraba. A lo mejor se había equivocado al despedir a Brace.
—¿Vamos a quedarnos aquí fuera toda la mañana? —preguntó Max—. Si te parece, dejaré mi caballo en el pasto o en el granero, donde quieras.
—Yo me ocuparé —dijo, aprovechando la oportunidad para separarse del hombre que la había seguido por medio país—. Siéntate mientras lo suelto atrás.
—Te ayudo —contestó, echando a andar a su lado. No le quedó ni un momento de soledad para hacer acopio de fuerzas antes de la confrontación que sabía que iba a llegar. Él rozó su mano, y ella se separó inmediatamente.
Max se rió y ella lo miró con desconfianza.
—¿Qué es tan divertido?
—Tú. Que intentes evitar un simple roce de mi mano, cuando los dos sabemos que hace tiempo no tenías tantos remilgos.
Faith sintió que enrojecía.
—Un comentario desafortunado, Max, aunque dice mucho de la opinión que tienes de mí. No sabía que mereciera tan poca consideración a tus ojos…
—No tienes ni idea de lo que pienso de ti —espetó—. No me diste la oportunidad de contestar a ninguna de tus acusaciones, ni a ofrecerte un compromiso que pudiera haber salvado algo del desastre de nuestro matrimonio.
—No merecía la pena —contestó ella, al tiempo que abría la puerta del corral. Fue a quitar la silla del lomo del animal, pero Max se la quitó de las manos y la colocó sobre el cercado
—¿No merecía la pena? —repitió él, cerrando la puerta del prado.
Había tres caballos allí, dos de ellos caballos de labor. El tercero era una yegua que al verlos llegar relinchó a modo de saludo y se acercó con alegría.
—Maldita sea… —murmuró entre dientes—. ¿De dónde has sacado esta yegua? —preguntó, con la atención puesta en la criatura dorada que se les acercaba. Su melena de color crema volaba como una bandera al viento, la cola enhiesta, era un caballo digno de admiración.
—La he comprado.
—Está preñada. ¿Cuándo tiene que parir?
—En cualquier momento.
Y si se estaba imaginando que iba a poder asistir al parto, iba listo.
—¿Tienes comprador apalabrado? —preguntó, acariciándole el cuello al animal, y la yegua meneó la cabeza, como si estuviese acostumbrada a recibir atenciones de las visitas.
—El potro es de mi vecino, Nicholas Garvey. Es hijo de su semental. Volverá a montarla dentro de unos veinte días, y el siguiente que para será mío.
Max la miró sorprendido.
—¿Y no piensas cobrarle? ¿Se lo vas a dar sin más?
—El trato lo he cerrado yo —respondió—. Esta casa es suya y y vivo aquí sin pagar alquiler. Además, suele echarme una mano. Digamos que… cuida de mí.
Max apretó los dientes y su mirada de volvió dura.
—Así que cuida de ti, ¿eh? Y te deja su casa gratis, ¿no? ¿Dónde pasa tu vecino la noche?
—El interés que mi vecino pueda sentir por mí no es asunto tuyo —contestó, ofendida.
—Yo diría que sí. Eres mi mujer. En el bolsillo llevo un acta que lo demuestra. Y un hombre que cuida de ti no…
La frase quedó cortada por una bofetada que sonó como un disparo.
—No te atrevas a insultarme de esa manera. Ni a mí, ni a Nicholas. Es mi vecino, no mi amante. Su esposa no lo permitiría, aparte de que mi propio sentido de la decencia…
Max cortó su frase tapándole la boca con una mano y rodeándole la cintura con el otro brazo.
—Perdona —dijo, inclinando levemente la cabeza—. No tenía derecho a decir algo así.
Faith se revolvió. No quería sentir el calor de su cuerpo. No quería sentir… la inconfundible forma de su erección.
—Lo siento —se disculpó Max—. Hace mucho tiempo que no tenía a una mujer tan cerca. No pretendía ser tan descarado —sonrió—. Pero tú siempre has tenido este efecto en mí, ¿verdad, Faith? El más mínimo contacto, una sonrisa tan siquiera, y estoy comiendo de tu palma.
—En el dormitorio, puede que sí —contestó, empujando contra su pecho, y él la soltó—. Nunca me quejé en ese sentido, al menos hasta los últimos meses que estuvimos juntos.
—Y ese cambio lo pediste tú —le recordó, guardándose las manos en los bolsillos como si fuese el único modo de tenerlas controladas.
Ella lo miró enfadada.
—No quiero hablar sobre lo que pasó en mi dormitorio. Haz el favor de decir lo que hayas venido a decir y márchate. Mejor aún —añadió un segundo después—: no me digas nada. Súbete a tu caballo y márchate, Max.
—No es tan fácil. Hay cosas que arreglar, documentos que firmar… —respiró hondo—. ¿Podemos pasar el día juntos, Faith?
—¿Para que te firme el divorcio?
—¿Divorcio? —repitió él—. ¿Qué te hace pensar que he venido para divorciarme de ti?
—Que sería la razón más lógica para explicar tu presencia aquí —respondió, irguiéndose. No quería que se diera cuenta del efecto que causaba en ella: del temblor de sus manos, de la velocidad con que le latía el corazón, y lo peor de todo, del deseo de que la besara.
—Esa no es la razón. Nada más lejos de la realidad —contestó, poniendo énfasis en cada palabra.
—Pues yo pensaba que querrías seguir adelante con tu vida. Volver a casarte. Tener familia.
—Ya estoy casado —le recordó—. Y mi esposa me ha demostrado que es capaz de darme hijos.
El dolor que provocó su comentario fue intenso, penetrante, y se rodeó la cintura con los brazos, como si pudiera con el gesto aliviar la puñalada.
—Te di un hijo, y luego demostré que no soy una buena madre —el estómago le dolía como si una mano invisible se lo retorciera—. Nuestro hijo murió, Max. Y fue culpa mía.
—Yo nunca he dicho tal cosa.
—¿Ah, no? —su risa fue forzada y áspera—. Puede que tú no, pero otros sí lo hicieron.
—¿Te refieres a mi madre? —quiso saber, mirándola atentamente—. Si fue ella, lo único que puedo decir es que es una mujer muy difícil de complacer y que sufrió mucho al perder a su primer nieto.
—¿Y con eso pretendes arreglarlo todo? ¿Diciendo que es que sufrió mucho?
—No entremos en eso ahora. Hay otras cosas de las que tenemos que hablar. Sé que esto es duro para ti, cariño.
—¿Cariño? No —espetó—. Hace tiempo que perdiste el derecho a llamarme así.
Su mirada era hiriente como una daga. De hecho, aquella mujer se parecía poco a la esposa que hacía ya tres años había perdido. Faith nunca le había hablado con tanto odio. Pocas veces la había visto enfadada, y menos aún se había opuesto a él o contrariado sus deseos.
Pero una nueva luz brillaba en sus ojos azules, que parecían juzgarlo con aquella mirada. Juzgarlo y condenarlo.
—Lo que a mí me hace sufrir es que no me permitas tocarte, Faith. Que me mires con desconfianza y odio.
—¿Y eso te hace sufrir? Entonces no tienes ni idea de lo que es el sufrimiento, amigo mío. Lo mismo que tu querida madre.
—¿Y tú, Faith? —preguntó, consciente de que en su mirada no había ni un ápice de comprensión—. ¿Has sufrido, o te alivió el dolor dejar nuestra casa? ¿Has podido dejar atrás el pasado y seguir adelante con tu vida?
No pretendía ser ofensivo ni sarcástico, y lamentó aquellas últimas palabras, así que se disculpó.
—He dicho una tontería. Sé que llevas cicatrices.
—¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabes de mis cicatrices, Max? Tu principal interés en la vida es tu negocio y el dinero que puedas ingresar en el banco.
—¿Tan mal marido fui, entonces?
La vio fruncir el ceño y reconoció los signos. Faith estaba pensando, desarrollando una respuesta, y cuanto más considerase sus palabras, peor sería el cuadro que pintase de él.
—Mira —le dijo rápidamente—. ¿No podemos olvidarnos de todo esto por un momento? Al menos hasta que me haya tomado un café. ¿Me invitas a desayunar?
Ella se volvió a mirar a los caballos, que habían trotado al unísono hasta el otro extremo del corral.
—¿Es que no has desayunado esta mañana?
Él se encogió de hombros.
—Fui a ver al sheriff nada más levantarme. Después de hablar con él, y cuando me hizo firmar ese ridículo papel, supe que me estaba engañando y que sabía exactamente dónde estabas, así que decidí seguirlo. Tardé un poco en conseguir un caballo de alquiler y luego fue cuestión de mantenerme lo bastante lejos como para que no pudiera verme —hizo un gesto de derrota con las manos—. Cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor, Faith. ¿Podrías compadecerte de mí, Faith?
Ella suspiró. Estaba a punto de perder la paciencia, y echó a andar hacia la puerta.
—Una tostada y un par de huevos —dijo, resignada, subiendo las escaleras delante de él.
Iba vestida con ropa de grueso algodón, y aun así, su figura le parecía tan hermosa como cuando vestía de seda y encaje. Puede que incluso más. Había una madurez nueva en ella, una belleza que le habían conferido los años, seguramente perfilada por el cincel de la lucha que había mantenido allí. ¿Cómo no sentirse aún más atraído por aquella mujer en la que se había convertido?
Cuando se casaron, Faith era una joven de veintidós años de rostro delicado y magnífica figura, y su matrimonio era la promesa de entrar en la sociedad de Boston y de contar con un marido que la tenía en muy alta estima. Pero no dejaba de ser una muchacha herida por las circunstancias que el destino administraba con crueldad, e insegura de sí misma y del lugar que le correspondía en el mundo.
Había cambiado, desde luego. Era una mujer, completamente adulta. La promesa de la belleza que llevaba como un chal sobre los hombros había florecido convirtiéndose en una especie de aura intensa que la iluminaba como el sol. Tenía una mirada inteligente y las pequeñas arrugas que partían del rabillo de sus ojos añadían cierta madurez a su profundidad.
El pelo se le había aclarado bastante, seguramente por pasar muchas horas al sol. Y estaba delgada, pero con unas curvas rotundas moldeadas por el trabajo de aquel lugar.
Entonces desapareció de su vista al entrar en la cocina, y se apresuró a seguirla. Parpadeó varias veces para acostumbrarse al interior oscuro de la vivienda, y la vio caminar hasta la cocina. Había una cafetera sobre el quemador del fondo y la colocó en el delantero; luego descolgó una sartén del lugar en el que colgaba de la pared, junto a unas cuantas cacerolas.
—¿Dos huevos? —le preguntó, echando mano a una cesta de huevos morenos que había sobre la encimera. Una alacena ocupaba una de las paredes de la cocina, con puertas de cristal en la parte superior que dejaban ver una colección de platos, y unas sólidas puertas en la parte inferior en la que al parecer guardaba la comida.
—Sí, dos está bien. Tres estaría todavía mejor, pero me conformaré.
Ella se encogió de hombros.
—Puedo permitirme darte de comer.
Con habilidad y destreza cortó dos rebanadas de pan y las colocó sobre la placa del horno. Luego cascó los huevos y los echó con cuidado en la sartén, a la que había añadido una cucharada de mantequilla.
—¿Ese pan lo has hecho tú? —quiso saber, al tiempo que se acomodaba en una silla con las piernas estiradas y cruzadas a la altura de los tobillos. Luego dejó el sombrero en una esquina de la mesa.
—La tienda más próxima está a una hora de camino —contestó—. Aquí todas las mujeres cuecen su propio pan.
—¿Y la mantequilla? ¿También has aprendido a hacerla tú?
—Cualquiera puede aprender a batir la leche. Lo más difícil fue encontrar a un vecino que tuviese una vaca.
—¿Y por qué no te has comprado una? —preguntó, deleitándose en su economía de movimientos mientras ponía la mesa, terminaba de freír los huevos y rescataba las tostadas del horno.
—Por una menudencia: el dinero. No tengo grandes reservas, ¿sabes?
—¿De dónde sacas la leche entonces? —preguntó, intrigado por sus métodos de supervivencia.
—Ya te lo he dicho —contestó con impaciencia, sirviéndole los huevos y el pan—. Me las arreglo. Hago trueques con los vecinos. Hay un par de familias lo bastante cerca como para intercambiar leche por huevos o por productos de la huerta. En este momento, la leche que consumo es de la vaca de Lin —lo miró directamente a los ojos—. Lin es la esposa de Nicholas Garvey. Le enseñé a ordeñar, y como yo tengo gallinas y ella no tiene tiempo de criar pollos, yo le proporciono huevos.
Max asintió. Desde luego, era una mujer de recursos.
—¿Y cómo te las arreglas con el resto de cosas?
—Tengo una buena cantidad de gallinas ponedoras. Vendo los huevos una vez a la semana en la ciudad, y coso y remiendo por encargo. Y tengo la huerta.
—¿Cultivas tu propia comida? —desde luego, los huevos estaban buenos: frescos y de yema anaranjada. Y el pan era suave y consistente. Extendió en una tostada un poco de mantequilla y tomó un bocado—. Has tenido un buen maestro.
—En la mayoría de casos ha sido a base de probar. Aunque tenía una vecina, cuando todavía era una intrusa, que compartía su harina conmigo.
—¿Una intrusa?
—Sí, intrusa. Sé que no es un término agradable, pero es exactamente lo que era yo. Viví en una cabaña en el bosque en una propiedad que no era mía.
—Sé perfectamente lo que es una intrusa, pero no me puedo creer que te vieras reducida a eso. ¿Por qué no te llevaste algo de dinero al marcharte de casa? Sabías la combinación de la caja.
—Tenía mi propio dinero. Y vendí las joyas de mi madre.
—Lo sé. Yo las compré de nuevo en la casa de empeño. Así te localicé la primera semana, pero luego te desvaneciste como la niebla.
Sin querer dio un golpe con el tenedor sobre el plato, y sorprendido por el ruido inesperado, lo dejó con cuidado sobre la mesa.
—Llegué a pensar que estabas muerta. Que te habían asesinado, o que habías muerto en un accidente y que alguien había ocultado tu cuerpo. Sé que la ciudad no es un lugar seguro para una mujer sola.
Ella suspiró.
—Lo siento. Lo siento de verdad, Max. Me temo que no era capaz de pensar con claridad cuando me fui. Pero te dejé una nota.
Hizo una pausa, como si esperase que él admitiera la lista de acusaciones que le hacía en aquella nota, el relato de sus pecados uno a uno.
—Porque la leíste, ¿verdad? —insistió.
—Por supuesto que la leí. Es más, la he leído varias veces desde entonces y sigo sin entenderla del todo. En cualquier caso, nunca he llegado a comprender las razones por las que me dejaste.
—Casi me sorprende que te dieras cuenta de que me había marchado…
—Te habías convertido en una sombra, Faith —afirmó dolido—. Pensé que lo mejor sería dejar que asimilaras tu dolor como a ti te pareciera mejor. Yo, desde luego, no te ayudaba nada con mi presencia.
Ella se rió de un modo que más pareció sollozo que risa.
—No recuerdo que hablases ni una sola vez de la muerte de nuestro hijo, Max. Y mucho menos que me ofrecieras consuelo.
Se volvió hacia él y sus facciones estaban desfiguradas por el dolor, los ojos llenos de lágrimas que no podía ocultar.
—Por favor, acábate el desayuno y márchate. No tenemos nada más que hablar.
—Ni siquiera hemos empezado —replicó—, así que no pienso irme a ninguna parte.
—¿Y qué pasa con tus negocios? Seguro que se vienen abajo en cuanto no estés trabajando dieciséis horas al día.
Aquel fue el primer momento en que la vio perder el control. Ni siquiera las lágrimas que derramó en el funeral de su hijo le dolieron tanto como aquellos sollozos ahogados.
—Lo he dejado todo en manos competentes.
—Pues venir aquí no ha sido una de tus mejores decisiones, Max. No quiero que te quedes en mi casa —y se encaminó hacia la puerta de atrás. Tenía que librarse como fuera de su presencia—. Vete. Déjame en paz.
—¡Faith! —llamó una voz desde fuera de la casa—. ¿Qué ocurre?
Max se volvió. Un hombre había subido las escaleras del porche y entraba en la casa. Alto y bronceado por el sol, tenía el pelo oscuro, ojos azules y una presencia que habría dejado mudo a cualquiera.
Lo mejor sería ceñirse a la verdad.
—Faith es mi esposa —dijo, y el hombre detuvo su avance.
—¿Faith? —le preguntó a ella, que se apoyaba pesadamente en el marco de la puerta. Con los puños apretados, era un oponente formidable, se dijo Max. Ojalá no tuviera que pelear con él.
—Sí —su respuesta fue apenas un susurro—. Max es mi marido.
—¿Te ha amenazado? —preguntó, pendiente de cualquier cambio de expresión, de cada respiración de Max.
—No como tú piensas, Nicholas.
—Ah. Así que es usted el vecino que ha acogido a mi esposa —dijo Max, intentando que su voz no mostrase ningún sarcasmo.
—Faith vive en una casa de mi propiedad, así que supongo que podría decirse así.
—En ese caso, debería darle las gracias —dijo, levantándose despacio.
—En ese caso, debería usted marcharse de mi casa —espetó el hombre—. Creo que mi inquilina le ha dejado muy claro que no desea su compañía.
—Por favor, Max —intervino Faith—. Márchate. Aquí no hay nada para ti.
Tenía las mejillas húmedas por las lágrimas, los hombros caídos y los brazos alrededor de la cintura en muda agonía.
—Me marcharé, Faith. Pero pienso volver. Tengo derecho a hablar contigo. Es más, si quisiera también tengo el derecho legal de llevarte conmigo de vuelta a Boston, si quisiera llegar a ese extremo.
—Yo no lo intentaría, señor Hudson — habló Nicholas—. Faith tiene muchos amigos aquí.
—¿Hudson? —repitió. Le había dolido que no usara su apellido—. Se llama Faith McDowell. Señora McDowell. El día que se casó conmigo, dejó de necesitar usar su apellido de soltera.
—Puede que lo que necesite sea hablar con un abogado para poder volver a usarlo legalmente.
—No, Nicholas —intervino ella—. No le des importancia a algo que no la tiene. Estoy bien. Sólo quiero quedarme sola.
Max bajó la cabeza, desilusionado. No pretendía tener una confrontación con ella. Sólo pretendía hablar de sus problemas, quizás solventar algunas cosas. Y había echado a perder la oportunidad. Quedándose no solucionaría nada.
—Hay un hotel en la ciudad —dijo Faith.
—Lo sé. Tengo el equipaje allí. Ayer alquilé una habitación.
—Mañana sale un tren hacia el Este. Si quieres, puedo ir mañana a la ciudad y vamos a ver a un abogado para firmar los papeles del divorcio.
Max negó con la cabeza.
—No. Ahora me voy al hotel y decidiré lo que hay que hacer. Si es que puedes contener a tu perro guardián, claro.
—Hablando de perros, ¿dónde está Lobo? —preguntó Nicholas con el ceño fruncido.
—Hay una hembra en celo en la granja de Clay Thomas. Me imagino que ha debido irse de novias.
—¿Lobo? —repitió Max, imaginándose a un enorme perro guardián. Menos mal que la criatura se había sentido empujada a marcharse por la llamada de la naturaleza.
—Sí, mi perro. Yo no me daría mucha prisa en volver, Max. A Lobo no le gustan los desconocidos.