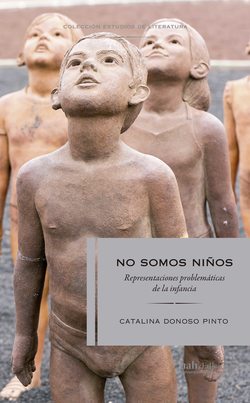Читать книгу No somos niños - Catalina Donoso Pinto - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO II
SIN IMÁGENES DEL FUTURO: NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DOS FILMES DE VÍCTOR GAVIRIA
La imagen del niño ha sido profusamente recurrida por la iconografía popular moderna. Las ideas asociadas a la concepción postilustrada de infancia enfatizan ciertos rasgos positivos aparentemente encarnados en ella: pureza, inocencia, futuro o renovación son algunas de las connotaciones que suelen considerarse como terreno fértil para la elaboración de campañas políticas, comerciales u otro tipo de propaganda institucional. La cara de la infancia vende y conmueve, invoca y demanda. En su Historia de la infancia en el Chile republicano, Jorge Rojas Flores destaca, por ejemplo, la utilización de la imagen del niño en la campaña presidencial chilena de 1964:
Aunque las políticas hacia la infancia no estuvieron en el centro del debate, la figura simbólica del niño tuvo una creciente figuración, sobre todo a partir de la campaña de 1964. La izquierda no proyectó al respecto una única imagen; sin embargo, la más característica fue la que estableció una vinculación entre los niños y el cambio social que se buscaba generar en el país. Las ideologías promotoras de la revolución o de reformas profundas (disolventes del orden tradicional), en general requerían con mayor fuerza una figura que representara la nueva sociedad que se esperaba construir. El niño calzaba con esa necesidad y de ahí que socialistas y anarquistas lo utilizaron en su época de mayor apogeo. Esto explica también el lugar central que ocupó su figura entre nazis y fascistas. Todos los sistemas que se han propuesto refundar las bases institucionales, económicas y culturales de la sociedad han otorgado un lugar central a la infancia (612).
Destaco de la anterior cita el hecho de que en las propuestas programáticas no se distinguieron políticas concretas relativas a la situación de los niños, pero sí hicieron uso de su potencial significante. Según plantea el autor, históricamente, tanto conglomerados vinculados a la izquierda (socialistas, anarquistas) como los asociados a la ideología fascista, han echado mano de sus atributos simbólicos en beneficio de sus respectivos objetivos propagandísticos. Lo que me interesa enfatizar aquí es la carga simbólica contenida en el concepto de infancia, más allá de la designación de una comunidad “real”, esto es, un grupo etario comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. La aparición de la infancia, tal como la conocemos hoy, se halla profundamente habitada por una significación y una referencialidad que supera a su referente.
Es necesario hacer notar que, aun cuando estas asociaciones “positivas” que he presentado se encuentran fuertemente arraigadas en el imaginario común, el concepto de infancia esculpido a la par del constructo social moderno contiene más bien una pugna latente basada justamente en el contrasentido que su propia elaboración implica. Entre las oposiciones fundamentales contenidas en el concepto de infancia se encuentra aquella que confronta al niño como continente de la bondad innata del hombre precivilizado —una concepción rousseauniana del fenómeno— con su contraparte de maldad o amoralidad salvaje. Aquella cualidad de espécimen novel lo distingue tanto en cuanto espacio inmaculado —ya que es la entrada a la cultura la que lo pervierte— como en cuanto sus conductas no controladas por las normas de buena crianza y comportamiento social lo inscriben en los territorios de la sociopatía.
Esta oposición entre el “niño inocente” y el “niño malvado” ha sido estudiada por James, Jenks y Prout al describir un andamiaje conceptual en el que las distintas construcciones culturales asociadas a la idea de infancia se nutren de la convivencia de modelos de distintas épocas y contextos (donde esta caracterización paradójica se inscribe en lo que denominan modelos presociológicos, pero que coexiste con los modelos sociológicos más actuales). Esta tensión ambivalente es el rasgo que quiero resaltar como predominante en la construcción de infancia con la que lidiamos permanentemente.
Asimismo, en las nociones que integran el modelo sociológico o moderno también encontramos una oposición fundamental enraizada en el concepto de infancia. Esta es la que combina la promesa de autonomía con la necesidad de regulación, los dos polos sobre los que se sostiene la percepción más actual de la niñez. En este esquema, difundido oficialmente por la Declaración de Derechos del Niño (aprobada por Naciones Unidas en 1959), se combinan las áreas que velan por el cumplimiento y resguardo de los deseos del niño, esto es, derechos fundamentales que superan el puro ámbito del cuidado de su integridad física y psíquica, con aquellas que imponen una suerte de vigilancia sobre el individuo en ciernes. En su libro El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Philippe Ariès hizo una lectura de este fenómeno, en que describe cómo la preocupación creciente por el niño desde mediados del siglo xviii contribuyó, más que a fortalecer su independencia, a reforzar una red de control y supervisión que no hizo sino mermar sus derechos como individuos.
Desde la perspectiva de Ariès, cuya investigación es considerada uno de los estudios fundacionales y más importantes en cuanto al desarrollo de una arqueología de la infancia, el polo de la autonomía sucumbe ante los métodos de la vigilancia, cuya preponderancia termina por neutralizar la aparente preocupación por la situación de los infantes. Su postura se conecta claramente con el análisis foucaultiano de la sociedad de la vigilancia, desarrollado en buena parte de su literatura, principalmente en Vigilar y castigar. Si bien este texto se concentra en la historia de las prisiones, su premisa contempla que otras instituciones, tales como las escuelas y los orfanatos, funcionan también como mecanismos fundamentales de esta nueva era del control.
Podemos decir entonces que, ya en sí misma, la concepción burguesa occidental de la infancia contiene también una contradicción fundamental. El interés hacia el niño como objeto de estudio en distintos campos del saber —que, según Lesley Caldwell en The Elusive Child, se desarrolló sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial— se basa en una oposición: la autonomía versus la vigilancia. Tal como plantean James, Jenks y Prout, se enfrentan, por una parte, la necesidad de promover el desarrollo individual y libre del niño en cuanto persona y, por otra, la de controlar y manejar la energía sin tutelaje que el niño representa. En otra dimensión, el concepto de infancia de la sociedad moderna va aparejado a nociones más antiguas heredadas, por ejemplo, de los planteamientos de Rousseau sobre el “buen salvaje” como analogía del niño, junto a una visión que destaca la carga sociopática de las conductas no normadas en el infante. De esta última oposición podemos desglosar la doble connotación de víctima/delincuente que recae sobre la infancia y que puede vincularse asimismo al paralelo entre la escuela y la prisión o el centro correccional como espacios privilegiados de control.
Hay aquí una tercera oposición que me gustaría introducir y que se desglosa de la anterior. A la noción de “niño inocente” se oponen también las concepciones posfreudianas del niño como depósito de los conflictos del adulto en su entrada a la socialización, el “niño inconsciente”1. Quisiera establecer un énfasis diverso en dicha dualidad. A la noción que confronta una imagen benigna del infante —como tabula rasa para cualquier moralidad perversa— con su versión maligna o malvada, debo agregar una perspectiva que resalta el carácter “pasado” del niño inconsciente, esto es, aquello no resuelto que convive con el presente del adulto. Esta última proposición, más que romper con el niño como continente de pureza, rompe con su fuerza renovadora, con el niño como motor de cambio, de promesas de futuro. En este sentido, el niño como pasado que alterna con el presente, que se impone a él, quiebra la línea de tiempo estable sobre la que se constituye la solidez del individuo. En esta dialéctica, el concepto de infancia contribuye a desmantelar la ilusión de evolución que aspira a superar el estadio primitivo de la niñez. Resumiendo, junto a las problemáticas asociadas a un concepto que alberga una tensión constante en su propia delimitación, es necesario destacar el potencial perturbador de una perspectiva que contribuye, en dicha contradicción permanente, a desestabilizar la estructura que alberga al sujeto adulto moderno.
En este capítulo quiero concentrarme en la oposición pasado/futuro —que luego desarrollaré como futuro/no futuro—, cuya problematización en la figura del niño inconsciente, que quiebra el supuesto de una infancia asociada al porvenir —y ahí radica su energía movilizadora— para instalar en su lugar el diálogo con el pasado como fuente de incertidumbre y caos, interactúa también con las nociones de desarrollo y subdesarrollo aplicadas a comunidades organizadas, entregando un doble mensaje: la sociedad subdesarrollada (infantil) es problemática y debe ser superada; la sociedad joven, en vías de desarrollarse, es una promesa de futuro.
Hechas estas aclaraciones me propongo revisar dos cintas del director colombiano Víctor Gaviria, que corresponden a sus primeros largometrajes: Rodrigo D. No Futuro (1988) y La vendedora de rosas (1998). Gaviria es un realizador cuyo trabajo con actores naturales y temáticas sociales, vinculadas principalmente a la marginalidad y la violencia en su país, lo convierte en un referente obligado del cine contemporáneo latinoamericano. En las películas que analizaré aquí se presentan grupos de niños y jóvenes que encarnan la doble amenaza: la del subdesarrollo como polo inconsciente de la sociedad que no puede ser normado y fractura su estabilidad, y al mismo tiempo la subversión de la promesa de futuro que se convierte en un vacío, un territorio donde cualquier futuro posible está destinado a desaparecer. Antes de caracterizar esta cuestión mediante el análisis de las estrategias narrativas específicas utilizadas por el autor, quiero hacer una breve alusión a la relación que el cine como institución y como aparato ha establecido con la infancia, para entrar desde ahí a las perspectivas particulares desarrolladas por estas películas.
Cine, mirada infantil y realismos
Esta vinculación entre cine e infancia puede rastrearse ya en los orígenes del quehacer fílmico. Una de las primeras escenas filmadas por los hermanos Lumière es Repas de bébé (1895), donde se observa al hijo de Andrée Lumière junto a su madre y a este último, tomando desayuno. En otro sentido, uno de los textos fundacionales de reflexión sobre el entonces naciente medio técnico y expresivo, El Film. Evolución y esencia de un arte nuevo de Bela Balázs, alude a la presencia de los niños en el filme por su capacidad de integrar su naturaleza esencial a la escena.
Los niños siempre actúan con naturalidad, porque la actuación forma parte de su naturaleza. No tratan de representar algo, como lo hace el artista, pudiendo cometer errores, sino que hacen de sí mismos algo distinto a lo que son, creyendo estar en una situación distinta a la suya. Esto no es una actuación, sino una expresión vital natural de la conciencia infantil, cosa que también podemos observar en los animales (…). El que ha trabajado en un filme o en un escenario con niños, sabe que no hay que dejarlos actuar, se debe actuar con ellos. No es que su actuación sea natural, sino que es su naturaleza la que actúa (62).
Dicha argumentación enfatiza una cierta autenticidad asociada a la infancia que el cine sería capaz transmitir o transparentar.
Por una parte, la relación del cine con la infancia se establece como una suerte de curiosidad natural, en la que la cámara reemplaza al ojo adulto que observa y captura el comportamiento del niño, como podría serlo el temprano cortometraje realizado por los hermanos Lumière. Además, la presencia de niños representa una irrupción de frescura, encarnada en la autenticidad de su comportamiento, según se desprende de lo propuesto por Balázs. En otro sentido, la cámara puede erigirse como el ojo desprejuiciado e inocente del niño, asociado a un mundo semiestructurado, “en vías de”, no resuelto del todo. En términos técnicos, la posición misma de la cámara, ojo mecánico que registra los hechos del filme, puede asumir la perspectiva óptica de un infante. Una de las realizadoras más importantes del cine latinoamericano contemporáneo, Lucrecia Martel, en cuyas cintas suelen aparecer niños o adolescentes con roles relevantes, ha reconocido que uno de los elementos que da ese carácter tan peculiar a sus obras es el de situar la cámara a la altura de un niño y filmar desde allí.
Luego de la invención del cinematógrafo, que inaugura una era de reproducción técnica de los hechos de la vida diaria, surge una posibilidad expresiva que se centra más bien en las opciones artificiosas de su mecanismo. Según las consideraciones de Edgar Morin, este “paso del cinematógrafo al cine” tiene como figura principal a Georges Méliès, cuya obra es conocida por el predominio de la “vía teatral espectacular” como medio expresivo. Uno de los detractores de este tipo de cine fue Siegfrid Kracauer, convencido realista, para quien el compromiso del cine se encuentra en su capacidad de representar a su objeto lo más fielmente posible. Es importante hacer notar que en su libro Teoría del cine. La redención de la realidad física, al reflexionar acerca de los alcances que conlleva la “impresión de realidad” creada por la imagen fílmica, advierte sobre los problemas de una espectacularidad engañosa. Así lo sintetiza Alejandro Montiel en su Teoría del cine:
Esta consciencia aletargada hace que se “viva en el filme”, dentro del filme, en una situación próxima a la hipnosis, por lo que el cine es “un instrumento de propaganda incomparable” que se asimila como un sueño prefabricado, lo cual, por otra parte, reporta ciertas satisfacciones muy intensas comparables a una ideal omnipotencia infantil, pues uno puede estar en todas partes y verlo todo, como un dios (Montiel 82).
Desde la posición de Kracauer, obras como las realizadas por Méliès no hacen sino exacerbar esta propiedad hipnótica que, según Edgar Morin — y sin implicar en ello una crítica—, emparentaron su cine con la magia y la brujería. Para autores como Kracauer o Bazin, esta apuesta resultaba empobrecedora para el nuevo arte, anclada como estaba en la ilusión y el artificio, y por ello, más engarzada aún en la omnipotencia falaz del estado infantil.
Esta última aseveración nos permite dar un salto hacia las teorías del psicoanálisis y lo que desde esa frontera ha podido decirse respecto al cine. De hecho, es pertinente cruzar la cita anterior de Kracauer con la concepción de la primera infancia como etapa narcisista. Allí, el niño construye el mundo en torno a sí mismo, solo conoce como meta la satisfacción de sus deseos y desarrolla fuertes episodios de frustración cuando no puede conseguirlos. En este sentido, lo descrito por el autor y denominado “omnipotencia infantil”—supuestamente generada en la experiencia fílmica— puede muy bien analogarse a la fase narcisista, estadio normal de desarrollo del individuo, pero que debe ser superada. Si lo leemos en este sentido, las audiencias sufrirían una suerte de regresión a esta posición infantil, avaladas por la ilusión de poder absoluto, ejercido en este caso a través de la mirada.
En este punto es necesario establecer un cruce con la apuesta de las corrientes realistas y su decisión de hacerse cargo responsablemente de una “realidad” extrafílmica que representar. Desde ese punto de vista, el neorrealismo italiano y los teóricos como André Bazin o Siegfried Kracauer ponen sus aproximaciones al cine al servicio de una reflexión acerca de lo real que sospecha de sus posibilidades de ilusión y espectáculo, y abren, por el contrario, un frente de lucha que se separa de la evasión como principio para inscribirse en el de un cine revelador de lo real, según palabras de Ismail Xavier. Pero aquí encontramos otro intersticio de entrada para las concepciones de la infancia: la reivindicación de una verdad fragmentaria y no totalizante descrita por Kracauer —propia del cine de posguerra que, una vez desprendido de inscripciones religiosas o ideológicas, vuelve al “pequeño hecho”, a la potencia significante de esos vestigios de realidad— permite describir la posición del espectador como profundamente infantil, pero no infantilizada (como podría ser la pantalla ilusoria) sino que retornado en la inocencia de una mirada abierta al mundo:
Es posible una experiencia reveladora dada una condición de inocencia, teniendo en cuenta que el hombre “fragmentado” —de acuerdo a una concepción clásica del infante— es todo disponibilidad para vivenciar sin los velos ideológicos aquello que le es dado percibir de su hábitat (Xavier 93).
Vemos entonces que, en la posición realista descrita, la mirada infantil aparece en la percepción no manipulada de los materiales que la realidad otorga, en el retorno a un conocimiento del mundo que valora la confianza en su referente, y que en lo específico sirvió para fundamentar corrientes como el neorrealismo. La propuesta de Gaviria puede muy bien inscribirse en esta aproximación al realismo, marcada por su “apetencia de realidad”—usando una expresión de Jorge Ruffinelli—, o por una “voluntad realista”, como el mismo Gaviria la denomina. Su estilo realista, a medio camino entre la ficción y el documental, pero definido fundamentalmente por la primera, puede conectarse así con una manera de entender el componente infantil asociado al aparato cinematográfico, totalmente alejado de estadios narcisistas o de opciones vinculadas al espectáculo, y anclado en un interés genuino por dialogar con aquello que llamamos “lo real”, y que en sus filmes se sumerge en situaciones de extrema violencia y marginalidad. Para el interés de este capítulo, esa posición que enfrenta, confronta y representa a niños y adolescentes inmersos en un contexto social desfavorable, a través de una mirada que reivindica a la infancia como espacio visual privilegiado, se inscribe a su vez en la dicotomía pasado/futuro que, como señalé al principio, puede definir conceptualmente a la infancia, justamente por situarlos en ese espacio de carencia. Veamos ahora cuál es la manera particular en que los filmes escogidos se proponen entrar a los temas que tratan.
No futuro: la muerte como clausura y como posibilidad narrativa
Tanto Jorge Ruffinelli como Carlos Jáuregui y Juana Suárez han establecido relaciones evidentes entre los filmes de Gaviria que tratan con niños —principalmente Rodrigo D. No Futuro y La vendedora de rosas— y Los olvidados de Luis Buñuel2, cinta considerada como un antecedente fundamental para todo el cine latinoamericano que de ahí en adelante abordó como tema a la infancia marginal. Tal como ocurrió con Los olvidados, gran parte de la filmografía de Gaviria ha sido rechazada por un público que la considera una imagen tergiversada y sórdida de la sociedad colombiana. El niño inconsciente, aquí extrapolado a un modo de ser social, aparece como un desborde molesto y peligroso que la misma sociedad que lo genera prefiere no hacer visible. Es anecdótico —pero a la vez elocuente— que tanto Los olvidados como Rodrigo D. hayan tenido como semilla temática para la creación del guion un hecho noticioso encontrado en la prensa: en el caso del filme buñueliano, el cuerpo de un niño encontrado en un basural, y en el de la ópera prima de Gaviria, el intento de suicidio de un adolescente marginal en Medellín.
Existe también otro punto coincidente con el director español que tiene que ver con la postura ética que ambos asumen al disponerse a trabajar el material fílmico. En los dos casos no existe una postura pedagógica o redentora desde la que se posicione la enunciación del filme: ni ellos son capaces de resolver o comprender cabalmente la complejidad de ese real al que se enfrentan, ni tampoco suponen que el discurso cinematográfico sea capaz de transformar las acciones de quienes son representados o de quienes son sus espectadores:
Gaviria intenta —si bien no siempre lo logra— una búsqueda común con el Otro, sin el paternalismo de un proyecto redentor ni disciplinario y sin la predisposición jerárquica a la traducción; asumiendo la incomprensibilidad y alteridad del Otro; en otras palabras, se trata de un tipo de representación fundada en una observación mutua, en una óptica ética (Jáuregui y Suárez 386).
La propuesta de Gaviria puede considerarse incluso más radical en ese sentido, al incorporar lo que Jáuregui y Suárez llaman “observación mutua”, y leerse como una suerte de perspectiva utópica inserta en las posibilidades dadas por el aparato cinematográfico. Pero ya volveré sobre este punto, que se vincula estrechamente a la metodología usada por Gaviria en el proceso de construcción del guion y durante el rodaje, y que me propongo confrontar con la idea de futuro comentada al inicio.
Si bien es posible establecer un nexo entre la corriente neorrealista europea de la segunda mitad del siglo xx, sugerido ya en el apartado anterior, y vinculada a una manera de entender el realismo con una propiedad “reveladora”—de ahí sus estrategias basadas en el uso del plano-secuencia y en lo que Ismail Xavier llamara “confianza en la realidad”— el cine de Gaviria, tal como el de Buñuel, realiza un giro estilístico que lo separa de este movimiento y sus postulados. Es cierto también que el título del primer largometraje del director colombiano sugiere un guiño a Umberto D., reconocida obra del director neorrealista Vittorio de Sica, con la que comparte fundamentalmente el estado emocional del protagonista, pero se distancia en su manera de presentarlo. En Rodrigo D. la realidad reveladora permanece en un estado de ambigüedad que el trabajo fílmico no es capaz de resolver —ni lo será, ni lo pretende—, y resiste en una estructura hecha de retazos que, si bien posee un hilo narrativo conductor que nos llevará hasta el desenlace predestinado, se sostiene mucho más en el ritmo caótico de la música punk que en las relaciones de coherencia entre las acciones del relato: “Las escenas son brevísimas, la agilidad de la cámara constante” (Ruffinelli 136). En el caso de La vendedora de rosas, este distanciamiento es incluso más extremo, dialogando otra vez con Los olvidados al incorporar otros estilos y romper así la relación estricta con una corriente en particular. Vimos antes que Buñuel quiso incorporar elementos irracionales e inesperados en ciertas escenas, y que su productor se lo prohibió; sin embargo, pudo insertar otras más enmarcadas en la tradición surrealista, y fundamentadas en el guion, como la inclusión del sueño de Pedro y la visión del Jaibo durante su agonía de muerte. En el caso de La vendedora…, la constante alucinación de niños que pasan gran parte de su tiempo deambulando por las calles y aspirando pegamento (cosa que, por lo demás, efectivamente hacen durante la filmación de las escenas) permite que la cámara se instale también desde una suerte de estado intermedio entre la lucidez y las visiones, dotando a toda la realidad intrafílmica de una característica de ensoñación y pesadilla.
Así como se ha intentado entender estos filmes por su inscripción en la tradición neorrealista —cuestión no errónea sino imprecisa— se los vincula también a la herencia de lo que se dio en llamar el Nuevo Cine Latinoamericano. Es indudable que el cine de Gaviria comparte con este movimiento un interés por rearticular el lenguaje cinematográfico desde lo propiamente latinoamericano, definido a partir de su situación subalterna. Pero el enfoque que sustentaba al Nuevo Cine, inserto como estuvo en un periodo de declaraciones políticas militantes y de promesas revolucionarias truncadas luego por la violencia y el fracaso, no funciona de la misma manera en una propuesta cinematográfica que, como vimos, renuncia a su función social en cualquier sentido que no sea el contenido en la misma experiencia de realización. No hay denuncia en cuanto a promover la compasión o el compromiso por parte del espectador, ni se espera que el filme modifique la realidad extrafílmica. Es el mismo encuentro con el otro retratado donde se plantea una declaración política; la función social no puede afectar más que al propio discurso y a la manera como se construye.
En este sentido, como ya di a entender previamente, una de las características de la metodología de trabajo de Gaviria es la de incorporar la participación de los mismos niños y jóvenes retratados en la creación de un guion. No solo la observación del contexto y de sus protagonistas por largos periodos —en los que se desarrolla un gran número de entrevistas y encuentros que luego darán origen a los diálogos usados en los filmes— es vital para dar contenido a sus obras, sino que el proceso mismo va modelando decisiones previamente tomadas, nutriéndose de la experiencia de los infantes y de sus posiciones frente a la estructura que se les propone. Nada está completamente definido de antemano ni pretende ser definido al final de la experiencia, en concordancia con aquella postura descrita por Jáuregui y Suárez en la que se acepta la irreductibilidad del material con que se trabaja. En ello cobra especial relevancia el uso del parlache, lengua hermética de las barriadas, cuyo amplio número de vocablos, así como un especial estilo de pronunciación, lo hace lejano y a veces inentendible para quien no se halle familiarizado con él. La concesión de Gaviria es con los personajes y no con el espectador, en un gesto que prefiere sacrificar la comprensión de un “contenido” habitado por esos signos en lugar de negar la “forma” que los viste, su valor de materialidad significante.
Ya he dicho que estos filmes escapan a las definiciones, previas o posteriores, y ahí podemos entonces instalar la posición del ojo cinematográfico como niño inocente y fragmentario, abierto a la realidad que se le presenta; propongo ahora un aspecto en el que estos dos filmes sí se sitúan como propuestas definitorias, o al menos como declaraciones cerradas basadas en su propio supuesto narrativo: si ambos filmes pueden inscribirse en la lectura del discurso cinematográfico del “realismo revelador”, el nivel semántico de lo que se presenta mediante esta perspectiva confronta la visión del niño como promesa de futuro. Ambas historias terminan con la muerte y ambas la predicen, no solo en el componente ficcional que estructura la fábula, sino también en cuanto al referente que le dio lugar. La mayor parte de los protagonistas de Rodrigo D. murieron en los años siguientes a su realización, víctimas de la violencia que asolaba entonces la ciudad de Medellín; la niña que inspiró la historia de La vendedora…, y que asumió el rol de asistente de dirección en el filme, fue asesinada antes de terminar el rodaje. La muerte ronda la vida de estos niños sin futuro y ronda también sus ficciones. Muchas cosas no se saben antes de comenzar el proyecto, muchas se irán perfilando a medida que este avanza, pero una premisa dará forma a todo lo que se adose a esta única línea narrativa: los protagonistas morirán. El futuro para estos niños es su propia clausura y con ello la posibilidad de una sociedad que se considera a sí misma dependiente de ese futuro —encarnado en el infante—. El título de la primera película de Gaviria, que originalmente iba a ser solo Rodrigo D., incluyó la consigna del movimiento punk como declaración de principios con la que se inaugura una narrativa destinada a construir su propia anulación. Sabemos que Rodrigo D. va a morir porque la anécdota que genera su versión fílmica parte desde la imagen del suicidio, y sabemos que Mónica, la vendedora, va a morir porque su historia es una reinterpretación del clásico de Hans Christian Andersen, La pequeña vendedora de fósforos, cuyo leitmotiv está basado en la muerte injusta de la niña protagonista. Más allá de la reflexión acerca de un fenómeno social que, más de un siglo después y en una comunidad completamente distinta, sigue repitiéndose, el cuento infantil funciona a la vez como estructura que sostiene los fragmentos de su versión colombiana.
A la oposición centro/periferia que establece Ruffinelli para describir el trabajo de Gaviria como uno que posiciona la periferia al centro, quiero sumar la de futuro/no futuro, específicamente para sus dos primeros largometrajes, donde el principio de fuerza renovadora y de cambio, muchas veces asociada a la infancia, se trastoca aquí por su negación. Como vimos, la ausencia de futuro no solo funciona como una metáfora para las carencias de estos niños desposeídos, sino que literalmente como vidas tempranamente clausuradas por la muerte.
En su texto “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiología de la realidad”, Pier Paolo Pasolini utiliza la muerte como metáfora para argumentar a favor del montaje como herramienta de sentido. Así como la muerte es la única capaz de dar sentido a la vida —de otra manera un puro plano-secuencia interminable, exento de énfasis y significado—, el montaje es lo que convierte el cine en un auténtico filme:
Después de la muerte ya no existe esa continuidad de la vida, pero existe su significado. O ser inmortales o inexpresivos o expresarse y morir. La diferencia entre el cine y la vida es, por lo tanto, insignificante (75).
No hago referencia al mencionado artículo para justificar las muertes de los actores naturales como una suerte de heroísmo oscuro que les dé sentido como mártires, sino que intentando llevar, tal como lo hace Pasolini, la metáfora de la muerte a las estrategias narrativas propias de los filmes.
Todo el texto referido es una apología del montaje en oposición a un modo de entender el cine que se basa en la menor manipulación posible de sus materiales. Por el contrario, para Pasolini, el compromiso con lo real ocurre solo en la medida que proponemos ese sentido mediante una posición discursiva. Aquí es posible vincular su postura con los llamados “realismos críticos” (Vértov, Eisenstein) que postulan una realidad que solo podemos percibir de manera incompleta y que el aparato cinematográfico nos ayuda a comprender. La cámara-ojo vertoviana no es sino el súper-ojo que nos permite ver realmente lo real. Así, los filmes de Gaviria aquí analizados se sitúan en un punto intermedio que, por una parte, se emparenta con el realismo revelador de Kracauer y Bazin, pero que también se cruza con el realismo crítico que elabora dicha realidad para darle un sentido. En el primer caso, la postura ética ubica al filme como una mirada infantil desprejuiciada y abierta, donde se insertan las metodologías de observación y construcción del guion y del rodaje, mientras que el segundo integra una posición a priori —las decisiones narrativas de su autor— que sabe que lo que define a sus protagonistas es la muerte, el no futuro. Sin embargo, esa misma muerte, ahora como metáfora de los procedimientos para llevar a cabo tal narración, entrega otra vez un futuro puramente fílmico, que está basado en su negación, y que seguramente pueda analogarse al encuentro descrito por Jáuregui y Suárez, donde las miradas de lo representado y de quien lo representa se construyen una a la otra.
1 Ver Capítulo I, “El retorno de Los olvidados…”.
2 Filme revisado en el Capítulo I, “El retorno de Los olvidados…”.