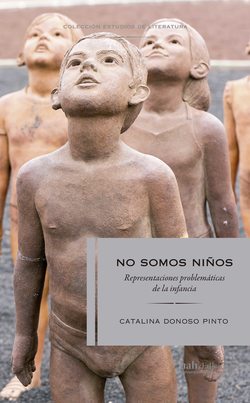Читать книгу No somos niños - Catalina Donoso Pinto - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO I
EL RETORNO DE LOS OLVIDADOS: LA INFANCIA COMO SUMIDERO
El estreno en México de Los olvidados (1950) de Luis Buñuel tuvo una controvertida recepción. Como el mismo Buñuel recuerda en su obra autobiográfica Mi último suspiro: “Estrenada bastante lamentablemente en México, la película permaneció cuatro días en cartel y suscitó en el acto violentas reacciones (…). Sindicatos y asociaciones diversas pidieron inmediatamente mi expulsión. La prensa atacaba la película. Los raros espectadores salían de la sala como de un entierro” (195). La película fue calificada por algunos periódicos de la época como “denigrante” (Peña Ardid 481), “injuriosa” (Peña Ardid 500), o de “sadismo cinematográfico” (Peña Ardid 285); atravesó un dificultoso proceso en los organismos de censura que no querían autorizar su proyección, e importantes figuras vinculadas a la intelectualidad mexicana de la época recibieron al filme como una ofensa. Un ejemplo anecdótico de esto último lo cuenta el mismo Buñuel: la mujer de Diego Rivera no le dirigió la palabra tras el estreno, y la de León Felipe intentó arañarlo, “alegando que yo acababa de cometer una infamia, un horror contra México” (196).
¿Cuál es la infamia —el horror— que el director y su filme habían cometido? Si revisamos el contexto en el que se exhibe por primera vez la película, nos situamos en la etapa posrevolucionaria, en la que la imagen interna y externa del país seguía todavía marcada por el signo de la Revolución como referente político y cultural. El filme se sitúa en el periodo de los gobiernos civiles, que ya habían adquirido un tinte neoliberal pero que seguían viviendo del mito de la Revolución y se empeñaban en perpetuar la cohesión proporcionada simbólicamente por ese mito. La clase intelectual de la época se sumó al intento por consolidar una identidad de país consistente y aglutinadora. Si el discurso posrevolucionario (décadas del 20 y 30) que narró este mito fue uno de unificación, en el sentido de proponer y propugnar una lectura unívoca de la identidad nacional, el periodo inmediatamente posterior privilegió además una narrativa que evitara las fisuras, en busca de promover aquello esencial que caracterizara “lo mexicano”. Algunos ejemplos representativos de esta narrativa de lo mexicano —la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente (tres años posterior a la película), los murales de Diego Rivera, representados por ejemplo en Sueño de una tarde dominical en la Alameda (de 1947), el ensayo de Octavio Paz sobre la “mexicanidad”, El laberinto de la soledad (publicado en 1950), o el filme de Eisenstein Viva México (estrenado a principios de la década del 30)— despliegan un tono épico sobre el ser mexicano. Es cierto que no podemos considerar estos productos culturales como épicos en un sentido estricto; en efecto, ellos consideran también una perspectiva del fracaso en su representación de lo mexicano, pero en todos los ejemplos aquí utilizados existe un ánimo de coherencia estilística y de presentación grandiosa —aun de aquello que falla o perece— de la historia de México, una búsqueda de un algo esencial y de un sentido (como significación y como destino). Los olvidados no solo amenaza este discurso a causa de su temática —la marginalidad de un grupo de niños y adolescentes—, sino que también a causa del estilo con que la aborda, un estilo que desafía la propuesta de unificación promovida por una búsqueda de lo mexicano.
Muchas veces considerada como un paréntesis en la carrera de Buñuel, su etapa mexicana ha sido abordada por algunos autores desde distintas perspectivas. Entre las aproximaciones a la obra de este periodo destacan aquellas que, como la de Gastón Lillo, potencian su carácter transgresor en relación a los géneros cinematográficos y a las tradiciones culturales. En lo particular, el estudio de Los olvidados suele privilegiar un prisma psicoanalítico que traslada las operaciones psíquicas del ámbito familiar a las relaciones de Jaibo, Pedro y su madre, como lo desarrolla Peter William Evans. Estas lecturas, si bien integran el aspecto sociocultural en alguno de sus niveles, no enfatizan la importancia que el contexto de la época imprimió en la gestación, recepción y posterior análisis de la cinta. Es por esto que inscribo este análisis en el examen que realiza Ernesto Acevedo Muñoz respecto al periodo mexicano del director español, y al cual confronta con lo que denomina “crisis de lo nacional”, para así establecer cómo los filmes de Buñuel marcan el tránsito desde el cine clásico —épico, ideológicamente conservador, sometido formalmente a un determinado género— al “nuevo” cine: de autor, políticamente de avanzada y experimental en el campo formal (5); así también sitúa a la industria cinematográfica como parte del proyecto posrevolucionario que impulsa políticas culturales en varios ámbitos (museos nacionales, murales en lugares institucionales, publicaciones), conforme a la consolidación de una idea de “lo nacional” (67-68).
Sin embargo, si bien en términos generales adscribo a lo propuesto por Acevedo Muñoz, me parece necesario disentir en un punto importante de su análisis. En el caso específico de Los olvidados y la identificación que Acevedo Muñoz hace con El laberinto de la soledad, mi opción es integrar el texto del ensayista mexicano al mismo proyecto de consolidación de una identidad que puede desprenderse de otros productos culturales de la posrevolución, y, por ende, confrontarlo al de Buñuel. Si bien Paz, contraviniendo la reacción masiva, valoró el filme desde sus inicios (incluso escribió un texto elogioso para su presentación en Cannes, donde, contrariamente a su estreno en México, sí fue recibida con premios y aplausos), propongo que como representante de esta narrativa de la mexicanidad se contrapone a la representación que hace Buñuel: aun cuando el diagnóstico del escritor mexicano no es celebratorio ni épico en un sentido glorificador, sí intenta amalgamar en el concepto de soledad —entendida también como ruptura y negación, proveniente de un acto de violencia fundamental, “la chingada”— su propia aspiración a dar con una esencia que se desprende de su discurso: “El mexicano no quiere o no se atreve a ser él mismo” (210). Hay un mexicano, hay una mexicanidad, hay un intento aglutinador que, aunque provenga de un cauce en absoluto loable (la violación), sí anhela una definición solemne y definitiva. El filme de Buñuel, por el contrario, barre con las definiciones y los esencialismos; si Paz considera que “la singularidad de ser —pura sensación en el niño— se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento (…) su ser se manifiesta como interrogación: ¿Qué somos y cómo realizaremos eso que somos?” (143-144), Buñuel expone en su película los residuos más molestos de todo proyecto de adulto y su afán de autodefinición.
Mi aproximación a esta polémica en torno a lo nacional se desarrolla a partir de una de las dicotomías centrales de la cultura moderna, esto es, la que separa a niños de adultos. La infancia, según la conocemos hoy como categorización y caracterización de cierto grupo humano, tiene su origen en la modernidad. Se la puede situar incluso como uno de los pilares del constructo social moderno, en cuanto la regulación y la educación del infante se vinculan a estrategias políticas que privilegian el control interno del individuo por sobre su represión a través de métodos externos, tal como la sociedad de la vigilancia examinada por Foucault aspira a cumplir1. La noción de infancia con la que pretendo trabajar aquí es la que enfatiza una idea de niño como herencia del psicoanálisis, el niño inconsciente (James, Jenks y Prout), cuya aparición, justamente como conocimiento o receptáculo de lo que se quiere olvidar, amenaza la estabilidad del orden adulto. En este sentido, todo aquello que es “adiestrado” en el niño como requisito para su entrada exitosa al ámbito de la cultura implica la formación de un residuo, una marca que no se anula y que prevalece como identidad del infante dentro del adulto. Según mi lectura, la película de Buñuel se aproxima a la infancia desde una de sus conceptualizaciones más incómodas, para la cual el niño no es precisamente el reservorio de la inocencia, ni tampoco es una etapa restringida en el tiempo que el adulto simplemente supera. Desde esta perspectiva, el niño más bien permanece en el adulto como continente del trauma, registro de lo no resuelto. Desde una aproximación estilística, no es de extrañar que el filme de Buñuel se desmarcara del neorrealismo (corriente en boga tras la Segunda Guerra Mundial y para la cual el tema de la marginalidad es un leitmotiv)2 e incorporara elementos del surrealismo y de la tradición española vinculada al horror y al esperpento3. Pero es también interesante que tampoco se ciñera absolutamente al movimiento surrealista, en cuanto la aproximación a lo mexicano que este movimiento desarrolló en aquellos años (desde la metrópoli, Europa) se vinculó sobre todo al exotismo y a su estereotipo, como ocurrió por ejemplo en el caso de André Breton4. Así, en oposición a la constitución coherente y sólida de la nación, la identidad nacional, o la esencia de lo mexicano, Buñuel presenta el hedor del caos, la amenaza de la irrupción de lo reprimido (el retorno de lo olvidado, “los olvidados”), la aparición del Unheimliche espectral en la esfera de lo supuestamente conocido. Como ya señalé, no me refiero solo a la representación de la perturbadora realidad de la pobreza en el contexto de la modernidad como temática, sino sobre todo a la forma que utilizó para revelarlo: una forma que, como vemos, conjuga elementos de distintos movimientos cinematográficos y tradiciones artísticas para, en esta mezcla, desafiar al mismo tiempo los cánones preestablecidos por cada uno. Hay también una lectura subyacente de la idea de modernidad como desarrollo de una sociedad, analogable aquí a su acepción de estado de maduración del individuo: una idea de sociedad en la que su estado infantil no queda atrás, sino que convive y amenaza permanentemente a la imagen conquistada —a medias— por el orden adulto.
En un segundo aspecto, la película de Buñuel se puede inscribir también en lo que Gilles Deleuze describió como “cine político” en La imagen-tiempo. Según su definición, lo que caracteriza al cine verdaderamente político es que en estas películas “el pueblo es lo que falta” (287). Quisiera convocar distintas concepciones de esta supuesta ausencia. En primer término, una de las concepciones del niño que lo vincula a la noción de inocencia y virtud es considerarlo una tabula rasa, un vacío al cual llenar con educación y normas beneficiosas que hagan de él un sujeto social. Esta ausencia podría, a su vez, contraponerse a la noción psicoanalítica que acabamos de revisar, la cual, en oposición al vacío, es un receptáculo de tensiones y conflictos psíquicos desde la más temprana edad. Sin embargo, según la proposición de Deleuze, el rol del cine político es justamente hacerse cargo de esa ausencia, pero no como la falta de individuos, no como el sujeto en cuanto negación política de su condición, sino como la falta del “pueblo”, de un todo organizado y coherente, épico tal vez, cuya epopeya anule la exposición de sus conflictos y contradicciones. Y también en ese sentido, “la nada” de la que habla Paz se desmarca de esta ausencia deleuziana, política y traumática, en la medida que Paz describe una negación definida como “pasividad” que no está en la mirada deleuziana. Muy por el contrario, se trata de una ausencia activa, aunque innombrable, que solo no está porque se la ha confinado, pero cuya movilidad es la de salir a la luz5.
El encadenamiento entre lo planteado al inicio —la amenaza que el filme de Buñuel significó para la unificación de una idea de nación en el México posrevolucionario— y la proposición de Deleuze —en cuanto Los olvidados sería un filme político— surge al tratarse de un filme en el que lo que falta es lo mexicano como esencia aglutinadora — “lo que falta es el pueblo”—, pero esta ausencia, como dije, no implica un vacío, sino que la presencia de un continente de tensiones en conflicto (la ausencia es la de un nombre para dicha presencia). Mi interés es analizar de qué manera la película se desarrolla como una propuesta política en este sentido y cómo eso se vincula a la noción de infancia, y así proponer que lo que llamo “adultez remedada” se siente amenazada por esta visión infantil, caótica e impredecible del conglomerado al que intenta representar, con la infancia no como una etapa a superar, sino que como la reserva, el sumidero de los conflictos internos del adulto. Quiero plantear un “lenguaje de la infancia” desarrollado por Buñuel en el filme, que corre en paralelo con la noción del niño inconsciente que he descrito, y que desafía o amenaza al proyecto de “adultez” que la instauración de una identidad nacional coherente, cohesionada, moderna y unívoca, intenta exponer.
La ficción del documental
La presentación de la película incluye una voz en off que imposta la de un documental. “Esta película está basada íntegramente en hechos de la vida real y todos sus personajes son auténticos” es el texto previo que refuerza la promesa de encontrarnos con un extracto de la realidad, y al mismo tiempo toma la posición de una voz autorizada y experta que se distancia —porque no se inserta dentro de la realidad que retrata— y emite juicio. El primer indicio se inscribe dentro del ámbito de lo particular — “esta historia es real”— y el segundo nos sitúa en un marco más general, el del estadio sociocultural en el que la historia tiene lugar. Este segmento muestra vistas panorámicas de grandes ciudades europeas para luego hacer una analogía con México, “la gran ciudad moderna”. ¿Cuánto de pedagogía y cuánto de ironía contienen estas declaraciones? Es necesario remitirse aquí a Las Hurdes (1933), el único documental que filmara Buñuel y que, en su tono didáctico y objetivo, trabaja con los elementos de la ironía y la parodia. El tratamiento que se da por igual a escenas costumbristas y a la muerte de un niño, por ejemplo (todo instalado en el contexto de la más dura miseria), remite a un tono de mordacidad no solo hacia los hechos que retrata, sino hacia el mismo registro de enunciación que emplea. Bazin señala que, aun en la más descarnada atrocidad, Buñuel refleja la nobleza humana (58); sin embargo, aquello que podríamos reconocer como nobleza en la degradación aparece gracias a que toma prestado un lenguaje (que objetiviza lo que representa) para burlarlo y, con ello, devolver cierta dignidad a lo retratado. En este sentido, debemos recurrir a lo llevado a cabo por Buñuel en su falso documental Las Hurdes (no falso porque no sea un documental, sino porque falsifica los procedimientos del documental etnográfico para subvertirlos) y ver cómo este gesto podría funcionar en Los olvidados. El tono que toma prestado de los noticieros cinematográficos de la época, y que hoy podemos confrontar con el de los reportajes televisivos, está ahí para desmoronarse en su objetividad y distancia frente a una realidad de extremos: muerte, miseria, carencia, son tratados del mismo modo que una postal turística de un lugar exótico.
Quiero entrar aquí en uno de los puntos que me interesa destacar. Se trata del paralelo que intento proponer entre una sociedad moderna y desarrollada, y el estadio de adultez en el desarrollo del individuo. Si bien el concepto de desarrollo utilizado muy comúnmente en sociología y que permite clasificar los países en desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados, cobró mayor notoriedad después de la década del cincuenta, me atrevo a señalar que esta noción ya formaba parte del imaginario cultural en la época en que se realizó el filme. Volviendo a la cita de Paz en El laberinto de la soledad, vimos que su concepción de una sociedad que reflexiona sobre sí misma y se pregunta “¿qué somos y cómo realizaremos eso que somos?” (144) es argumentada a partir de la analogía con el ser humano en crecimiento. Entonces, si una sociedad en desarrollo puede identificarse con un adolescente, una sociedad desarrollada debiera hacerlo con un adulto. Esta es, antes de iniciar el análisis de la cinta propiamente tal, la primera problemática que quiero establecer en la lectura que de ella hago como lenguaje de reivindicación de la infancia. Los olvidados se situaría entonces en un contexto social que se considera a sí mismo un adulto en ciernes y al que la película cuestiona y ridiculiza. Ya el tono neutral documental, que como vimos se parodia a sí mismo y que es el que pone atención sobre la “modernidad” de México, quiebra la continuidad del discurso desarrollado/adulto de prosperidad, más allá de la exposición concreta de la marginalidad. Es destacable, por ejemplo, que mientras se describe en detalle la vida en los sectores periféricos, el resto de las imágenes nos muestren la grandiosidad de los hitos más reconocibles de las grandes urbes: la torre Eiffel, el distrito financiero de Nueva York, el Big Ben de Londres, y por supuesto, el Zócalo en el Distrito Federal. En un periodo en que la noción de modernidad todavía no concebía la convivencia de múltiples modernidades, y más bien “las primeras teorías de la modernización insistían en la unicidad de la modernidad y en su raigambre europea o norteamericana” (Larraín 13-14), es también posible leer este gesto irónico de la voz documental impostada como un cuestionamiento a la propia concepción unívoca de modernidad.
Jorge Larraín, siguiendo a Castoriadis, señala que existen “dos ‘significaciones imaginarias’ claves de la modernidad: autonomía y control” (18). La primera se expresa a través del ejercicio democrático; la segunda, por medio de la dominación racional de la naturaleza. Ambas instancias aparecen como ausentes en la película: no hay participación ciudadana, ni siquiera hay cierto dominio del propio destino a corto plazo, pero más interesante aun, ciertos episodios como la escena de la paloma bajo la cama de la madre enferma, la telaraña como cura para el tétano o el diente de muerto que el Ojitos le entrega a Merceditas como muestra de amor, se cruzan y colisionan —como símbolos del imaginario que Buñuel desarrolla en la película— con “ideas claves tales como libertad, ciencia, progreso y razón, en oposición a la metafísica, la superstición y la religión” (Larraín 17). Ni siquiera hay marcas de religiosidad en la película —un aspecto que sí se reconoció más tarde como peculiaridad de la modernidad en Latinoamérica— sino solo de la superstición y la mitología popular.
La segunda problemática es el planteamiento de un lenguaje de la infancia desarrollado por Buñuel, con el cual confronta y golpea al constructo de sociedad adulta al que busca negar. Este lenguaje está dado, como ya señalé, por la mezcla de estilos y técnicas que se configuran en el filme y que refuerzan la noción de infancia como insurrección. En este mismo sentido, propongo también que el tono documental adoptado al inicio del filme, profundamente pedagógico (y que se repite y remeda en la voz del director de la casa correccional), se autoboicotea en su ironía. La pedagogía es una de las estrategias más recurridas para el adiestramiento del infante y su posterior y exitoso ingreso en la sociedad; así, el tono pedagógico es aquí diezmado en sus bases y desenmascarado como la burla del pupilo ante el maestro. De esta manera, ambas posiciones se alían a favor de un niño insurrecto —al que llamé niño inconsciente por su propiedad residual— que se desvía de sus concepciones más idealistas para transitar hacia un escenario de devastación y escombros, y que permanece como resto indeseado pero recurrente de un adulto hecho trizas. Es este niño devenido sumidero (por una sociedad que niega sus traumas y los esconde en el basural) el que escoge Buñuel para dejar hablar al pueblo que falta, al vacío que no es ausencia sino tensión inconmensurable de lo olvidado pero no ido.
Para desarrollar el análisis me centraré principalmente en una línea de lectura. En términos generales, es una que sitúa al desarrollo como metáfora de la maduración de una sociedad en su asentamiento urbano, es decir, las ciudades como marca de maduración. Desde esta perspectiva, la película de Buñuel niega la ciudad y su madurez y se adentra en los sectores periféricos, no normados, residuales. La película solo nos muestra dos veces el territorio de la ciudad moderna, muy al comienzo en la presentación del personaje de Jaibo, y luego en una particular escena en la que Pedro se aventura en la zona urbana. Teniendo en cuenta que Buñuel optó por negarnos casi totalmente la visión de la sociedad adulta, moderna, mi propia opción es la de buscar en ese terreno inmaduro de los arrabales dos espacios conflictivos: el que guarda las marcas decrépitas de la modernidad y el que representa el residuo dentro de los contornos ya en sí mismos residuales de la periferia.
Marcas decrépitas: el desarrollo abortado
Es conocida la historia sobre la intención de Buñuel de poner “una orquesta de cien músicos tocando en los andamios sin que se los oyera” (Buñuel 195) en la escena donde los niños, liderados por el Jaibo, apedrean al ciego; sin embargo, el productor, Oscar Dancigers (el mismo que le exigió filmar un final alternativo), preocupado por el posible fracaso de la película, no lo permitió. Estos andamios, marcas de un edificio en construcción en medio de un terreno baldío y abandonado, son una primera señal de un proyecto de prosperidad que se frustra, que se chinga (esta vez no en el sentido mexicano, sino en el chileno y argentino), se aborta. No estamos frente a un edificio en proceso de construcción ni a un adolescente en desarrollo, sino que frente a un proceso interrumpido y descartado, cuyas huellas en medio del vacío estéril de la planicie lo vuelven tenebroso y hostil. Hay otra escena en la que también vemos el mismo esqueleto de edificio6, y es relevante señalar que se trata igualmente de una escena de apedreamiento. Esta es la escena del apedreamiento, aquella en la que el Jaibo, y por extensión también Pedro, se condenan como culpables de la muerte de Julián. En ambas escenas está el edificio/cadáver, y en ambas escenas hay piedras usadas para agredir a un indefenso (un ciego y un joven atacado por la espalda). Quiero destacar aquí que las piedras son en sí mismas un indicio de edificación. La piedra es el material con el que se construyen los edificios sólidos. Frente al esqueleto de edificio, abandonado, inservible, solo expuesto como fracaso del proyecto urbanizador, la piedra aparece como material de construcción devenido en arma de agresión. Los peñascos repartidos por el suelo, como exceso revenido de la construcción que no fue, encuentran su uso en la violencia7, una vez como venganza, contra el ciego, y la otra como venganza fatal, contra Julián.
Ahora entremos en el tratamiento que Buñuel da a las escenas. En buena parte de la paliza que el ciego recibe, Buñuel utiliza una cámara en contrapicado que mira desde arriba lo que ocurre. Tenemos un plano general que sigue, en un vaivén mínimo, los movimientos y trastabillones que el ciego da para evitar los golpes, y que dan los niños para alcanzarlo. La mirada no se identifica con ninguno de los dos, no hay cámara subjetiva, y para un episodio cargado de crueldad —¿qué puede ser más atroz que un niño arrojándole piedras a un ciego sino un ciego vengándose de un niño?, diría Bazin—, la distancia asumida por el ojo cinematográfico intensifica su brutalidad, su crudeza8. Con este recurso, su mirada sigue siendo neutra y amoral: no se compromete con ninguna de las contrapartes de la violencia. Ambos bandos son culpables y repulsivos —el ciego ha golpeado antes al niño—, es difícil empatizar. Y si una de las características del cine neorrealista era crear cierta identificación con los personajes desfavorecidos, especialmente si se trataba de niños, aquí vemos como Buñuel toma distancia del movimiento al optar por una mirada neutral.
La desnudez inhóspita de la construcción a medias, donde se lleva cabo el doble ajusticiamiento, hace recordar uno de los diálogos más estremecedores de la película hacia el desenlace del filme. Luego de que es revelada la culpabilidad del Jaibo en el asesinato de Julián, el ciego declara: “Deberían matarlos a todos antes de nacer”. Tal como este edificio abandonado, nonato y cadáver a la vez, es la marca de una infancia decrépita, la suspensión de su desarrollo y el olvido en el que queda sellan, en su estética de rastrojo, un hálito de niño muerto que unifica lo nuevo, lo reciente, con la vejez y la muerte.
Si bien en la escena del ciego el edificio aparece solo dos veces —al inicio como señal cartográfica del sitio en el que se desarrollarán las acciones y luego como contrafondo del Jaibo, quien destruye los instrumentos del ciego con una gran piedra—, en la escena del asesinato de Julián el edificio/esqueleto es una presencia mucho más permanente. En esta parte abundan más los planos medios que los generales y casi todos los intercambios entre los personajes tienen como imagen de fondo su figura cadavérica. De hecho, en la toma del ataque por la espalda a Julián por parte del Jaibo y también en su ensañamiento cuando, a palos, termina de matarlo mientras yace herido en el suelo de tierra y matorrales, el edificio/cadáver vigila, al igual que la cámara-testigo (planos medios, sin usar cámara subjetiva), los hechos de violencia. Sin embargo, a diferencia del ojo de la cámara, que luego de observar y retener se marcha y sigue a los personajes, a los vivos, el edificio/esqueleto/cadáver permanece, se queda ahí, velando, bajo su sombra imposible (como estructura hecha de vacíos) los restos del que ha muerto.
He situado la metáfora de la infancia en los recodos de la ciudad, entendida esta como marca material del desarrollo de una sociedad (y en cuanto el desarrollo como categoría sociológica puede, a su vez, interpretarse en paralelo al desarrollo del individuo). Por tratarse de una analogía espacial, podemos también aventurar una cartografía cognitiva (Jameson) contenida en su puesta en ejercicio dentro del filme. En esta parte, la del territorio del edificio a medias, inconcluso, abortado, se puede concluir que Buñuel construye una posición geográfica de vacíos —el terreno baldío, el edificio sin rellenar— que es habitada en sus huecos por la violencia más cruel, como apedrear a un indefenso o cobrar venganza, y que permanece aún en su labilidad, ya que es el terreno del fracaso —polvo sobre polvo y una construcción muerta al nacer—. Así, el edificio aparece como metáfora del cuerpo muerto —Julián— o la piedra como metonimia de la pieza no incorporada al edificio (su vacío, su incompletud) y que ya antes de ser, de formar parte, se vuelve resto.
El cuarto del secreto y los deseos clausurados
He mencionado anteriormente que la opción del director de negarnos la visión de la ciudad moderna (a no ser por escasas excepciones) tiene su correlato en la analogía modernización/adultez–subdesarrollo/infancia. Así, el contrapunto entre las imágenes de los hitos urbanísticos de las grandes metrópolis que dan inicio a la cinta y las barriadas que dominan el paisaje en el resto del filme, a mi entender privilegia la concepción del infante como cohabitante del adulto —niño inconsciente— y reivindica, como acto político, la presencia de aquello que se quiere clausurar u olvidar, reprimir. En este apartado pretendo desarrollar el análisis circunscribiéndolo a ciertas escenas en las que, como adelanté, se representan aquellas zonas residuales en su cualidad de sobrante o desecho.
La casa en ruinas en la que vive el ciego —y a la que luego se suma el Ojitos— está ubicada en un área que se separa del resto de la barriada por unos muros de ladrillo. Vemos esta separación claramente cuando Jaibo es llevado por un amigo a su escondite luego de haber cometido el crimen, es decir, el terreno en el que se esconde el Jaibo es el mismo que aquel en que viven el ciego y el Ojitos. Ya entraré en el estudio de los alcances metafóricos acerca de la visión, pero por ahora me interesan dos asuntos: el primero, la morfología del territorio, y el segundo, los intercambios furtivos que ahí se producen. Sobre el primer aspecto, la zona se ubica dentro del barrio y está limitada por un muro. Cuando el Jaibo ingresa, la muralla imprime la sensación de que entraremos a un espacio restringido, acotado, diferenciable del espacio abierto que acabamos de abandonar. Sin embargo, una vez adentro, lo que hay es otro afuera, pero habitado por una ruina mayor. Si en el barrio encontramos precariedad, casuchas improvisadas de materiales frágiles, un mercado que se asienta en su nomadismo (un mercado puede cambiar de lugar en la medida que su edificación es pasajera), en la zona que describo lo que hay es un terreno baldío que alberga deterioro. Todo allí parece a medio terminar —o a medio empezar—, bombardeado o destruido. No hay sino construcciones habitadas por la destrucción, valga la paradoja. Este sería, entonces, el niño permanente, pero esquivado, que habita dentro del propio niño clausurado de la gran ciudad. Con esta descripción quiero poner en evidencia una complejización que Buñuel despliega en relación a su crítica de la sociedad moderna/adulta. No solo hay un niño/desecho que permanece, que cohabita, sino que dentro del propio espacio de lo desechado supervive también su correspondiente sumidero9, como si incluso en el resto, en el exceso, habitara también otro residuo en un espiral de exclusiones sin fin.
Hay dos escenas que quiero destacar para ilustrar qué tipo de relaciones se dan en ese territorio. Cuando el Jaibo se encuentra con el Ojitos, que va camino a la casa del ciego, lo interpela violentamente y lo amenaza: “Como sueltes la lengua de que me viste por aquí, te mueres. A mí el que me la hace, me la paga”. Ya en la casa del ciego, adonde lleva agua, el hombre lo interroga acerca de con quién ha estado hablando. Ojitos, al principio, no dice la verdad e intenta ocultar lo que ha pasado, pero ante la insistencia del ciego, quien lo maltrata tirándolo de las orejas, le confiesa que se ha encontrado con el Jaibo. En ambas situaciones el Ojitos es violentado, y en ambas está la presencia de un secreto, el cual, si revelado, generará venganza, y si guardado, traerá igualmente violencia. Cuando el ciego por fin lo suelta, y mientras lo regaña, el Ojitos, lleno de rabia, toma una gran piedra y hace el gesto sin resolución de darle con ella al ciego en la cabeza, pero no lo hace. Hay otra escena, hacia el final de la película, que se sitúa en este mismo territorio. En ella, Pedro —que quiere esconderse luego de haber delatado al Jaibo— busca refugio en la casa donde vive su amigo, el Ojitos. Aquí también hay un secreto, pero mucho más velado que el escondite del Jaibo, y es el intento de abuso que el ciego emprende contra Merceditas. Otra vez el Ojitos debe ser mudo testigo y otra vez el impulso de herir mortalmente al ciego (Merceditas saca una tijera de entre su ropa y hace como que se la entierra) es contenido y aplazado. Este nudo ciego de no poder hablar / no poder callar se desarrolla en el espacio que, como dije, representa la zona marginal dentro de lo que ya es el residuo del diseño urbano. El ciego le pregunta al Ojitos con quién habla y este le responde: “Con uno que pasaba”. El ciego sabe que el niño miente porque “por aquí no pasa nadie”. Es el territorio abandonado, donde nadie pasa.
En la investigación que aquí me ocupa, diré que por los términos en los que lo he descrito, el niño, el subdesarrollo, es el Unheimliche del adulto, de la modernidad, en cuanto su presencia, siempre oculta pero a la vez siempre presente, amenaza con surgir y horrorizar. Y en las escenas que acabo de analizar hay incluso, dentro del territorio de lo siniestro, otro secreto aún más condenado, donde se guarecen los impulsos que, en el campo de lo residual, son marginados y relegados allí: el asesino de Julián, los deseos de matar al ciego, el Ojitos. Así también, el “pueblo que falta” de la concepción deleuziana no es una falta absoluta: los conflictos y tensiones de ese grupo humano se convierten en una presencia imposible de normar o catalogar. Es lo que se esconde tras una palabra (el “pueblo”, la “gente”, la “masa”, la “multitud”), pero que eventualmente amenaza con salir a la luz y desprenderse de su nomenclatura para desbordarla.
Un último cruce que me parece interesante abordar aquí es el que se da entre el personaje del Ojitos y el texto de Freud. El relato que este escoge para hacer su análisis del Unheimliche es “El hombre de arena” de E. T. A. Hoffmann. En él, un personaje de la tradición popular entra a las piezas de los niños y les arranca los ojos. El miedo a la castración, según Freud, está encarnado en este cuento y se acopla muy bien con la definición de lo siniestro que ha elaborado en su artículo. En las escenas que he detallado en esta parte, el Ojitos pierde sus ojos, no puede hablar de lo que ve. Es la víctima del hombre de arena materializado en las dinámicas de relaciones que se establecen en el territorio de la destrucción que rodea su casa. En Los olvidados, el Ojitos representa al recién llegado de la provincia, un “juereño” abandonado por sus padres debido a razones económicas, que se suma al grupo de niños de la calle, pero que obtiene un estatus menor por su origen. Es además, de los personajes principales, el único con rasgos indígenas, una característica claramente observable no tanto por el color de su piel sino por la forma de sus ojos. Es el Ojitos como ausencia de visión, como ojos arrebatados por la urbe (el nombre no surge sino a partir de su llegada a la barriada), como señal étnica que lo condena a la marginalidad dentro de un grupo ya de por sí marginal, como símbolo de la castración en cuanto pérdida y carencia.
El niño, como unheimlich, no puede tener identidad, concebida esta como sentido, y el sentido como dirección, destino, futuro. El niño como unheimlich es ausencia de destino, ausencia de futuro, es promiscuidad de lo pasado y lo presente/futuro. En este sentido, el niño, como unheimlich, vuelve a la ciudad porque es allí donde vive, aunque relegado a sus márgenes, pero que aparece y horroriza a un público tomado por sorpresa en una sala de cine.
1 En The elusive child, Lesley Caldwell considera a la infancia (como entidad ideal) como uno de los mitos fundamentales que sustentan la época moderna. Sostiene también que el niño es una de las figuras más recurridas para representar al/lo “primitivo”, consideración que ha tenido numerosos alcances en la elaboración de la infancia como concepto instituido.
2 También es cierto que el neorrealismo italiano se caracterizó por dotar de cualidades de inocencia y bondad a sus personajes marginales, creando en el espectador una vinculación empática con ellos, recurso que Buñuel por cierto no utilizó en su película; por el contrario, hallar empatía con sus protagonistas es una tarea más bien difícil.
3 André Bazin puntualiza en The Cinema of Cruelty. From Buñuel to Hitchcock que el gusto por lo horrible, el sentido de la crueldad, la búsqueda de los aspectos extremos de la vida, son todos herencia de Goya, Zurbarán y Ribera.
4 Según relata Bernardo Bolaños, la imagen que Breton escogió para ilustrar su texto “Souvenirs du Mexique” muestra una serie de ataúdes pequeñísmos. Esta no es una escenografía creada por el artista, sino una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, tomada en 1931, en una tienda de ataúdes para niños, algo nada anormal en un país que para entonces contaba con una alta tasa de mortalidad infantil. La contraposición de la mirada esteticista bretoniana y el cruel dato estadístico ilustra muy bien el prisma estereotípico con el que el padre del surrealismo enfrentó su experiencia en México.
5 En 1919, Sigmund Freud publicó su famoso artículo sobre el Unheimliche (traducido como “lo ominoso” o “lo siniestro” en español). Al hacer un estudio del término, dio con una ambigüedad semántica en una de sus acepciones que culmina en la equivalencia del vocablo con su antónimo, el heimlich. Uno de los alcances que Freud hace en su texto sobre el Unheimliche es el que pone atención en la acepción de heimlich como aquello que ha permanecido oculto o secreto, y cuya voz antágonica, el Unheimliche, marca su salida a la luz, provocando el sentimiento de lo siniestro.
6 El armazón de hierro puede identificarse con el esqueleto humano, y en este juego de comparaciones, junto al nonato, se vincula también al muerto, al cadáver.
7 También es interesante que la violencia aquí aparezca como expresión de las pulsiones no domesticadas, mientras el concepto de violencia asociado al imaginario revolucionario es uno que privilegia su organización y estructura: la violencia como herramienta al servicio de los fines revolucionarios.
8 Así como el documental de Buñuel, al asumir el tono objetivo del noticiero, reformula y vuelve más crudas las imágenes de Las Hurdes, los reportajes cargados de sentimentalismo que tanto abundan en las notas periodísticas de tipo social, especialmente las televisadas, anulan o cancelan, en su abuso de la emoción y de la identificación, el sentido de la indignación o la repulsión.
9 No podemos evitar recordar aquí también la escena final del basural, la cloaca por excelencia, en la que el cuerpo de Pedro tiene su última morada.