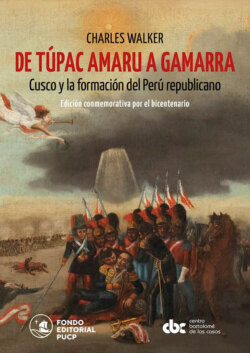Читать книгу De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano - Charles A. Walker - Страница 13
ОглавлениеEntre 1780 y 1783 la región andina se vio sacudida por la mayor rebelión ocurrida en la historia de la América hispana colonial. Inicialmente localizado en el Cusco, el levantamiento se dejó sentir en una zona que se extendía desde la actual Argentina hasta Colombia. La etapa de Túpac Amaru duró un poco más de medio año, luego de lo cual el centro de la rebelión se trasladó al Alto Perú, que hoy en día es Bolivia. Los rebeldes estuvieron cerca de derrocar el poder colonial español, y con ello alteraron radicalmente las relaciones entre el Estado, la élite y el campesinado indígena.
A pesar del enorme alcance de la rebelión y de la considerable atención que ha recibido por parte de los especialistas, los objetivos y significado del movimiento de Túpac Amaru todavía siguen abiertos al debate, pues no existe una respuesta inequívoca a la pregunta de cuáles eran los objetivos de los rebeldes. Algunos historiadores lo han interpretado como un antecedente de masas de la guerra de la Independencia que ocurrió a inicios del siglo XIX. Otros han enfatizado la ideología inca y lo han descrito como un movimiento revitalista o mesiánico. Otros no han mirado tan adelante o tan atrás en el tiempo, sino que lo han ubicado al interior de la tradición colonial de negociación de los derechos políticos. Parte del problema interpretativo reside en la ambigüedad de la plataforma de los líderes, así como en la brecha existente entre su retórica y las actividades insurgentes. En la mayoría de sus proclamas y cartas, Túpac Amaru llamaba a la formación de un movimiento amplio y multiétnico que tuviera como objetivo desmantelar las prácticas más explotadoras del colonialismo y de los propios explotadores europeos. Alegaba actuar en nombre del rey y de la Iglesia católica y buscaba el apoyo no solo de indios sino también de criollos, mestizos y negros. Sin embargo, nunca especificó qué tipo de política reemplazaría al colonialismo español. Por otro lado, mientras el liderazgo buscaba también el apoyo de quienes no eran indígenas, enfatizando así la amplitud y limitaciones del movimiento, los insurgentes indígenas a menudo contradecían estos esfuerzos saqueando o incendiando haciendas de propiedad de criollos y atacando a un enemigo definido en términos muy amplios: todo aquel a quien no consideraban indio. Estas dos características íntimamente relacionadas del levantamiento, la vaguedad de la plataforma de Túpac Amaru y las tensiones entre un movimiento multiétnico y un movimiento “indio”, salieron a la luz una y otra vez durante la rebelión, y ayudan a explicar su derrota.
El análisis de la rebelión de Túpac Amaru puede beneficiarse de los debates sobre el nacionalismo y el colonialismo y, a la vez, contribuir con ellos. La mayor parte de definiciones de nacionalismo ponen el énfasis en dos aspectos: la idea de la existencia de un conjunto singular de gente y el intento de obtener ganancias políticas para esta nación.33 El levantamiento de Túpac Amaru cumple con la primera condición y, como este capítulo lo demostrará, también con la segunda, aunque esta es más cuestionable. Túpac Amaru dirigió su movimiento hacia una coalición de grupos sociales, tal vez más fácilmente definidos en términos negativos como todos aquellos que no fueran españoles ni europeos. Pugnó por incluir mestizos, criollos y negros en su movimiento, insistiendo en que estaban unidos por el hecho de haber nacido en estas tierras y por ser maltratados por los españoles. Sin embargo, en relación con el segundo punto, la aplicabilidad del concepto de nacionalismo no es tan clara. El nunca especificó qué forma de gobierno reemplazaría al de los españoles, y combinaba elementos aparentemente contradictorios, tales como el monarquismo inca, la práctica colonial “tradicional” e insinuaciones de pensamiento ilustrado. No obstante, existen pocas dudas sobre sus objetivos inmediatos: los rebeldes buscaban demoler el colonialismo borbónico.
La utilización del concepto de nacionalismo para un movimiento indígena en los Andes del siglo XVIII fuerza en cierta manera sus usuales aplicaciones cronológicas, geográficas y sociales. Túpac Amaru se levantó 45 años antes de la Independencia del Perú y antes de que el Estado-nación predominara en la Europa Occidental. Más aún, el movimiento fue derrotado y, de esa manera, nunca puso en práctica su proyecto nacionalista; por tanto, debe agregarse el prefijo proto. Una serie de especialistas han cuestionado que el nacionalismo pudiera existir antes que la nación, pues, si bien reconocen las manifestaciones culturales de una identidad de amplia base, señalan que ellas no se tradujeron en acción política.34 Hoy en día, la mayor parte de especialistas enfatizan la naturaleza imaginada o construida de “la nación”, a la que presentan como un discurso fundado en un pasado mítico propagado por los estadistas y sus ideólogos, y no como algún tipo de legado permanente y primordial. Según esta visión, el nacionalismo siguió al Estado-nación. No obstante, se debe observar que estas “comunidades imaginadas” no se desarrollaron a partir de un vacío sino más bien de una reelaboración de diversas nociones de identidad y comunidad.35 En el caso de Túpac Amaru, este incorporó una forma de protonacionalismo anclado en los Andes y en la población indígena, perspectiva que contrastaba con aquellas del movimiento independentista dirigido por los criollos, así como con la ideología del Estado poscolonial. Este capítulo resalta estas diferencias y sostiene que el concepto de la nación peruana requiere pluralizarse.36 A lo largo del presente libro realizamos un seguimiento de la confusa relación entre los nacionalismos andino y criollo.
En décadas recientes, numerosos especialistas y escuelas han intentado liberar el análisis del nacionalismo en Asia, África y América Latina de los límites de un modelo desarrollado, en gran medida, por y en Europa.37 Incluso si bien la abundante literatura sobre los movimientos anticoloniales en Asia y África plantea una dura crítica a las perspectivas eurocéntricas y realiza fascinantes comparaciones con América Latina, ello no es fácilmente transferible a este último subcontinente. Una vez más, es esencial tener en cuenta el tiempo: la Independencia llegó a América Latina a principios del siglo XIX, en tanto que en África y en Asia ha ocurrido recién en el siglo XX.38 En general, la primera gran ola de construcción de la nación, e independencia en la América española, a inicios del siglo XIX, no ha sido suficientemente examinada en la literatura sobre el nacionalismo y el (anti)colonialismo.39 El análisis de la rebelión de Túpac Amaru puede traer luces sobre este proceso.
¿Precursor, inca o tradicionalista? Túpac Amaru y los historiadores
La incertidumbre sobre la naturaleza del movimiento de Túpac Amaru se refleja en el estilo altamente ideológico con el cual ha sido tratado por los historiadores. El levantamiento ha estado en el primer plano de diversas interpretaciones y debates sobre el pasado, el presente y el futuro del Perú. Por otro lado, ningún período ha sido tan predominante en las discusiones sobre lo que es el Perú y las razones por las cuales está tan fuertemente dividido, como lo ha sido la guerra de la Independencia, donde, para derrotar a los españoles, los insurgentes tuvieron que apoyarse en ejércitos extranjeros. El análisis del movimiento de Túpac Amaru enfrenta tanto el debate sobre lo que es el Perú, como las razones por las cuales está profundamente dividido. Al interior de estos constantes debates pueden hallarse tres interpretaciones: el movimiento como antecedente de la Independencia, como proyecto revitalista inca y como una forma masiva, aunque tradicional, de negociación política. Este capítulo demuestra que se requiere combinar estas interpretaciones al interior del concepto de protonacionalismo.
Algunos especialistas han planteado que la rebelión es una “precursora” indígena de la guerra de la Independencia que los criollos encabezaron a inicios del siglo XIX y han incorporado a Túpac Amaru en el panteón de los héroes nacionalistas. Esta opinión otorga a los Andes y a la población indígena una presencia en la lucha por la Independencia, cuya base estuvo en la costa y cuyos dirigentes no eran indígenas. En la década de 1940, Boleslao Lewin, el autor polaco-argentino de la que todavía es la mejor historia narrativa sobre el movimiento, resaltó el espíritu y las acciones anticoloniales de Túpac Amaru, e invocó a repensar la Independencia a la luz de las rebeliones y revueltas de masas del siglo XVIII.40 Más recientemente, el régimen de Velasco Alvarado (1968-1975) presentó a Túpac Amaru como el iniciador de una revolución inconclusa, un proyecto que habría de ser culminado por el propio Velasco Alvarado.41 Igualmente, movimientos guerrilleros de Uruguay y Perú adoptaron el nombre de Túpac Amaru.
Sin embargo, estas interpretaciones encierran a la rebelión de Túpac Amaru en una camisa de fuerza. Se ha considerado que esta rebelión constituye un antecedente de masas para el derrocamiento de los españoles y la creación de un Estado-nación dirigido por criollos, el cual fue un movimiento social muy diferente en un contexto muy diferente. España, sus colonias americanas, y de hecho todo el mundo, cambió dramáticamente entre 1780 y 1820. Los reyes de la dinastía Borbón perdieron poder en sus colonias, y en pocos años en la propia España, y la selección de opciones políticas a favor de los sediciosos se había ampliado enormemente con la Revolución francesa y con otras insurgencias. A la luz del contexto de 1780, no es sorprendente que Túpac Amaru no llamara abiertamente a algún tipo de república democrática en el sur andino. Tampoco debería asumirse, como a menudo lo hace la escuela que se inclina hacia los precursores, que Túpac Amaru buscaba la independencia política en los mismos términos que los “patriotas” de inicios del siglo XIX. Como se verá, la rebelión no reclamaba la libertad frente a España o la creación de una república independiente, ya que el liderazgo nunca puso en claro la forma exacta que podría tomar un Estado alternativo y, ciertamente, el movimiento no debería ser subsumido al interior de los movimientos nacionalistas dirigidos por criollos. Finalmente, la “perspectiva nacionalista” también pasa por alto la relación problemática entre el levantamiento y la guerra de la Independencia. El movimiento de base indígena dirigido por Túpac Amaru aterrorizó a quienes no eran indígenas, y décadas más tarde, cuando estos luchaban contra los españoles, constituyó un aliciente para que ellos controlaran a las clases bajas y fortalecieran su creencia en la necesidad de crear un Estado republicano excluyente. La rebelión de Túpac Amaru no fue el inicio fracasado de una larga guerra contra los españoles, sino un movimiento totalmente diferente.
En parte como reacción a la interpretación que lo señala como “precursor”, la rebelión también ha sido presentada como un esfuerzo por resucitar el Imperio inca. En el siglo XVIII el interés por los incas había revivido, tanto entre los descendientes de los monarcas incas, como entre los indios comunes.42 Para los rebeldes, sin duda, los incas constituyeron el referente más importante, como lo muestra el hecho de que José Gabriel insistiera en su linaje inca y adoptara el nombre de uno de los mártires de la Conquista, Túpac Amaru, con quien estaba emparentado. En relación al “nacionalismo neoinca”, es necesario plantear dos cuestiones previas. En primer lugar, como toda “tradición inventada”, la comprensión del Imperio inca y su uso en los movimientos sociales y políticos variaba enormemente entre grupos sociales diferentes. Para algunos miembros de las familias de la nobleza inca de Cusco, su devoción hacia los incas corría paralela a los intentos de los Borbones por limitar sus prerrogativas como colectividad colonial especial. Las representaciones de los incas habían intentado afirmar su capacidad de negociar sus derechos con los Habsburgo; empero, para las masas indígenas, la idea del Imperio inca podía tener un significado más subversivo: un mundo libre de colonialismo y explotación. Sin embargo, el mismo Estado borbónico usó a los incas para justificar su propio proyecto. Así, en este período, en Cusco circulaban libremente diferentes comprensiones y usos de Imperio inca. El propio Túpac Amaru se movía en estas diferentes esferas, que le permitían combinar estas diferentes perspectivas sobre los incas.43
En segundo lugar, algunos historiadores han presentado la fascinación por los incas como otro indicador de la permanente memoria y tradición andinas.44 Pero la invocación al Tawantinsuyo no surgió de alguna memoria de largo plazo, sino más bien como una reelaboración del discurso colonial, ya que no era externa a las relaciones de poder y a las ideologías de la Colonia. Si bien el revitalismo neoinca es un factor importante en la ideología y el momento en que ocurrió el movimiento, por sí mismo no es una explicación suficiente. Los rebeldes no solo miraban al pasado, pues su movimiento estaba firmemente anclado en el presente, y abordaba intereses contemporáneos e incorporaba ideologías de fines del siglo XVIII. Si bien la interpretación nacionalista fuerza a Túpac Amaru hacia el molde del Estado-nación —un anacronismo tendencioso— la perspectiva del revitalismo inca puede pasar por alto los complejos objetivos políticos y sociales del levantamiento.
Una tercera perspectiva no mira hacia el pasado andino o hacia la futura república, sino que coloca la sublevación, firmemente, al interior de las relaciones negociadas entre el Estado y el campesinado indígena. John Phelan ha demostrado que los rebeldes de Nueva Granada, que se levantaron inmediatamente después que Túpac Amaru, basaron su movimiento en la antigua consigna “Viva el Rey y Muera el Mal Gobierno”. Los comuneros rebeldes alegaban que las acciones del Estado habían quebrado este pacto, una “constitución no escrita” y de esa forma habían comprometido su legitimidad. En suma, más que derrocar el Estado, la rebelión buscaba mantener relaciones tradicionales, interpretación que la retórica de Túpac Amaru apoya parcialmente, al resaltar su fidelidad al rey y la legitimidad de la sublevación al interior del pacto colonial.45 Sin embargo, el discurso colonial podría ser subvertido: el uso de estos términos no necesariamente apoya al propio colonialismo. Como insistía Flores Galindo, lo más importante fue que las acciones de los rebeldes contradijeron esta interpretación. No eran prepolíticas o “conservadoras”: tenían “intenciones innegablemente anticoloniales”.46 Al ejecutar a funcionarios y arrasar y saquear haciendas y obrajes, los rebeldes fueron más allá de las meras renegociaciones del pacto colonial. Al mismo tiempo, reclutaron a todos aquellos que no eran europeos. Pero no existía una alternativa clara al colonialismo; así, ellos combinaron la restauración inca, las monarquías duales y fragmentos de pensamiento anticolonial. No obstante, buscaban derrocar al colonialismo en los Andes. La violencia que signó el inicio del levantamiento, su planificación y su extensión en todo el virreinato del Perú, e incluso más allá de este, indican que era más que un incidente local que tuviera como objetivo a una autoridad específica o un determinado abuso; por ello, el levantamiento de Túpac Amaru casi inmediatamente sobrepasó los límites de la típica revuelta.47
Por tanto, el análisis de las rebeliones andinas del siglo XVIII no debería enmarcarlas únicamente como antecedentes fallidos de los movimientos de Independencia análogos a otras sublevaciones de masas de la era de la Ilustración, o como proyectos restauracionistas de aspecto retrógrado, o como una revuelta más, aunque grandiosa. Por el contrario, es necesario unificar estas perspectivas, pues, si bien la base social y la ideología eran en gran medida diferentes al movimiento independentista de décadas después, estas rebeliones fueron anticoloniales. La incorporación de los incas no excluye un radical movimiento anticolonial en la línea de los eventos de Europa, Estados Unidos y —en el futuro cercano— América Hispana, ya que, en su cuestionamiento al dominio colonial, los rebeldes de los Andes incorporaron diversas tradiciones y discursos. Por otro lado, el liderazgo rebelde, su base de masas, sus plataformas, y el propio contexto en las Américas y Europa eran radicalmente diferentes de aquellos de los rebeldes de América hispana de inicios del siglo XIX. Asimismo, la propia rebelión debe analizarse muy de cerca, observando lo que el liderazgo y las masas buscaban al participar en la rebelión lo que, a su vez, requiere una comprensión del contexto económico, político y social del Cusco de 1780.
Conflictos y contexto
Las reformas borbónicas cambiaron drásticamente las relaciones entre la sociedad andina y el Estado. Iniciadas a principio del siglo XVIII, este conjunto de modificaciones fue implementado en las propiedades americanas de España principalmente durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Influenciado por el pensamiento de la Ilustración y forzado —por las frecuentes guerras con franceses e ingleses— a extraer más ganancias de las colonias americanas, el Estado español centralizó su administración colonial y aumentó las exigencias a la población; así, al tiempo que desmantelaba el sistema de los Habsburgo, redujo en la administración el número de funcionarios nacidos en América y endureció el control de las diferentes unidades administrativas. Supervisados por los vigilantes borbónicos y la élite comercial limeña —su principal aliado—, los funcionarios locales y regionales se vieron obligados a depender menos de la negociación y más de la coerción. Los caciques, intermediarios entre la sociedad andina y el Estado, eran fuertemente presionados para cumplir con las crecientes demandas del Estado borbónico, lo que ponía en riesgo su propia legitimidad en la sociedad local. Estas exigencias incluyeron el aumento de una serie de impuestos, el mejoramiento de los métodos de recaudación y la imposición de nuevos monopolios.48
Los cambios de jurisdicción disminuyeron el rol económico y político del Cusco en el Alto Perú. De esta manera, en 1776 se creó el Virreinato de Río de la Plata, con lo que se separó a Cusco y al resto del Bajo Perú de Potosí y a la cuenca del Titicaca.49 En 1778 se legisló una política de “libre comercio” que, entre otras iniciativas, abrió a Buenos Aires al comercio con España. La plata extraída de Potosí era enviada a través de Buenos Aires que, a su vez, comercializaba bienes importados no solo en el Alto Perú sino también en Cusco y Arequipa. El oro y la plata serían acuñados en Potosí y ya no en Lima, y no podían exportarse metales preciosos, en bruto, al Bajo Perú, por tanto, el pago para las importaciones de Cusco, tales como textiles, azúcar y coca, cada vez eran más difíciles.50 Como sus contrapartes limeños, la clase alta del Cusco se quejó de estos cambios, describiendo sus terribles consecuencias económicas y los potenciales problemas sociales que podrían acarrear.
Las demandas fiscales a la población andina crecieron fuertemente con las reformas borbónicas. Por ejemplo, la alcabala, un impuesto a las ventas que se pagaba sobre la mayor parte de mercancías comercializadas por quienes no eran indígenas, subió de 2% en 1772 a 6% en 1776. Más importante aún fue el hecho de que el visitador general Antonio de Areche, quien llegó en 1777, puso en marcha una vigorosa recaudación de tributos, y en todo el sur andino se instalaron oficinas de aduanas.51 En la segunda mitad de la década de 1770, se incluyó en el pago de alcabala productos, como la hoja de coca, y a grupos sociales que anteriormente habían estado exonerados, como los artesanos. Así, a través de la ampliación de la fiscalización del Estado sobre casi toda transacción comercial, la incorporación de grupos y productos anteriormente exonerados, y la fortalecida eficiencia en la recaudación, las reformas borbónicas despertaron las iras de virtualmente todos los sectores socioeconómicos del Perú.52 Además, los cambios no fueron solo económicos, pues los criollos fueron excluidos de las posiciones administrativas claves, y los grupos corporativos —como los artesanos o los miembros de la Iglesia— vieron reducidos sus derechos y prerrogativas.
Las reformas borbónicas aumentaron en gran medida la carga tributaria extraída a los indios, lo que puso fin a la excepción que estos tenían de ciertos tributos, con el aumento de los impuestos y de la eficiencia en la recaudación. En el Perú, los ingresos del Estado colonial habían dependido principalmente del tributo indígena; por lo tanto, el aumento de las arcas del Estado requería aumentar la presión sobre los indios. La recaudación del tributo indígena llegó a su máximo luego de 1750, así, entre 1750 y 1820, en Cusco se multiplicó por dieciséis.53 Pero los indios no solo tuvieron que hacer frente a un aumento en las ventas y el tributo, pues también estaba el reparto de mercancías, otra institución despreciable, que era tolerada por el Estado colonial, por la cual se permitía que los corregidores —por lo general coludidos con los comerciantes y los productores poderosos— obliguen a los indios a comprar productos a menudo a precios inflados.54 Esta práctica fue abolida cuando la rebelión de Túpac Amaru estaba en curso.
Como se analiza en el siguiente capítulo, los Borbones también hicieron trizas la autonomía política de las comunidades campesinas. Asimismo, con frecuencia intentaron reemplazar a los tradicionales caciques “de sangre” con personas que no eran indígenas, lo que dio origen a duras batallas que por décadas se libraron en los tribunales e incluso, en ocasiones, en violentos actos callejeros. Muchos caciques de sangre desplazados o amenazados se unieron a las fuerzas de Túpac Amaru.55
En la segunda mitad del siglo XVIII, el destacado lugar que tenía Cusco en la economía panandina estaba cayendo vertiginosamente. Las reformas borbónicas, sin embargo, no fueron la única causa de las dificultades económicas y el extendido descontento en el Cusco, pues también contribuyeron la debilidad interna de la economía de la región y la consecuente incapacidad por competir con productos foráneos. Si bien la política borbónica de “libre comercio” no abrió el camino a un diluvio de importaciones, los productos del Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata y de ultramar competían cada vez más con los de Cusco.56 De esta manera, la región sufrió de sobreproducción y saturó los mercados mientras los precios se estancaban e incluso caían: la competencia aumentaba y los precios disminuían en el mismo momento en que las demandas del Estado estaban en auge, lo que alimentaba una situación explosiva. Las principales actividades económicas de Cusco, que giraban en torno a productos como textiles, hojas de coca y azúcar, eran vulnerables debido a su dependencia de la mano de obra forzada, las ventas obligadas —el reparto— y los mercados distantes.57 Parafraseando a Nils Jacobsen y Hans Jürgen Puhle, la economía de la región se caracterizaba por una infraestructura atrasada y por exorbitantes costos de transporte en el accidentado suelo andino. Por otro lado, la oferta de mano de obra era inelástica y los productores dependían del trabajo forzado.58 Por ello, durante la sublevación, los rebeldes expresaron vívidamente la antipatía hacia los obrajes, lo que se expresó en el incendio y saqueo de docenas de ellos. Así, en 1780, la economía de Cusco estaba estancada o incluso en decadencia, y el grueso de la población culpaba de ello al Estado colonial.
Para explicar rebeliones como la de Túpac Amaru se requiere examinar tanto factores ideológicos como económicos y políticos. Incontables estudiosos han demostrado que los levantamientos no son meras reacciones ante las condiciones objetivas, ya que las transgresiones morales o culturales son iguales o más importantes en la incitación a la insubordinación.59 Los líderes y los seguidores del movimiento elaboraron su ideología a partir de una serie de fuentes. Ya bien entrado el siglo XIX, los rebeldes andinos combinaron corrientes de Ilustración y pensamiento anticolonial, nacionalismo inca y llamamientos más tradicionales que no cuestionaban la legitimidad del Estado sino más bien determinados abusos. Esta mezcla constituye una combinación creativa de ideologías más que un cordón inicial y fracasado de pensamiento occidental. Durante todo el período que es objeto de este libro continuó la búsqueda de una plataforma subversiva que se adhiriera a la cultura andina.
El nacionalismo neoinca fue la fuente ideológica más evidente para el levantamiento de Túpac Amaru. Así, durante todo el siglo XVIII, los descendientes de la élite inca, particularmente los caciques nobles del Cusco, veneraban a los incas; no solo ostentaban su linaje real sino que exigían mayores privilegios que aquellos de los que ya disfrutaban por ser caciques.60 Particularmente importante para este resurgimiento fueron los Comentarios Reales, la historia del Imperio incaico que escribió Garcilaso de la Vega y que se publicó por primera vez en 1609. El prólogo de Andrés González de Barcia en la segunda edición de 1723 incluía una profecía citada por Sir Walter Raleigh de que el dominio inca sería restaurado con la ayuda de gente de Inglaterra. José Gabriel, que a menudo era denominado “el Inca”, citó este trabajo en la década de 1770, cuando realizó gestiones legales en Lima, con el fin de confirmar su título de cacique.61 El 13 de abril de 1781, poco después de la captura de Túpac Amaru, el obispo de Cusco, Juan Moscoso, escribió que “Si los Comentarios de Garcilaso no huvieran sido la lectura e instrucción del insurgente... Si éstas y otras lecciones de algunos autores regnícolas no huvieran tenido la aceptación del traydor en lo mucho que en ellas se vierte sobre la conquista no emprendería Tupa Amaru el arrojo detestable de su revelión”.62 Luego de la rebelión, las autoridades censuraron vigorosamente la obra de Garcilaso.
Como sucede con todos los mitos nacionalistas, el nacionalismo inca fue la base para diversos proyectos políticos. Los caciques de sangre —una categoría que abarcaba a miembros distinguidos de la élite de la ciudad, empresarios relativamente prósperos como Túpac Amaru y autoridades locales de comunidades distantes que habían sido fuertemente presionados— incorporaron la evocación a los incas a su oposición a la campaña de centralización que los Borbones llevaban adelante. Como ha afirmado Flores Galindo, las masas indígenas también desarrollaron su propia interpretación del Imperio inca; “una sociedad igualitaria, un mundo homogéneo compuesto sólo por runas (campesinos andinos) donde no existirían grandes comerciantes, ni autoridades coloniales, ni haciendas, ni minas, y quienes eran hasta entonces parias volverían a decidir su destino: ...el mundo al revés”.63 La visión romántica del Imperio inca podría usarse para exigir derechos iguales para la nobleza india o para justificar el derrocamiento del colonialismo. Durante el levantamiento surgirían ambas perspectivas.
Se conoce menos sobre otras influencias ideológicas. En la década de 1770 la gente de Lima y Cusco discutía nuevas ideas provenientes principalmente de Europa y de los eventos que estaban ocurriendo en Estados Unidos. Las creencias protonacionalistas totalmente maduras no se desarrollaron sino hasta la publicación del Mercurio Peruano en la década de 1790 y se manifestaron en insurrecciones de masas recién a principios del siglo XIX. Incluso entonces la influencia del pensamiento de la Ilustración y de otras revoluciones-modelo no fue absoluta sino, más bien, estuvo combinada con otras ideologías. No obstante, las partes y piezas del pensamiento de la Ilustración y el creciente descontento con el colonialismo tuvieron efecto en el pensamiento de Túpac Amaru y podría considerarse que, más que causas, fueron influencias o fuentes para su desarrollo como rebelde e ideólogo.64
Túpac Amaru llegó a Lima en 1777, donde, según su esposa Micaela “se le abrieron los ojos”.65 Permaneció cerca de la Universidad de San Marcos —la que al parecer frecuentó—, donde se solía evadir la censura a la lectura y discusión del pensamiento de la Ilustración. Se hizo amigo de Miguel Montiel y Surco, un mestizo de Oropesa, Cusco, que había visitado Inglaterra, Francia y España, y era un entusiasta lector de Garcilaso de la Vega. Este, a su vez, presentó a José Gabriel a otros críticos del colonialismo español, específicamente criollos opuestos a la política de Areche.66 Sobre otras posibles ideas e influencias halladas por José Gabriel no podemos sino especular; por ejemplo, en este período, en Lima, los intelectuales cuestionaban crecientemente la validez del escolasticismo, que era la doctrina educativa tradicional.67 Aunque José Gabriel tuvo acceso a la información sobre el movimiento independentista de los Estados Unidos —pues el periódico Gazeta publicaba informes detallados—, este movimiento no constituyó un símbolo importante en la rebelión, como ocurrió con otras conspiraciones y revueltas de la década de 1780 que sí se refirieron a ella con más frecuencia.68 En la segunda mitad del siglo, europeos y americanos tuvieron duros debates relacionados con relatos científicos de autores tales como Cornélius de Pauw, que presentaba al Viejo Mundo como superior al Nuevo Mundo. Algunos intelectuales peruanos siguieron y comentaron estos debates, pero no jugaron un rol activo en ellos. Empero, es posible que tales discusiones puedan haber dado fuerza al disgusto que José Gabriel sentía por los europeos.69 Por otro lado, la falta de interés de los criollos en la población india —y tal vez sus dificultades frente a un cacique serrano como José Gabriel— pudo haber fortalecido su decisión de dirigir una lucha indígena con base en Cusco. En resumen, José Gabriel tuvo acceso a partes y piezas del pensamiento Ilustrado y a anhelos protonacionales que contribuyeron a sus inclinaciones anticoloniales.
Por otro lado, para entender el levantamiento de Túpac Amaru se deben considerar otros factores más inmediatos, particularmente su propio camino hacia la rebelión. José Gabriel Condorcanqui Noguera nació el 10 de marzo de 1738 en Surimana, situada aproximadamente a ochenta kilómetros al sudeste de Cusco. Su padre, que murió en 1750, era el cacique de tres pueblos, Surimana, Pampamarca y Tungasuca, ubicados en el distrito de Tinta. José Gabriel estudió en el prestigioso colegio de San Francisco en Cusco, donde los jesuitas educaban a los vástagos de los caciques. Heredó 350 mulas y solía hacerlas trabajar en la ruta entre Cusco y el Alto Perú; esta condición de propietario de recuas de mulas le proporcionó importantes contactos a lo largo de esa región. Además, por ser cacique, tenía derecho a la tierra, y también tenía modestos intereses en la minería y en los cocales de Carabaya, al sur.70 De esta manera, José Gabriel podría ser considerado miembro de la clase media colonial, con fuertes vínculos con las clases baja y alta. Hablaba quechua, lo que le vinculó no solo con la mayoría india sino también con los indios nobles y con los muchos “no-indígenas” que hablaban la lengua de Cusco. Como cacique del linaje real inca formaba parte de una clase privilegiada; así, él y Gabriel Ugarte Zeliorogo, un miembro distinguido del Cabildo de Cusco, se llamaban primos y se consideraban parte de una misma familia.71 En 1760 se casó con Micaela Bastidas Puyucahua, una mestiza de Pampamarca, poblado cercano a Tinta, quien sería una importante dirigente durante la sublevación. Tuvieron tres hijos: Hipólito, Fernando y Mariano.
Los constantes problemas de José Gabriel con las autoridades en relación a sus reclamos ante la oficina del cacique y su larga batalla legal en torno a sus derechos como descendiente del último Inca le produjeron profunda amargura. No obstante, también le dotaron de importante experiencia en Lima y en otros lugares acerca del uso de los tribunales y del empleo de habilidades retóricas no solo para defender sus derechos sino también en torno a la explotación ejercida sobre los indios. En 1766, luego de años de demora, se le otorgó el cargo de cacique que su padre y su hermano habían tenido; sin embargo, en 1769 se le sacó de su cargo, el que se le restituyó recién en 1771. Los conflictos con los sucesivos corregidores de la provincia de Tinta, Gregorio de Viana y Pedro Muñoz de Arjona, dieron pábulo a esas demoras.72 Por tanto, no es sorprendente que una década después la rebelión tuviera en la mira, y con particular vehemencia, a los corregidores.
A principios de 1776, Túpac Amaru litigó en los tribunales con don Diego Felipe de Betancur, en relación a cuál de los dos era el legítimo descendiente del último Inca, Túpac Amaru, a quien el virrey Toledo había ordenado decapitar en 1572. Betancur intentaba confirmar su linaje real con el fin de ganar el marquesado de Oropesa, un rico feudo que databa del siglo XVII. José Gabriel, por su parte intentaba probar su línea descendiente a través de la familia de su padre con el fin de ganar prestigio y fortalecer su posición en la sociedad colonial. Es difícil determinar si él intentaba probar que era el verdadero Inca para justificar una sublevación que reemplazara a la monarquía española con una monarquía inca. Lo que sí resulta claro es que terminó frustrado frente al sistema legal, pues pasó gran parte de 1777 en Lima presentando su caso ante los tribunales y ante todos aquellos que se mostraran interesados en ello.73 En este mismo período solicitó al virrey que los indios de su cacicazgo fueran exonerados del trabajo obligatorio en la mina de Potosí luego de señalar las terribles condiciones de trabajo y la falta de hombres en su distrito. El visitador general José Antonio de Areche, que recién había llegado, denegó esta petición, pero José Gabriel persistió y obtuvo el apoyo de otros caciques de la provincia de Tinta (Canas y Canchis), aunque fue nuevamente rechazado. Cuando la rebelión se inició, en noviembre de 1780, no se había llegado a ninguna decisión en el litigio con Betancur.74 En ese momento, Túpac Amaru tenía motivos suficientes para volverse contra el Estado español; también había logrado obtener los contactos y el respeto necesarios para conducir una rebelión de masas.
En los años precedentes a la rebelión, en Cusco, la Iglesia y el Estado se enfrentaban en una virtual guerra civil, situación que podría considerarse como la división al interior de la clase dominante, que en muchos casos ha servido para precipitar revoluciones sociales. En general, el Estado borbónico había desafiado la influencia de la Iglesia católica en América al expulsar a los jesuitas en 1767 y supervisar mucho más estrechamente las finanzas de la Iglesia. En Cusco el conflicto estuvo personalizado en el choque entre dos participantes claves en el levantamiento de Túpac Amaru: el obispo Juan Moscoso y el corregidor de Tinta Antonio de Arriaga. Moscoso, en sus intentos por ser absuelto de las acusaciones de apoyo a los rebeldes, proporcionó algunos de los relatos más detallados del levantamiento. En cuanto a Arriaga, su ahorcamiento por orden de Tupac Amaru marcó el inicio de la rebelión.
En 1779 Moscoso, recientemente nombrado obispo de Cusco, solicitó a todos los sacerdotes de los poblados situados a lo largo del Camino Real que presentaran resúmenes detallados del estado de su parroquia. Solo el cura del pueblo de Yauri, Justo Martínez, no cumplió, por lo que a fines de 1779 e inicios de 1780, Moscoso envió comisiones a investigar; pero su llegada hizo estallar levantamientos en Yauri y Coporaque, poblados de las provincias altas del sur de Cusco, y cada uno de los bandos culpaba al otro por la violencia. Moscoso decía que Arriaga, en un intento por defender sus intereses políticos y económicos en la región, dirigió la resistencia ante los representantes de la Iglesia, mientras que Arriaga se quejaba de que Moscoso había sobrepasado su jurisdicción y había apoyado actividades subversivas en la región. Ambos apelaron a las conocidas aversiones de los Borbones: Moscoso al disgusto frente a los omnipotentes funcionarios locales y Arriaga a la oposición a sacerdotes supuestamente rupturistas. Justo cuando el asunto llegaba a los tribunales, Arriaga fue ejecutado por Túpac Amaru y esta coincidencia en el tiempo respaldó las acusaciones que culpaban a Moscoso de haber apoyado a los rebeldes, por lo que este pasó los siguientes años defendiéndose de estos cargos.75 Además, durante la rebelión, Moscoso escribió informes largos y hostiles sobre el levantamiento, y recolectó dinero para las fuerzas realistas.76
A fines de la década de 1770 y en 1780 ocurrieron docenas de alzamientos en diferentes áreas de los Andes, varias de las cuales tuvieron lugar solo meses antes del estallido de la rebelión de Túpac Amaru. En Arequipa y en la ciudad de Cusco ellas expresaban el extendido furor frente a las reformas fiscales impuestas por el visitador Areche. Como movimientos multiétnicos que empleaban una ideología ecléctica eran evidentes sus paralelismos con el movimiento de Túpac Amaru. Pueden hallarse algunos indicadores de que el propio José Gabriel estuvo involucrado en estos levantamientos. Aun cuando esto es cuestionable, sin duda ellos influyeron en la naturaleza y el momento del levantamiento que se inició en la provincia de Tinta en noviembre de 1780.
A fines de la década de 1779, el visitador Areche supervisó el severo endurecimiento del sistema tributario: elevó los tributos, sobre todo los impuestos a las ventas —la alcabala—, amplió el número de los productos y comerciantes que se vieran afectados por este, y mejoró los procedimientos de recaudación. Los cambios fueron rápidos y drásticos, y afectaron virtualmente a todos los componentes de la sociedad colonial, incluyendo a los propietarios de tierras, a las autoridades criollas desplazadas, a un vasto número de comerciantes de clase baja, y a los indios.77 El hecho de que las nuevas tasas y las aduanas pusieran la puntería en los comerciantes ayuda a explicar la sorprendente velocidad con la que se esparcieron las noticias, los rumores y el descontento general, ya que en esta época los comerciantes vinculaban a diferentes regiones no solo a través de productos sino también de información (no hay que olvidar que el propio Túpac Amaru era propietario de mulas de arrieraje). Las reformas fiscales de 1770 alentaron diversas formas de insubordinación. Así, en 1774 estalló un levantamiento contra la recientemente inaugurada aduana de Cochabamba, en el Alto Perú; en 1777 ocurrió un disturbio en Maras, ubicado en la provincia de Urubamba; en tanto que en 1777 y 1780 la aduana de La Paz sufrió ataques.78 Sin embargo, los antecedentes más importantes del levantamiento de Túpac Amaru fueron los levantamientos y conspiraciones en Arequipa y Cusco en 1780.
El 1o de enero de ese año un pasquín escrito a mano, fijado en la puerta de la Catedral de Arequipa, proclamaba: “Quito y Cochabamba se alzó/ y Arequipa “¿por qué no?/ La necesidad nos obliga/ A quitarle al aduanero la vida/ Y a cuantos le den abrigo/¡Cuidado!”. El quinto día de ese mes se colocaron más pasquines. Uno de ellos estaba dirigido contra el corregidor de Arequipa Baltasar de Sematnat, quien había ofrecido una recompensa de 500 pesos por el arresto del autor de los versos del 1 o de enero. Decía:
Semanat
Vuestra cabeza guardad
y también la de tus compañeros
Los Señores Aduaneros
q’ sin tener caridad
han venido a esta Ciudad
de lejanas tierras y estrañas
a sacarnos las entrañas,
sin moverles a piedad
a todos vernos clamar
Porque cierto, y es verdad
que no hay un exemplar,
de matar a estos ladrones,
nos tienen que desnudar,
y así, nobles Ciudadanos,
en vuestra manos está
que gocéis sin pensiones
todas vuestras posesiones,
quitándoles las vidas
a estos infames ladrones.
Y continuaba:
Viva nuestro gran Monarca
viva pues Carlos tercero
y muera todo aduanero
y muera todo mal govierno.
Los versos atacaban inicialmente a aquellos que ejecutaban las nuevas políticas tributarias y exoneraban a la Corona española: “Pasquines ponemos/ No, no lo negamos/ Pero sin negar/ la obediencia a Carlos”.79 Empero, no persistió la acostumbrada consigna “Viva el Rey y Muerte al Mal Govierno”, que fue tan común en el pensamiento insurgente de inicios del período moderno. Los pasquines hallados el 12 de enero se preguntaban: “¿Hasta quándo Ciudadanos/ de Arequipa habéis de ser/ el blanco de tantos pechos/ que os imponen por el rey?”.80 El autor anónimo también hace un contraste de los monarcas españoles con los monarcas ingleses: “Que el Rey de Inglaterra/ es amante a sus vasallos/ al contrario es el de España/ hablo del señor Don Carlos”.81 De igual manera, otros versos felicitaban a Inglaterra, en momentos en que España se había aliado secretamente con Francia con el fin de defender sus propiedades en América del Norte y recuperar Gibraltar. Si bien había tenido un moderado éxito en ultramar, España era incapaz de derrotar a la armada británica en Gibraltar. Los pasquines también se referían al reemplazo de Carlos III con un rey inca, Casimiro.82
Los pasquines estaban dirigidos principalmente a la reciente política fiscal, y denunciaban a las aduanas y la alcabala, y ridiculizaban y amenazaban a aquellos que las operaban.83 Ellos buscaban claramente inducir a un amplio sector de la población a participar en las protestas. El pasquín dirigido a Sematnat terminaba así: “No os acobarden temores/ oh, muy nobles ciudadanos/ ayúdennos con sus fuerzas/ nobles, plebeyos y ancianos”.84 Los pasquines combinaban diferentes elementos de pensamiento anticolonial: la crítica a los aviesos representantes del rey y luego al propio rey, la restauración inca, la religión popular, y motivos de queja específicos, tales como la acción de las aduanas, en lo que un autor denomina “la búsqueda de alternativas políticas al Estado colonial”.85 Los rebeldes no eran los únicos que utilizaban versos; los defensores del statu quo replicaron en un largo poema, en el cual, a la vez que describían los recientes eventos “criminales”, planteaban la pregunta: “¿Qué es esto, Vulgo Ignorante/ Qué fantástico delirio/ ha manchado en un instante la lealtad de tantos siglos?”.86
La “rebelión de los pasquines” fue más allá de la retórica. La noche de los días 5 y 8 de enero los guardias de la ciudad notaron que personas extrañas la atravesaban a caballo y a pie. Durante los días siguientes, la cantidad de estos jinetes fantasmas creció y dio forma al temor a la violencia que había sido incitada por los pasquines. El día 13, un grupo atacó la aduana. Sin embargo, Juan Bautista Pando, el administrador y el principal objetivo de los dardos y amenazas de los pasquines, se negó a cambiar sus enérgicos esfuerzos recaudadores, con lo que subestimó a la oposición. El día 14, una turba de unas 3000 personas atacó nuevamente la aduana y saqueó sus instalaciones. Pando y sus colegas apenas pudieron escapar. La súbita abolición que el corregidor Sematnat hizo de la política de Areche no apaciguó a la creciente banda de rebeldes, a la que se ha descrito como un grupo en el que se mezclaban mestizos, indios y algunos blancos.87 Los disturbios continuaron en los días siguientes, cuando diversos grupos atacaron la casa del corregidor y la cárcel. El día 16, con gran dificultad, una unidad de milicia tomó la ciudad contra las fuerzas rebeldes y, tan pronto la ciudad estuvo asegurada, aprehendió sospechosos y muchos de ellos fueron ahorcados. Igualmente, las fuerzas gubernamentales castigaron a determinados poblados indios cercanos por ser sospechosos de apoyar los disturbios.88
Algunos documentos sugieren que Túpac Amaru estuvo presente en los disturbios de Arequipa, incluso si no fuera cierto, no hay duda de que sus designios políticos estuvieron influenciados por tales acontecimientos.89 Las noticias habían llegado rápidamente a Cusco donde ya el 14 de enero aparecía un pasquín “Víctor Arequipa, Víctor Arequipa/ Arequipa habló primero que el Cuzco, cabeza de este Reino, por no haber en ella quien oiga los clamores de los pobres; pero ya llegó el tiempo en que a porfía griten: ¡Viva el Rey y Muera el Mal Gobierno y la Tiranía”.90 El documento se quejaba de los monopolios reales y de los nuevos tributos, y se mofaba de Areche. Terminaba así: “Más vale morir matando que vivir penando y que no hemos de ser menos que los de Arequipa”, lo que apelaba a la prolongada rivalidad de la ciudad con Arequipa.91
En enero de 1780 en Cusco se estableció una aduana, lo que acarreó la ira de un amplio sector de la ciudad. Un documento llamaba a los empleados “finos ladrones”, y se quejaba de que sometían a los indios a explotación y a determinados abusos.92 El Cabildo de la Ciudad señalaba nerviosamente el creciente número de pasquines contra la aduana, que, según señalaba, “había incitado el tumulto en Arequipa”. Luego de poner como argumento la amenaza proveniente por la plebe urbana y la población de las catorce provincias del Cusco, el Cabildo convocó a la formación de patrullas, con instrucciones de prestar una atención especial a reuniones dudosas.93 Las sospechas eran fundadas.
El 13 de marzo, un sacerdote agustino, Gabriel Castellanos, alertaba a las autoridades sobre una extensa conspiración en Cusco, de la que se había enterado en el confesionario, durante la Cuaresma. Al parecer, Pedro Sahuaraura, el cacique de Oropesa, también había traicionado a los conspiradores.94 Los líderes fueron rápidamente apresados. Once de veinte eran criollos o mestizos, y uno era un cacique indio, Bernardo Tambohuacso Pumayala, del poblado cercano de Písac. Cuatro de ellos eran plateros y varios de ellos tenían propiedades; ambas actividades se habían visto afectadas por el reciente rigor fiscal.95 En sus testimonios, los acusados repetían la denuncia de los pasquines —su oposición a la aduana y su resentimiento hacia Lima y los españoles— y aceptaban que el movimiento buscaba incorporar a criollos, mestizos e indios. De hecho, pueden hallarse conexiones con el movimiento de Túpac Amaru, pues algunos de los acusados, o sus parientes, participaron en la gran rebelión de meses después. El cuñado de Túpac Amaru, Antonio Bastidas, afirmó que “cuando Túpac Amaru supo que Tambohuacso había sido ahorcado, dijo que no podía entender cómo los indios podían haber permitido que esto sucediera”.96 Arriaga y otros acusaron al Obispo Moscoso de instigar a los rebeldes, lo que profundizó la animosidad entre el Corregidor y el Obispo.97
En el Alto Perú otro levantamiento masivo estalló en forma paralela y conjunta, contraviniendo al de Túpac Amaru. En realidad, la rebelión de Túpac Katari fue una sucesión de levantamientos. Entre 1777 y 1780, la comunidad de Macha, en la provincia de Chayanta, cercana a Potosí, había luchado en los tribunales contra el Corregidor, el cacique no-indígena y otras autoridades locales. El líder de los indios, Tomás Katari, quien afirmaba ser el cacique legítimo de la comunidad, había sido puesto en prisión a fines de 1779, y luego liberado a la fuerza cuando estaba en camino al juicio. La comunidad llevó su litigio a la corte en la ciudad de La Plata. A mediados de agosto de 1780, las relaciones entre los indios y las autoridades locales se habían tornado cada vez más violentas: el Corregidor fue capturado y luego liberado. Ambas partes argumentaban que tenían el apoyo de las autoridades virreinales y que se habían visto obligados a usar la coerción para implementar sus decisiones. En setiembre, Katari se autoproclamó gobernador de Macha y dirigió la expulsión de la región de todas aquellas autoridades que no fueran indígenas. Además, puso énfasis en su sometimiento a la Corona y planteó que sus gestiones eran la justa implementación de los mandatos de la Audiencia. El 15 de enero de 1781, sin embargo, fue asesinado. Inicialmente sus hermanos Dámaso y Nicolás lo reemplazaron en el liderazgo y, en marzo, Julián Apaza asumió el comando de la rebelión que crecientemente se diseminaba en todo el Alto Perú, bajo el nombre de Túpac Katari. Todavía no está claro si en noviembre de 1780 José Gabriel tuvo vínculos con Katari.98
La gran rebelión
A pesar de los disturbios en Cusco, Arequipa y otros lugares, el levantamiento de Túpac Amaru tomó por sorpresa al Estado colonial. Este fue ciertamente el caso del Corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. El 4 de noviembre en la casa del cura de Yanaoca, Carlos José Rodríguez y Ávila, el corregidor y José Gabriel celebraban la fiesta de San Carlos, cuyo nombre llevaban el propio cura y también el rey de España. Si bien José Gabriel y Arriaga estaban en relaciones suficientemente cordiales como para compartir el pan, ambos habían litigado por años en relación a los derechos de cacicazgo de José Gabriel.99 José Gabriel se retiró temprano, tras fingir que tenía una diligencia inesperada pero urgente en Cusco. Él y un grupo de sus seguidores esperaron a Arriaga en el camino a Tinta, lo emboscaron esa noche, y lo llevaron a él y a sus tres ayudantes a una celda en la casa de Túpac Amaru en el poblado de Tungasuca. Obligaron a Arriaga a escribir cartas a su tesorero en las que solicitaba dinero y armas (con el artilugio de que estaba planificando una expedición contra los piratas en la costa) y, posteriormente, a un funcionario, en las que solicitaba cadenas, una cama y las llaves de la Municipalidad de Tinta. También fue obligado a ordenar que todos los habitantes de la región se reunieran en Tungasuca en un plazo de veinticuatro horas. El apresamiento de Arriaga se había mantenido en secreto; así, Túpac Amaru logró obtener dinero, armas, abastecimientos y el auditorio necesario para lanzar la revuelta.100
Un observador inusual, el genovés Santiago Bolaños, un fabricante de salchichas que vivía en Sicuani, describió los acontecimientos de aquellos días. Al llegar a Tungasuca, donde ya se habían congregado miles de personas, preguntó por Arriaga y se enteró de que se hallaba preso en la casa de Túpac Amaru. Bolaños pensó que “sería por una superior orden”, pero por casualidad escuchó que alguna gente comentaba que “era orden del Rey”.101 Los amigos españoles de Bolaños le dijeron que quizás el castigo se debía a los crímenes de Arriaga como gobernador de la Provincia de Tucumán en el Virreinato de Río de la Plata.102 El día 9, Túpac Amaru, “en castellano y en lengua índica”, mandó a españoles, mestizos e indios que formaran filas y luego se les permitió dispersarse. Al día siguiente marcharon al son de cajas y pitos hacia un montículo donde se habían erigido horcas. Según cálculos de un testigo, habría allí unos cuatro mil indios, todos armados con hondas. Un cholo —mestizo con vínculos culturales tanto con la cultura india como con la española— comenzó a leer una proclama en español, pero se le mandó que lo haga en quechua. Bolaños pidió que le traduzcan. El documento afirmaba que “por el Rey se mandaba que no hubiera alcabala, aduanas, ni mina de Potosí, y que por dañino se quitase la vida al corregidor Don Antonio Arriaga”.103 Otro testigo explicó que Túpac Amaru llamó a Arriaga “dañino y tirano” y llamó a que “se asolase los obrajes, se quitasen mitas de Potosí, alcabalas, aduana y repartimientos, y que los indios quedasen en libertad y en unión y armonía con los criollos”.104 En esos momentos, cuando los líderes rebeldes habían logrado movilizar miles de efectivos y hecho gala de una retórica beligerante, estaba claro que sus planes iban más allá de castigar a una autoridad venal y de negociar mejores condiciones.
Los rebeldes condujeron a Arriaga a la horca. En el primer intento, la cuerda se rompió, lo que salvó momentáneamente al reo, pero los verdugos lo reemplazaron con una soga que se usaba para enlazar las mulas y la ejecución se realizó. Bolaños había escuchado rumores de que Túpac Amaru intentaba destruir los obrajes y capturar a seis corregidores más, y que amenazaba con perseguir a cualquiera que se le opusiera en todo el reino. Regresó a Sicuani confundido por los eventos que había presenciado y decidió permanecer en el pueblo; sin embargo, luego fue convencido por don Ramón Vera —el concesionario local del monopolio de tabaco— que saliera tan pronto como fuera posible. Si bien Bolaños podía parecer poco sagaz, aquellos que habían presenciado el ahorcamiento del corregidor en ese momento ya no estaban seguros de lo que vendría después. Como señalaba un informe “la crueldad inimaginable considerándose executado capitalmente un Corregidor en el centro de su Provincia, por un subdito suyo, su beneficiado y aun confidente, en presencia de los mismos que le respetaban y temían” dejó a las tropas de una pieza.105
Túpac Amaru asumió acciones inmediatas y decisivas. A principios del día 20, sus fuerzas, estimadas en miles, llegaron a Quiquijana, la capital de la provincia de Quispicanchi en el valle de Vilcamayo. El corregidor Fernando Cabrera ya había escapado, lo que indica la rapidez con que corrían los rumores. Luego de oír misa, Túpac Amaru regresó a Tungasuca. En el camino atacó los obrajes de Pomacanchi y Parapicchu. Abrió la cárcel de Pomacanchi y, luego de preguntar si el propietario del obraje debía dinero a alguien, distribuyó algo de ropa, y miles de libras de lana entre su hermano Juan Bautista Túpac Amaru, un sacerdote, y sus seguidores indígenas. Un informe señalaba que “resentidos los naturales, les habrían metido fuego a instancias de los mismos presos”.106 Los indios despreciaban los obrajes a causa de las viles condiciones de trabajo y porque eran usados como cárceles. Asimismo, los obrajes jugaban un rol central en el reparto, pues sus propietarios adquirían lana a precios artificialmente bajos y vendían telas a altos precios. Cuando José Gabriel retornó a Tungasuca, fue recibido por varios curas; sin embargo, uno de ellos le escribió una carta, en la que cuestionaba si la Corona realmente aprobaba sus actividades. Túpac Amaru le respondió acremente y terminó su carta con esta nota ominosa: “Por la expresiones de Vd. llego a penetrar tiene mucho sentimiento de aflicción de los ladrones de los corregidores, quienes sin temor de Dios inferían insoportables trabajos a los indios con sus indebidos repartos, robándoles con sus manos largas, a cuya danza no dejan de concurrir algunos de los señores Doctrineros, los que serán extrañados de sus empleos como ladrones, y entonces conocerán mi poderío, y verán si tengo facultad para hacerlo”.107 El 12 de noviembre, el Cabildo se reunió en Cusco para discutir el “horrible exceso” de Tungasuca: ya habían llegado noticias de la ejecución de Arriaga.108
El corregidor de Cusco, Fernando Inclán Valdez, estableció un consejo de Guerra que incluía a algunos de los ciudadanos importantes de la ciudad. Reunieron fondos y el día 13 enviaron un emisario a Lima para pedir ayuda. Don Tiburcio Landa organizó una compañía compuesta por miembros de la milicia local, voluntarios de Cusco, y aproximadamente ochocientos indios y mestizos proporcionados por los caciques de Oropesa, Pedro Sahuaraura y Ambrosio Chillitupa. El día 17 llegaron a Sangarará, un pequeño poblado al norte de Tinta. Los informes sobre lo que aconteció durante las veinticuatro horas siguientes son contradictorios; no obstante, tanto los que muestran simpatía ante los rebeldes como aquellos que son leales al Estado colonial concuerdan en que las fuerzas de Túpac Amaru pusieron en fuga a las fuerzas de Landa.
Según una versión, cuando los centinelas informaron que no había signos del enemigo, la compañía de Landa acampó en la noche, más preocupada por la inminente tormenta de nieve que por el enemigo. A las cuatro de la mañana despertaron cuando estaban totalmente rodeados y todos —Landa y sus soldados— se refugiaron en la iglesia. Túpac Amaru les ordenó que capitulen y mandó salir al párroco y a su sacristán. Cuando estas instrucciones fueron desobedecidas ordenó que todos los criollos y mujeres abandonaran la iglesia, y les indicó que el ataque era inminente. Landa y sus fuerzas impidieron que alguien saliera y muchos murieron en el caos que sobrevino, pues, además, cuando el fuego estalló, gran parte del techo de la iglesia se quemó y causó la caída de una de las paredes. Ya desesperados, cargaron su cañón y dispararon, pero excedidos en número y en total desorden, cientos de soldados de Landa murieron. Este informe calcula que hubo 576 muertos, incluyendo unos veinte europeos. Veintiocho criollos heridos fueron curados y liberados.109
Los sobrevivientes que lucharon por el bando de los españoles hacen un recuento más detallado y culpan al propio Túpac Amaru por el daño causado a la iglesia y por la violencia. Empero, Bartolomé Castañeda se quejó de que cuando llegaron, Landa les había asegurado que los indios de Sangarará los apoyarían. También afirmó que los oficiales se dieron cuenta de que el enemigo estaba cerca y que discutían la alternativa de acampar en uno de los cerros circundantes o en las cercanías de la bien fortificada iglesia. Luego de buscar un refugio del frío de la noche, escogieron la iglesia, lo que terminó siendo un error fatal, ya que las tropas de Túpac Amaru se introdujeron en el cementerio contiguo a la iglesia y bombardearon al enemigo con piedras lanzadas por sus hondas. La artillería de Landa resultó inútil a causa de los muros que la separaban del cementerio y un soldado murió a causa de la estampida que ocurrió en la iglesia.110 Castañeda afirmaba que las fuerzas de Túpac Amaru hicieron arder la iglesia y que, desesperados, muchos de los soldados se confesaban ante un abrumado cura. Cuando fueron obligados a salir de la iglesia, fueron muertos por una lluvia de piedras y lanzas. Castañeda pudo salvarse por haberse escondido en una pequeña capilla. Él calculaba que habían muerto por lo menos trescientos de sus compañeros, la mayor parte de los cuales posteriormente fueron despojados por las tropas de Túpac Amaru. Calculaba, asimismo, que había 6000 indios en los cerros circundantes, y un gran apoyo a los rebeldes en gran parte de la región.111
El relato del capellán de las fuerzas de Landa, Juan de Mollinedo, proporciona más detalles sobre la batalla de Sangarará, y describe el pánico y sentimiento de odio de los soldados. Señala que en Cusco se ofreció una recompensa por Túpac Amaru, vivo o muerto, lo que incitó a la compañía a acelerar su expedición. Luego de que Landa había ganado en la discusión sobre si acampar en la iglesia o fuera del pueblo, en varias oportunidades hubo falsas alarmas entre las tropas. Mollinedo describe la frustración que se generó cuando los indios tomaron el cementerio vecino y señala que un soldado terminó cegado por una piedra que le había sido lanzada por una honda. Detalla las hazañas de Landa y de otros jefes que combatieron a pesar de que estaban heridos. Muchos fueron muertos por el incendio de la iglesia, de lo que se culpó a Túpac Amaru, mientras aquellos que escaparon “de las llamas del voraz elemento, caía en las manos no menos voraces de los rebeldes. La matanza universal, el lastimoso quejido de los moribundos, la sanguinolencia de los contrarios, los fragmentos de las llamas; por hablar en breve, todo cuanto se presentaba en aquel infeliz día, conspiraba al horror y a la conmiseración, mas ésta jamás había sido conocida por los rebeldes, ciegos de furor y sedientos de sangre, no pensaban sino en pasar a cuchillo a todos los blancos...”.112 Mollinedo contabilizó 395 muertos en los campos de batalla más un número incalculable que murieron incinerados en la iglesia. Calculaba que las fuerzas de Túpac Amaru estaban compuestas por 20 000 indios y 400 mestizos. Luego de haber recibido algunos maltratos mientras permaneció en manos de sus captores, fue liberado por el propio Túpac Amaru como deferencia a su rol de capellán.
Para Túpac Amaru Sangarará fue una victoria abrumadora, aunque, en cierto modo, costosa. Al derrotar al bien armado contingente de Cusco, demostró al creciente número de sus seguidores su poderío militar colectivo, a la vez que agregó cientos de armas a su arsenal. Los acontecimientos de Sangarará eran relatados una y otra vez en toda la región. Los españoles, por su parte, incorporaron a su propaganda esta debacle; así, en Cusco, el obispo Moscoso excomulgó a Túpac Amaru por el “atroz delito” de incendiar una iglesia. Desde allí en adelante, el Estado colonial nunca se cansó de presentarlo como un sacrílego traidor.113 Más aún, el Estado propagó una interpretación de la batalla de Sangarará similar al relato de Mollinedo: miles de indios sedientos de sangre asesinaron a gente que no era indígena y que había hallado refugio en una iglesia. La presentación del levantamiento como una irracional guerra de castas amenazaba los esfuerzos de Túpac Amaru por ganar el apoyo de los criollos y de otros personajes influyentes que no eran indígenas. No obstante, en el corto plazo, la batalla de Sangarará le había dado un aire de invencibilidad que le ganó el respeto y el apoyo de las masas indígenas.
A mediados de noviembre, el pueblo de toda la región de Cusco, y muy pronto dentro y fuera del virreinato de Cusco, se preguntaba quiénes eran los rebeldes, qué buscaban, cuán fuertes eran, dónde estaban y quiénes los apoyaban. En edictos y cartas constantes a los emisarios, Túpac Amaru abordó muchas de estas preguntas y, en esta fase inicial, llamaba a expulsar a todos los corregidores y a todos los españoles, y a abolir una serie de instituciones explotadoras, todo en nombre del rey. Sus proclamas invariablemente comenzaban con alguna variación de “Tengo órdenes del Rey”. Por ejemplo, un edicto del 15 de noviembre comenzaba con “Por cuanto el Rey me tiene ordenado proceda extraordinariamente contra varios corregidores y sus tenientes, por legítimas causas que ahora se reservan...”.114 Luego, los líderes rebeldes fueron cambiando gradualmente de invocaciones a la monarquía española a invocaciones a los incas; por ejemplo, después de la batalla de Sangarará, José Gabriel y Micaela encargaron un retrato que los presentaba como el Inca y la Coya.115 Pese a ello, en los edictos y discursos, Túpac Amaru y los otros líderes ponían énfasis en su objetivo de sacar a los funcionarios díscolos y en su apoyo al rey Carlos.
Es necesario leer críticamente estos comunicados. La insistencia en el apoyo de los rebeldes al y del rey no necesariamente legitima el colonialismo o es un indicador de las demandas “reformistas” de José Gabriel. Todo movimiento subversivo intenta maximizar su apoyo sin atraer la oposición desenfrenada del Estado. En este sentido, Túpac Amaru buscaba incorporar tanta gente como fuera posible, con su retórica moderada e incluso vaga, y con ello postergar la ira en gran escala del Estado colonial. Sin embargo, esta interpretación implica un nivel de intencionalidad que no puede ser confirmado. Sería más correcto comprender esta retórica como una subversión de los paradigmas dominantes. Una serie de especialistas que han trabajado el concepto de hegemonía han demostrado que los proyectos contrahegemónicos surgen no desde fuera sino desde dentro del discurso dominante, poniéndolo de cabeza.116 José Gabriel y otros dirigentes enfatizaron sus “derechos” al interior del colonialismo, derechos que habían sido sistemáticamente violados. No estaban intentando retornar a algún tipo de pacto habsburguiano benevolente, sino más bien derrotar el proyecto de los Borbones. Al utilizar el mismo discurso que el colonialismo hizo aún más sedicioso a su movimiento. Los caprichos del dominio colonial, y la dislocación entre el discurso y la práctica, lo hicieron fácil presa de este tipo de subversión. Por ejemplo, el término “mal gobierno” se presta claramente para una variedad de comprensiones: es polisémico. Combatir en nombre del Rey no necesariamente significa adhesión al colonialismo. El análisis de las acciones de los rebeldes puede ayudar a esclarecer el significado de su retórica. En este caso, cuando los rebeldes estaban destruyendo propiedades y persiguiendo autoridades, la lucha era explícitamente subversiva.
Túpac Amaru creó una ideología protonacional que buscaba unir contra los españoles y europeos a todos los diferentes grupos étnicos nacidos en el Perú. Una y otra vez, él y otros ideólogos presentaban a los criollos y mestizos como paisanos, como compatriotas, y no hablaban de la “patria chica”, sino de todo el virreinato del Perú y alrededores. El 21 de noviembre, Túpac Amaru señaló que su objetivo no era perjudicar en modo alguno a los criollos, sino “vivir como hermanos, congregados en un solo cuerpo, para destruir a los europeos”.117 Presentaban a los españoles —llamados “chapetones”— como sus enemigos. En un documento destinado a convocar combatientes, se quejaba de la “hostilidad y vejámenes que se experimenta de toda gente europea”.118 En medio de la batalla de Sangarará, Túpac Amaru decretó que “extinguiría” los repartimientos y a los europeos, dejando solo el tributo, que sería disminuido en un 50%. Mollinedo sobreentendía que esto era una propaganda engañosa para aislar a los españoles de los criollos y los mestizos.119 La definición exacta del enemigo varió durante la rebelión, en la medida en que los indios extendieron su significado para incluir a todos los explotadores que no eran indígenas.120 No obstante, Túpac Amaru intentó unificar a todos los que no eran europeos para luchar contra el colonialismo.
Túpac Amaru y sus comandantes se dispusieron rápidamente a ampliar su base en toda la región del sur de Cusco, e instruyeron a los caciques de Azángaro, Lampa y Carabaya, “para prender a los Corregidores, embargándoles sus bienes... y que se ponga horcas en todos los pueblos”.121 Se emitieron incontables edictos que explicaban los motivos de la rebelión —y que resaltaban sus esfuerzos contra las autoridades corruptas y su apoyo al rey— y llamaban a los indios a unirse. Se utilizó a los caciques y otros intermediarios para leer estos documentos a las masas indias analfabetas y también para reclutarlas. Asimismo, se envió comunicaciones al Alto Perú, el norte de Argentina, y Chile. Las fuerzas insurgentes se multiplicaron rápidamente: la cifra subió de 6000 efectivos a mediados de noviembre a 50 000 a fines de diciembre. Por ello, en una carta de fines de noviembre, dirigida al corregidor del Cusco, el autor comentaba atemorizado que el ejército de Túpac Amaru “se aumenta por instantes, crece su valor a vista de sus triunfos”.122
Los rebeldes contaban con viajeros, sobre todo con arrieros, y también con soldados ágiles, para coordinar y espiar.123 Las chicherías fueron importantes lugares para conspiraciones, rumores, frustraciones compartidas y, durante la rebelión, para sesiones de estrategia. Ubicadas a lo largo de diversas rutas y al interior de la ciudad del Cusco, las chicherías no solo ponían en contacto a los indios con aquellos que no lo eran, sino también vinculaban, a través de viajeros locuaces, a las diversas regiones.124 No obstante, a pesar de su rápida expansión —que había provocado gran pánico entre las fuerzas españolas— el movimiento enfrentó problemas comunes a las guerrillas insurgentes. Carecían de armas y abastecimientos básicos como alimento, alcohol y hojas de coca. Estaban armados principalmente con lanzas, cuchillos y hondas.125 Un documento anónimo describía cómo miles de rebeldes habían sido asesinados, pues “ellos son unos simples porque no conocen que con la honda nada pueden hacer al frente de Juan Fusil”.126 También padecían de problemas de disciplina y comunicación, causa por la cual los dirigentes tuvieron dificultades para controlar las acciones de sus soldados.
Micaela Bastidas, la esposa de Túpac Amaru, estaba a cargo de la logística, aunque para muchos observadores, ella era la mejor comandante. Luego de la victoria de Sangarará, Túpac Amaru decidió consolidar sus fuerzas en el sur antes de volver su atención al centro del poder colonial en los Andes peruanos: la ciudad de Cusco. Quería aumentar en número e impedir ataques de Arequipa y Puno, y a principios de diciembre, dirigió la captura de las ciudades de Lampa y Azángaro, cerca al lago Titicaca, y de Coporaque, en las provincias altas de Cusco. Micaela permaneció en Tungasuca, donde en ese momento estaba el cuartel general del movimiento, a cargo de coordinar con los diferentes elementos del movimiento, organizando el traslado de abastecimientos y tropas, y manteniendo estrecho contacto con su esposo, a quien exigía apurar el ataque sobre Cusco. El 6 de diciembre le escribió que los soldados estaban cansándose y que podrían regresar a sus pueblos de origen. Le advertía ser cuidadoso y señalaba su desesperación: “yo misma soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la vida, porque veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave que corre con detrimento la vida de todos, y estamos en medio de los enemigos que no tenemos ahora segura la vida; y por tu causa están a pique de peligrar todos mis hijos y los demás de nuestra parte”.127 Ella quería tomar el Cusco antes de que llegaran refuerzos de Lima. Es necesario recalcar que Micaela Bastidas no tenía una posición tan importante simplemente por ser esposa de Túpac Amaru, pues también hubo muchas otras mujeres que eran dirigentes de la rebelión. Por ejemplo, Tomasa Condemayta, la cacica de Acos, quien organizó y dirigió tropas, el 9 de diciembre se quejaba de que con “el Inca tan distante”, el movimiento se debilitaba.128
Aunque después del ahorcamiento de Arriaga las fuerzas de Túpac Amaru habían continuado hacia el área del lago Titicaca, su base permanecía en el valle de Vilcanota, al sudeste de la ciudad de Cusco, donde se había iniciado la rebelión. El obispo Moscoso llamaba al Vilcanota “garganta de todo el Reino” y “nervio principal de la sublevación”.129 Eran particularmente importantes las provincias de Quispicanchi, Chumbivilcas y, sobre todo, Canas y Canchis (o Tinta), donde Túpac Amaru tenía un sólido apoyo por tratarse de su provincia de origen.130 El Camino Real que comunicaba a Cusco con el Alto Perú corría a lo largo del río Vilcanota, lo que explica por qué muchas de las comunidades que apoyaron activamente a Túpac Amaru habían participado en este circuito comercial transregional. Como lo ha señalado Flores Galindo, los miembros de estas comunidades no se ajustan al estereotipo del campesino empobrecido o miserable.131 El propio Túpac Amaru era originario de esta región, donde operaban sus mulas, y tenía extensos vínculos familiares y de negocios, incluyendo entre ellos lazos estrechos con docenas de caciques, quienes llegaron a ser un importante apoyo.132 Para el reclutamiento, Túpac Amaru contaba con tres ventajas superpuestas: primero, vínculos de parentesco en todo el valle de Vilcanota; segundo, conexiones con otros caciques, muchos de los cuales habían trabajado con él y lo habían acompañado en sus litigios; y, tercero, contactos en toda la región debido a su trabajo como comerciante y a que, como cacique, entre sus deberes estaba el de conseguir trabajadores para la mita en las minas de Potosí. Por otro lado, la resistencia al movimiento estaba ubicada en la ciudad del Cusco y en el Valle Sagrado, al norte de la ciudad, donde la mayoría de los caciques se oponían a Túpac Amaru.
El liderazgo del movimiento era socialmente heterogéneo. Scarlett O’Phelan ha detectado que, entre quienes intentaron dirigir la rebelión, diecinueve eran españoles o criollos, veintinueve eran mestizos, diecisiete eran indios, cuatro eran negros o mulatos, y tres de etnicidad no declarada. Provenían de una docena de provincias diferentes del Perú, y algunos de ellos habían venido de Chile, Río de la Plata y España.133 Un realista acusó a Túpac Amaru de reunir “indios, como mestizos y españoles criollos, a quienes va engañando con la falacia de que no les hará daño, ni perjudicará la religión y que solamente a los europeos es a quienes perseguirá hasta extinguirlos”.134 Entre los setenta acusados más importantes se hallaron quince profesiones o actividades económicas, en las cuales agricultores, artesanos y arrieros constituían la mitad del total. Esta información confirma el argumento de muchos autores de que el liderazgo estaba conformado por un grupo de clase media colonial que, aunque no era pobre, estaba excluido de los círculos de poder económico y político.135
Los indios de comunidad constituían el grueso de las fuerzas de Túpac Amaru, en su mayoría originarios del lugar y no forasteros. Como se ha señalado, la mayor parte provenía del valle de Vilcanota, y las mujeres estaban bien representadas tanto en el liderazgo como en las fuerzas de combate.136 Empero, las motivaciones de los rebeldes son más difíciles de precisar. En sus acciones, su odio por el Estado colonial y sus representantes era totalmente manifiestos y no cabe duda de que las cada vez mayores demandas al Estado ayudaron a hacer estallar el conflicto. Sin embargo, no eran una simple reacción ante las políticas estatales, ya que gran parte de la lucha era personal: castigaban a corregidores o caciques abusivos, o incendiaban obrajes, con lo que intervenían en conflictos locales que, en muchos casos, se habían desarrollado durante años. Y, como suele suceder en los movimientos campesinos, su fervor decaía en la medida en que se apartaban de sus propias comunidades y reivindicaciones. Sin embargo, Túpac Amaru solía organizar unidades que se movían por toda la región de Cusco y, si bien parte de su motivación eran, sin duda, los botines de guerra, no eran simples criminales como lo afirmaba el Estado español.
El caso del infortunado arriero Esteban Castro ilustra cómo fue que el descontento en relación a la política colonial, la convocatoria del propio Túpac Amaru y las circunstancias llevaron a algunas personas al conflicto. Los cambios estructurales y los conflictos locales no son los únicos factores que es necesario considerar para explicar las actividades rebeldes. A fines de noviembre, un emisario de Túpac Amaru se había topado con Castro y le había pedido que patrulle los cerros de la provincia de Quispicanchi. Luego de un par de días de este tedioso deber de centinela, Castro decidió seguir de cerca a los seguidores que Túpac Amaru tenía en los diferentes poblados del valle de Vilcanota. Luego de unos pocos días, empero, se quedó retrasado, porque su mula estaba cansada, y regresó a su pueblo de Surimana, donde luego fue capturado. Cuando le preguntaron por qué se había unido a los rebeldes, “faltando de la legalidad de nuestro Católico Rey”, él respondió “que por averse publicado un bando en que explicaba que no abría ya en adelante corregidores, repartimientos, aduanas y alcabala, y que a él solo (Túpac Amaru) le habían de rendir obediencia todos, como a rey chiquito”. Luego afirmó que en diciembre de 1780 había abandonado el movimiento y, a la vez que negó que apoyaba a Túpac Amaru, señaló que cuando fue centinela “su ánimo fue prender a todos los españoles que transitasen por aquel camino y enviarlos al obraje de Pomacancha”. Si bien Castro disminuyó su rol en la rebelión con el fin de salvarse, no logró camuflar su odio a los españoles y a los obrajes. Y fue colgado.137
Luego de la batalla de Sangarará el pánico se apoderó de la ciudad de Cusco. Las autoridades sacaron en procesión a las dos imágenes religiosas más veneradas de Cusco, el Señor de los Temblores y la Mamacha Belén, con el fin de detener a los rebeldes y, en forma más realista, para desalentar a las clases bajas —incluyendo a la importante población indígena de la ciudad— del apoyo a los insurgentes. En una carta fechada el 17 de noviembre, el obispo Moscoso expresaba desprecio y desconfianza nerviosa hacia las clases bajas, sentimientos que se entretejieron y subsistieron en la región por décadas.138 Señalaba que “aunque los indios por su imbecilidad y rudeza no han de ser apremiados con censuras, he puesto declaratorias contra el Rebelde en todas las puertas de las iglesias de esta ciudad”. Afirmaba que “todos estos socorros y su prontitud se necesitan para la guardia de esta ciudad, que es la clave del Reino. Ella carece de armas y de sujetos que las manejen, pues sólo abundan indios, cholos y mestizos, que por interesarse en los latrocinios del Rebelde, dejarían nuestras banderas y pasarán a las contrarias”.139 El primero de diciembre, el corregidor de Cusco estimaba que solo contaba con 1200 a 1300 soldados para defender la ciudad, mientras Túpac Amaru tenía alrededor de 40 000, además de reservas provenientes de todas las provincias del sur. Por tanto, dudaba de que se pudiera resistir un ataque.140 Cusco no estaba solo en estos temores. Por ejemplo, un funcionario de Abancay, una provincia ubicada al oeste de Cusco, describía el “terror pánico” de la gente en los poblados cercanos. Otras autoridades, nerviosamente, elaboraban testimonio escrito sobre las muchedumbres que se habían unido a los rebeldes, la intimidación de los realistas, y la velocidad de José Gabriel y sus fuerzas. Temían por sus vidas.141
Mapa 3. Sitios de la Rebelión de Túpac Amaru.
Cuando los rebeldes ingresaban a un poblado, a menudo encarcelaban a los funcionarios, incluyendo a los caciques, y levantaban horcas intimidatorias. Por ejemplo, cuando el 27 de noviembre Túpac Amaru y 6000 indios llegaron a Velille, en la provincia de Chumbivilcas, saquearon la casa del corregidor y distribuyeron sus pertenencias, nombraron nuevas autoridades, abrieron la cárcel y destruyeron el cepo que se usaba para castigos.142 Cuando las aguas comenzaron a elevarse con la llegada de la estación de lluvias, hacia fines de año, los rebeldes tomaron el control de muchos puentes. También vigilaban caminos y trochas, logrando manejar las comunicaciones y la inteligencia.143 Hacia fines de 1780, sin embargo, la ofensiva de Túpac Amaru, aparentemente inexorable, comenzó a desacelerarse tenuemente. Finalmente, las fuerzas realistas demostraron que eran capaces de enfrentar a los rebeldes, y la propaganda contra José Gabriel y sus “hordas” comenzó a tener efecto. Más aún, pronto llegarían refuerzos.
El 20 y 21 de diciembre, los rebeldes fueron derrotados en las afueras de Ocongate, en la provincia de Quispicanchi, donde las numerosas fuerzas gobiernistas utilizaron su poder de fuego para dividir a los insurgentes y mataron a cientos de ellos. El obispo Moscoso, quien es autor del mejor relato de esta batalla, increpaba a los rebeldes por su violencia desenfrenada y describió cómo ellos habían asesinado a los españoles con los que se habían cruzado sin considerar edad o género. Lo cierto es que los soldados del corregidor esgrimían las cabezas de algunos de los rebeldes en la punta de sus lanzas, exhibiéndolas en las calles de Cusco, lo que Moscoso aplaudió, juzgando “muy oportuna para dejar advertir a la plebe y corregir de algún modo la mala disposición en que podía estar”.144
Las cartas e informes progobiernistas, muchos de ellos ampliamente difundidos, describían a los indios como ladrones cobardes que se unieron temporalmente al movimiento con fines de saqueo y pillaje. Moscoso ponía énfasis en que las tropas rebeldes eran indisciplinadas y que solo temporalmente se habían comprometido con el movimiento; con tal interpretación intentaba amenguar el pánico causado por los rumores que decían que entre cincuenta y cien mil rebeldes controlaban las provincias del sur de Cusco, y que estarían dirigiendo su atención hacia la propia ciudad. Asimismo, justificaba la represión a gran escala contra los rebeldes, quienes, según su calificación, eran criminales violentos y no rebeldes subversivos, con lo que desalentaba el apoyo de quienes no eran indígenas. Moscoso, incluso, señalaba que los rebeldes impedían la confrontación directa con las tropas realistas, y que al retroceder rápidamente “como moscas espantadas de un plato de dulce”, los rebeldes eran difíciles de derrotar. Describía su táctica de guerrillas con frustración y buen sentido militar.145
El 17 de diciembre Túpac Amaru regresó de su correría en la zona del lago Titicaca y, dos días después, cuando escuchó informes de que tropas realistas de apoyo estaban llegando de Buenos Aires, finalmente prestó oídos al insistente llamado de Micaela Bastidas para atacar Cusco. Salió de Tungasuca con 4000 soldados y siguió reclutando camino al Cusco, y a su paso los rebeldes saquearon numerosas haciendas. Túpac Amaru ha sido criticado por haber demorado el ataque a Cusco tanto por sus contemporáneos como por varias generaciones de especialistas, que afirman que, si él hubiera escuchado a Micaela, el resultado habría sido diferente. Pero él había intentado extender el control territorial e impedir un contraataque desde el sur antes de enfrentar al grueso de las fuerzas españolas en Cusco, que era la ciudad clave.146
Las noticias sobre la proximidad de los rebeldes petrificaron a gran parte de la población de la ciudad. Así, un comentarista señalaba que la llegada de tropas realistas no era sino la confirmación de los rumores sobre la fortaleza de los subversivos. El gobierno, por su lado, intentaba controlar y limitar la información sobre las fuerzas de Túpac Amaru que circulaban en la ciudad de Cusco.147 Las fuerzas realistas no estaban desprevenidas; por ejemplo, ya en diciembre, Moscoso había conducido una exitosa campaña para recolectar dinero destinado a la defensa de la ciudad. Además, llegaron refuerzos de Abancay y, lo que es más importante, el 1° de enero llegó a Cusco una expedición muy bien armada proveniente de Lima.148 Muchos ciudadanos proponían un arreglo negociado, pues se preguntaban nerviosamente sobre lo que las clases bajas harían cuando la ciudad fuera atacada; sin embargo, la llegada de refuerzos inclinó la balanza hacia los partidarios de la línea dura que rechazaban las negociaciones.
El 28 de diciembre Túpac Amaru inició el sitio al Cusco, pero sus planes originales de realizar un movimiento de pinzas se vio frustrado cuando las columnas dirigidas por Diego Cristóbal Túpac Amaru y Andrés Castelo no pudieron llegar a la ciudad.149 Entonces estacionó sus tropas en un risco ubicado al oeste de la ciudad y envió negociadores al Cabildo de la ciudad con una carta que llamaba a la rendición inmediata. El documento señalaba su noble sangre inca y las acciones que había tomado contra los corregidores. Hacía una relación de sus planes: la supresión del cargo de corregidor, el fin del reparto, el nombramiento de un alcalde indio consciente en cada provincia, y la creación de una Real Audiencia en Cusco.150 La Municipalidad y el obispo Moscoso simplemente desairaron a sus emisarios.
Luego de más de una semana de negociaciones frustradas y de escaramuzas, el 8 de enero se inició la principal batalla por Cusco. Las fuerzas rebeldes buscaban sitiar la ciudad y controlar la entrada norte que vinculaba Cusco con los valles productores de grano al oeste y con Lima. Por su parte, para enfrentar a los insurgentes, las tropas de milicia —en particular el batallón de comerciantes— se hicieron cargo de los escarpados cerros que rodeaban la ciudad, mientras diversas compañías detenían las ocasionales arremetidas de los rebeldes contra la ciudad. Miles de indios leales de refuerzo, provenientes de Paruro, reforzaban a las fuerzas realistas. Los cañones y la artillería utilizada por los rebeldes fallaron una y otra vez debido —según algunos— a la traición de Juan Antonio de Figueroa, uno de los pocos españoles que combatieron por el lado de los rebeldes y, según un informe, el 10 de enero los treinta mil rebeldes se retiraron. Las bajas fueron pocas en ambos lados. Se han presentado numerosas hipótesis por este viraje de los acontecimientos; una de ellas es que los realistas habían colocado a miles de indios en la primera fila y tal vez Túpac Amaru quería evitar matarlos. Aparentemente, quería tomar la ciudad sin violencia, con una entrada triunfal, lo que en ese momento era imposible.151 Por lo demás, sus tropas también estaban sufriendo a causa de un nivel peligrosamente bajo de alimentos, lo que empujaba a muchos a desertar durante la noche.152 Aunque la rebelión todavía estaba lejos de haber llegado a su fin, en ese momento los españoles entraron al ataque.
Contraataque
Luego del fracasado sitio al Cusco, Diego Cristóbal Túpac Amaru condujo una ofensiva hacia el norte y este de Cusco: a Calca, a Urubamba y luego a Paucartambo. El cacique realista Pumacahua lo persiguió. José Gabriel regresó a Tungasuca mientras algunos de sus comandantes más cercanos continuaban la campaña en las provincias altas del sur. En este punto, salieron a la superficie las divisiones en las fuerzas de Túpac Amaru. A fines de enero, Micaela recibió informes de que diversos poblados de Chumbivilcas se habían vuelto contra los rebeldes, algunos comandantes le enviaban prisioneros que estaban acusados de espiar para el gobierno153; y Diego Cristóbal se quejaba de los excesos de sus tropas. Las fuentes oficiales, por su lado, dieron gozosa publicidad a informes de deserciones a gran escala, particularmente entre aquellos que no eran indígenas.154
Flores Galindo ha identificado, al interior del movimiento rebelde, dos fuerzas que se hallaban cada vez más encontradas: “El proyecto nacional de la aristocracia indígena y el proyecto de clase (o etnia) que emergía con la práctica de los rebeldes”. Las diferentes formas como ambas fuerzas usaban la violencia ampliaron esta escisión entre el liderazgo y los seguidores. Túpac Amaru y Micaela sabían que los ataques contra los criollos —y más aún contra curas, mujeres u otros “no-combatientes”— alejaría a quienes no eran indios, lo que haría imposible que el movimiento fuera multiétnico; sin embargo, no fueron capaces de controlar a los diversos grupos que operaban bajo su bandera, una división que el gobierno explotó.155 Túpac Amaru, Micaela y los otros dirigentes condujeron fuerzas que ejecutaron a autoridades españolas, tomaron haciendas y obrajes, y atacaron a aquellos que intentaban detenerlos. Ceremonias del tipo de aquella realizada para ejecutar a Arriaga resaltaban el poder regio de Túpac Amaru. Su uso de la violencia estaba en armonía con la presentación del levantamiento como un esfuerzo contra la malvada práctica colonial y su ira se dirigía hacia los perversos españoles. Las masas indígenas, sin embargo, por momentos emplearon una definición mucho más amplia del enemigo, que en algunos casos podía incluir a todos aquellos que no fueran indios. La propia violencia fue más allá del mero exterminio del enemigo.
Con el fin de entender mejor la violencia de la rebelión, es necesario revisar los propios combates militares. A pesar del gran número de soldados de ambos lados, la característica de la rebelión fueron las incursiones guerrilleras y no las grandes batallas. La topografía de los Andes, con sus grandes cumbres y valles estrechos, ayuda a explicar el bajo número de combatientes en cada batalla: reconociendo su inferioridad en armamento, los rebeldes preferían los desfiladeros y senderos altos, donde podían utilizar su conocimiento del terreno.156 En muchas de las victorias rebeldes, la toma del poblado, propiedad u obraje halló poca oposición; en otras, los rebeldes atacaban por olas. Los relatos provenientes de españoles resaltaban la persistencia de los atacantes y los efectos dolorosos de su principal arma, la honda. También señalaban la importancia de las mujeres, quienes reunían las rocas que serían arrojadas y que resistían las arremetidas realistas, a menudo con filudos huesos de animal en fieros combates cuerpo a cuerpo.157 El comandante realista Pumacahua, cacique de Chinchero, que se haría célebre en 1815, ayudó a cambiar la corriente contra los rebeldes al adoptar la estrategia de guerrillas que aquellos habían usado con tanto éxito.
Incluso sucedió que, en el impetuoso período previo a la toma de Cusco, las fuerzas de Túpac Amaru ocasionalmente desobedecieron a sus jefes que intentaban controlar su violencia. También hubo otros casos, como el sucedido en noviembre de 1780, como consecuencia de Sangarará, cuando los indios de Papres, Quispicanchi, apedrearon hasta la muerte al cacique criollo de Rondocan, a pesar del hecho de que él apoyaba a los insurgentes; un informe señalaba que la razón era simplemente porque no era indio.158 En algunas zonas controladas por los rebeldes la vestimenta con atuendo español era una razón suficiente para la muerte y los seguidores indígenas de la rebelión amenazaban a todos los puka kunka (cuello rojo o “colorado”), que era el nombre que se daba a los españoles159. A fines de diciembre, cuando las fuerzas rebeldes se aproximaron a Cusco y enfrentaron a las tropas hábilmente dirigidas por Pumacahua, fueron acusados de atrocidades en Calca, en el Valle Sagrado. Según un comentarista realista, “dieron muerte cruel a quantos Españoles hallaron de ambos sexos reputando por Españoles o Mestizos a todos los que tenían camisa, y lo que es más horrible, usaban torpemente de las mujeres de representación agradable, quitándoles después la vida, llegando a la mayor impiedad de incubar sobre los cadáveres de otras”.160
En febrero, las fuerzas de Túpac Amaru estaban a la defensiva en la región circundante a Cusco. El inspector general José del Valle llegó a fin de mes con doscientos soldados bien entrenados del Batallón estable del Callao. Del Valle y el visitador general Areche querían pacificar a la población de Cusco con la abolición del reparto y las aduanas y el perdón para los rebeldes que de inmediato entregaran las armas.161 Así, en marzo estuvieron al mando de quince mil soldados divididos en seis columnas, la mayor parte de los cuales eran indios.162 En este punto, Túpac Amaru enfrentaba no solo una fuerza realista mucho más fuerte, y divisiones en sus propias tropas, sino también problemas logísticos para asegurar vestimenta y alimento suficiente: un jefe rebelde se quejaba de que sus soldados estaban “desnudos”.163
El 9 de marzo Del Valle salió de la ciudad de Cusco, dejando tras de sí a un pequeño contingente para que defienda la ciudad. En Cotabambas, hacia el sur, la quinta columna derrotó a dos de los mejores generales de Túpac Amaru, los criollos Tomás Parvina y Felipe Bermúdez, y ambos murieron. La mayor parte de las tropas realistas avanzaron, a lo largo de los altos cerros del oeste del valle de Vilcamayo, yendo tras del líder de la rebelión. El 21 de marzo un traidor desertó del campamento de Túpac Amaru para advertir a Del Valle sobre un inminente ataque de sorpresa. Entonces sus tropas trasladaron el campamento y pudieron rechazar un asalto de madrugada; Del Valle creía que, sin la advertencia, sus fuerzas hubieran sido diezmadas, en “un teatro tan lastimoso y desgraciado como el de Sangarará”.164 El 23 de marzo, el grueso de las fuerzas realistas se ubicó en las afueras de Tinta, cerca de Sangarará. En los días siguientes ambos lados sufrieron a causa de un clima inusualmente frío, pues la nieve cayó sobre los soldados que estaban pobremente protegidos. Igualmente, las reservas de alimentos se habían reducido en forma considerable. Las fuerzas realistas cercaron el campamento rebelde en Tinta con el fin de que se rindieran por hambre y el 5 de abril los rebeldes intentaron quebrar el cerco, pero fallaron en el intento. Túpac Amaru pudo escapar, cruzando el río Combapata hacia el pueblo de Langui, donde creía que el coronel Ventura Landaeta lo ocultaría. Sin embargo, ansiosos por reclamar la recompensa de 20 000 pesos, un grupo de soldados lo siguió y, finalmente, el 6 de abril fue capturado. El 14 de ese mismo mes, soldados bien armados marchaban hacia la ciudad del Cusco con Túpac Amaru, Micaela, otros miembros de la familia, y varios dirigentes de la rebelión.165
La captura de José Gabriel y su círculo más cercano no puso fin a la rebelión. Diego Cristóbal asumió el liderazgo y trasladó la rebelión hacia el sur, a la zona del Lago Titicaca y el Alto Perú, y Andrés Túpac Amaru, primo lejano, también comandaba fuerzas importantes. De hecho, las proclamas de Diego Cristóbal eran más manifiestamente anticoloniales que las de José Gabriel, y las acciones de los rebeldes también se habían radicalizado, pues atacaban a grupos no-indígenas que no habían sido tocados en la fase de Túpac Amaru. Así, la violencia por parte de las fuerzas rebeldes y las fuerzas realistas alcanzó nuevos niveles. En el Alto Perú, Julián Apaza tomó el mando de la rebelión de Katari luego de que Tomás Katari fuera asesinado en enero de 1781. Si bien las fuerzas combinadas, kataristas y túpacamaristas, sitiaron la ciudad de La Paz en julio y nuevamente en agosto de 1781, las tensiones entre ellos impidieron su unificación, pese a lo cual en el Alto Perú y en la zona del Lago Titicaca la sublevación continuó hasta 1783. Sin embargo, en la zona de Cusco, la captura y ejecución del alto mando significó el fin del levantamiento.
El significado de Túpac Amaru
Este capítulo ha intentado demostrar que la rebelión fue un movimiento protonacional cuyo objetivo era derrocar el colonialismo borbónico. Si bien surgieron diferencias entre el liderazgo y las masas, que se hicieron evidentes principalmente a través de los diferentes usos de la violencia, ellos estaban de acuerdo en la necesidad de atacar o expulsar a las autoridades locales y regionales y a los beneficiarios del sistema, tales como los propietarios de haciendas y obrajes, y de abolir los principales tributos coloniales tales como el reparto y la alcabala. No obstante, no debería exagerarse esta división. Túpac Amaru II inició su movimiento con la ejecución pública de un corregidor conocido (y detestado). Casi inmediatamente después, los rebeldes se lanzaron al ataque. El liderazgo no tenía en mente negociar mejores relaciones con el Estado, sino que quería derrocarlo. La invocación de José Gabriel al rey de España, y la idea de erigirse en nuevo emperador no debe ser rebajada con calificativos de retrógrada o conservadora, pues resulta anacrónico el cuestionamiento de la naturaleza política del movimiento con el argumento de que no defendía algún tipo de plataforma republicana. En ese momento, casi una década antes de la Revolución francesa, la idea republicana apenas si estaba incluida en el discurso político en los Estados Unidos.166 En el Perú llegaría recién en 1820, luego de décadas de lucha, y de intenso debate entre las fuerzas que combatían a los españoles, muchas de las cuales estaban a favor de algún tipo de sistema monárquico que reemplazara a los Borbón. La situación se complicaba aún más porque los intelectuales criollos omitían “el problema del indio”. En Lima, José Gabriel no encontró corrientes intelectuales y políticas que le fueran compatibles ni tampoco seguidores para un movimiento anticolonial de base indígena. En ese momento no existía una clara alternativa poscolonial: Túpac Amaru intentaba construir una.
Tampoco debe presentarse a la mayoría de combatientes como seguidores de sempiternas prácticas andinas de violencia “irracional”, pues ellos luchaban a causa de la prolongada aversión frente al colonialismo español, personificado por el corregidor y otras autoridades, quienes durante la rebelión fueron con mucha frecuencia el blanco de los ataques. Su desilusión había aumentado en los últimos años debido a crecientes demandas del Estado en medio de un estancamiento económico de Cusco. Para llegar a una total comprensión de la conducta rebelde es necesario analizar los conflictos locales y las prácticas políticas, pues los insurgentes no eran seguidores insensatos de un líder carismático. No obstante, aunque no siempre concordaban, el liderazgo y las fuerzas rebeldes compartían el objetivo de derrocar al colonialismo español.
Las tres interpretaciones del levantamiento que se han señalado en la introducción contribuyen a su comprensión y, de hecho, se requiere combinarlas. La opinión que lo califica de “precursor” interpreta correctamente que la rebelión era anticolonial. Sin embargo, hay que señalar que entre 1780 y el período de la Independencia (1810-1825) Perú y España cambiaron radicalmente. Más aún, también debe tomarse en cuenta la relación entre el levantamiento de Túpac Amaru y la larga campaña por la Independencia. Como se verá en los siguientes capítulos, la Gran Rebelión agudizó las tensiones raciales en el Perú, lo que hizo más difícil un movimiento multiétnico. Las interpretaciones que ponen el énfasis en la identidad inca insisten correctamente en que esta constituyó el símbolo más importante de la rebelión; no obstante, se requiere ver este simbolismo desde la perspectiva de las “tradiciones inventadas” y no como remembranzas elementales. El pueblo de Cusco recordaba y rememoraba en diferentes formas a los incas, cuya incorporación no necesariamente contradice o impide un proyecto más moderno, o “nacional”. Finalmente, la interpretación de “Viva el Rey” sitúa correctamente a la rebelión de Túpac Amaru en una tradición de negociación de derechos. En la década de 1770, cuando el visitador Areche implementaba las crecientes exigencias de los Borbón, esta estrategia había llegado a sus límites. Y a pesar de su discurso moderado y casi confuso, Túpac Amaru no estaba negociando, sino que intentaba derrocar el Estado. Por otro lado, la rebelión de Túpac Amaru debe ser comprendida a la luz de la cultura política del siglo XVIII: tensiones en aumento que se hicieron evidentes en el creciente número de revueltas, las diversas invocaciones a los incas, y el surgimiento de nuevas corrientes ideológicas y políticas. Se trataba de un movimiento protonacional que enfrentaba las contradicciones del colonialismo en los Andes y, a la vez, se veía socavado por ellas.
¿Cómo contribuye este análisis a la comprensión del nacionalismo? Por encima de todo, pone el énfasis en la necesidad de pluralizar el sujeto y de analizar los múltiples nacionalismos que se superponen, se entrecruzan y, en determinados momentos, incluso se combinan. La burguesía criolla no era la única que podía imaginar una alternativa al colonialismo español y exigir sus derechos so pretexto del nacionalismo.167 El movimiento de Túpac Amaru creó una plataforma andina y de base indígena que fue una perspectiva que no desapareció con la derrota de la rebelión. En las siguientes décadas surgieron movimientos similares, y las dificultades del Perú en relación a la formación de la nación y el Estado solo pueden entenderse si se analiza las relaciones entre este proyecto y aquellos de los criollos que dieron forma al Estado y que fueron, finalmente, los vencedores. El uso del concepto de nacionalismo (o protonacionalismo) no implica que el movimiento de Túpac Amaru fuera el antecesor de la Independencia, pues se trataba de un grupo social muy diferente (jefes y seguidores) en un período diferente, que usaba medios diferentes, retórica diferente y, posiblemente, tenía objetivos diferentes. Empero, el movimiento de Túpac Amaru tenía una visión de una sociedad poscolonial y buscaba implementarla a través de una revolución social. Su análisis no es una mera historia social de los —en último término, insignificantes— perdedores, ya que el movimiento alteró radicalmente las relaciones sociales y, en los hechos, el curso histórico del Perú en las siguientes décadas o incluso en los siglos posteriores.
¿Por qué fueron derrotados? Es necesario considerar una serie de factores. En términos estrictamente militares, están la superioridad española en armamento y la vacilación de José Gabriel para atacar el Cusco. Flores Galindo indaga en factores más importantes, como el hecho de que las divisiones al interior de la sociedad colonial, si bien de alguna forma incitaron el levantamiento, también condujeron a su derrota. La rebelión de Túpac Amaru no contó con el apoyo de la mayoría de caciques e indios de la región. Entre las razones para la oposición de los caciques están el antagonismo con Túpac Amaru y su familia extensa, el temor de perder su situación ventajosa en la sociedad colonial, además de los incentivos y amenazas del Estado y el ejército coloniales. El apoyo a la rebelión era extremadamente riesgoso, como muchas autoridades lo descubrirían dolorosamente en los siguientes meses e incluso años. Para el caso de los indios, las explicaciones son similares, pues, aunque el cacique o el capataz de la hacienda en la que trabajaban impidieron a muchos de ellos unirse a los rebeldes, otros no estaban de acuerdo con la rebelión o tenían temor de luchar. Los indios no eran, en modo alguno, un grupo homogéneo: estaban divididos por conflictos regionales, étnicos y de clase.
A pesar de la concentración de sus esfuerzos, Túpac Amaru nunca pudo reclutar masivamente a criollos, negros y mestizos. Las reformas borbónicas habían antagonizado a un amplio espectro de la sociedad, desde los más oprimidos hasta los que gozaban de opulencia. El liderazgo rebelde reconocía y compartía la frustración de criollos y mestizos que habían sido marginados por el favoritismo hacia los españoles o que se encontraban atados por las reformas económicas; sin embargo, la rebelión nunca llegó a ser un movimiento anticolonial multiétnico. Una vez más, si bien pueden hallarse múltiples razones, es necesario revisar las propias divisiones alentadas por el colonialismo. Miembros de la “clase media”, tales como los comerciantes provinciales, si bien se sintieron enfurecidos por las reformas borbónicas, temían un levantamiento de masas. Esto era el resultado de su preocupación por la pérdida de la posición favorable que tenían en la sociedad y no precisamente por alguna guerra de castas. Como sería evidente en la larga guerra de la Independencia, amplios sectores de los grupos intermedios que fueron tan importantes en las luchas coloniales vacilaron. En las postrimerías de la sociedad colonial se entrelazaban clase, raza y divisiones geográficas, en lo que Flores Galindo denomina el “nudo colonial”.168 Por ejemplo, si bien los indios nunca lucharon como una fuerza única, quienes no eran indios tenían terror de que así ocurriera. En el levantamiento, las tensiones raciales debilitaron la solidaridad de clase, mientras el interés de clase causó destrozos en la unidad racial, y en la propaganda contra la rebelión, el Estado español hizo gala de estas divisiones.
Los españoles sabían que habían sido afortunados al capturar a José Gabriel. Manuel Godoy, primer ministro y confidente de Carlos IV, señalaba en sus memorias que “nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido por los años de 1781 a 1782 todo el Virreinato del Perú y una parte de La Plata”.169 Areche se jactaba de que al sentenciar y castigar a los acusados deberían usar “todas las formas de terror necesarias para producir temor y cautela”.170 Los caballos arrastraron a José Gabriel, Micaela, su hijo mayor Hipólito, el tío de José Gabriel y cinco compañeros, hacia el patíbulo levantado en la Plaza Principal de Cusco. El espectáculo se inició con cinco ahorcamientos. Después cortaron la lengua al tío y al hijo de José Gabriel, antes de ser ejecutados en el patíbulo. Luego Tomasa Condemayta fue asfixiada con el infame garrote y a Micaela se le cortó la lengua. El garrote no funcionó porque su cuello era demasiado delgado, entonces los verdugos la ahorcaron con una soga. Luego de haber sido testigo de la muerte de los miembros de su familia y del círculo más íntimo de su movimiento, Túpac Amaru fue llevado al centro de la plaza. Los verdugos le cortaron la lengua y lo ataron a cuatro caballos para descuartizarlo. Al ver que los miembros del líder rebelde no se separaban de su torso, Areche ordenó que fuera decapitado. Su cabeza fue exhibida en Tinta, su cuerpo en Picchu —el escenario de batalla del sitio de Cusco—, donde fue quemado, sus miembros en Tungasuca y Carabaya, y sus piernas en Livitaca y Santa Rosa.171
La represión no terminó con el castigo físico a los rebeldes. El Estado hizo una campaña por desarraigar todos los elementos culturales del nacionalismo neoinca que habían surgido en el siglo XVIII. En abril, antes de la captura de José Gabriel, el obispo Moscoso había hecho una serie de recomendaciones al visitador Areche, la mayor parte de las cuales fueron seguidas. Llamó a destruir todos los retratos de los incas, y prohibió el uso de vestimentas que estuvieran relacionadas con ellos, de ciertas danzas, el uso del término inca como apellido o título, la literatura que cuestionara los derechos legítimos de la monarquía española en América (con fuertes castigos para los lectores de material subversivo), así como el derecho consuetudinario. Moscoso censuró, finalmente, la obra de Garcilaso de la Vega.172 En los años siguientes, se implementaron estas y otras medidas como la represión al uso del quechua.
Las brutales ejecuciones de los líderes de la rebelión, la represión generalizada a la cultura andina y el abierto desdén por los indios en las principales ideologías de los años posteriores a la rebelión de Túpac Amaru parecerían presagiar tiempos terribles para el campesinado andino. El campesinado indígena del sur andino, cuya rebelión fue derrotada luego de haber infligido graves pérdidas y de haber —incluso— humillado al Estado colonial, enfrentó el odio desenfrenado y el deseo de venganza del Estado y de sectores de la élite. No obstante, en las décadas posteriores a la rebelión de Túpac Amaru, los últimos cuarenta años del dominio colonial, los españoles no pudieron impedir nuevos levantamientos, ni desmantelar la autonomía política indígena, o incluso aumentar tributos y otras exacciones en la medida que hubieran deseado. Así, no lograron reconquistar los Andes, luego de la derrota de las rebeliones de Túpac Amaru y Túpac Katari. Más aún, continuó la búsqueda de un movimiento anticolonial asentado en los Andes. El siguiente capítulo analiza cómo, después de la gran rebelión en los Andes, los grupos de las clases bajas resistieron a las medidas punitivas y al feroz espíritu antiindígena.
33 Por ejemplo, John A. Hall define el nacionalismo como “la creencia en la primacía de una nación particular, real o construida; la lógica de su posición tiende a trasladar el nacionalismo de formas culturales a formas políticas y a vincularse a una movilización popular”. En “Nationalism: Classified and Explained”, en Daedalus, 122.3, verano de 1993, p. 2. Breuilly plantea una definición muy similar en Nationalism and the State, segunda edición, Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 2. Para definiciones más finas en el ámbito cultural véase Brackette Williams. “A Class Act: Anthropology and the Race to Nation Across the Ethnic Terrain”, en Annual Review of Anthropology, 18, 1989, pp. 401-444; Katherine Verdery. “Whither ‘Nation’ and ‘Nationalism’?”, en Benedict Anderson (ed.). Mapping the Nation, Londres, Verso, 1996, pp. 226-234.
34 John A. Armstrong. Nations before Nationalism, Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1982.
35 Anderson. Imagined..., Hobsbawm. Nations and Nationalism since 1789, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Eley y Suny. Becoming National, introducción.
36 Como ha señalado Steve Stern, los “símbolos protonacionales [de la rebelión] no estaban vinculados a un nacionalismo criollo emergente, sino a nociones de un orden social andino o dirigido por el Inca”. En “The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal”, en Stern (ed.). Resistance, Rebellion..., p. 76.
37 Chatterjee. Nationalist Thought... Para una opinión contraria, véase Jorge Klor de Alva. “Colonialism and Post Colonialism as (Latin) American Mirages”, en CLAR 1.1-2, 1992, pp. 3-23.
38 Mallon. ‘The Promise and Dilemma...”; Gilbert M. Joseph. “On the Trail of Latin American Bandits: A Reexamination of Peasant Resistance”, LARR 25.3, 1990, pp. 7-53.
39 Hall admite la incomodidad de los sociólogos de la historia con la Independencia de América Hispana. Hall. “Nationalisms...”, pp. 9-10.
40 Boleslao Lewin. La rebelión de Tupac Amaru [1943], tercera edición, Buenos Aires, SELA, 1967.
41 Jean Piel realiza una fina revisión de la base ideológica de la historiografía de la rebelión en: “¿Cómo interpretar la rebelión panandina de 1780-1783?”, en Jean Meyer (ed.). Tres levantamientos populares: Pugachov, Tupac Amaru, Hidalgo, México, CEMCA, 1992, pp. 71-80. Sobre el régimen de Velasco, que publicó la invalorable Colección Documental de la Independencia Peruana, véase John Fisher. “Royalism, Regionalism and Rebellion in Colonial Peru, 1808-1815”, en HAHR 59.2, mayo de 1979, pp. 232-258. Otras revisiones de literatura son: Stern. “The Age of Andean”, en su libro Resistance, rebellion..., pp. 36-43; Carlos Daniel Valcárcel, prólogo, CDIP, tomo II, 1, pp. XV-XXIV; Alberto Flores Galindo. “Las revoluciones tupamaristas. Temas en debate”, en Revista Andina 7.1, 1989, pp. 279-287.
42 John Rowe. “El movimiento nacional inca del siglo XVIII”, en Flores Galindo (ed.). Tupac Amaru II, pp. 13-53.
43 Véase el trabajo magistral de Flores Galindo. Buscando un Inca. Sobre la construcción de pasados coloniales, véase Hobsbawm y Ranger. The Invention...
44 Este es un aspecto del estudio —por otro lado, valioso— de Jan Szemiński. La utopía tupamarista, Lima, Fondo Editorial PUCP, 1983. Scarlett O’Phelan Godoy y David Cahill critican a Flores Galindo por exagerar el recuerdo de los Incas y al propio Imperio incaico. Estoy en desacuerdo con esta opinión. Scarlett O’Phelan Godoy. “Utopía andina, ¿para quién? Discursos paralelos a fines de la Colonia”, en O’Phelan Godoy. La gran rebelión en los Andes: de Tupac Amaru a Tupac Catari, Cusco, CBC, 1995, pp. 13-45, especialmente las pp. 25-26; David Cahill. “Una visión andina: el levantamiento de Ocongate de 1815”, en Histórica XII.2, 1988, pp. 133-159.
45 John Phelan. The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia 1781, Madison, University of Wisconsin Press, 1978, especialmente pp. 79-88.
46 Alberto Flores Galindo. “La nación como utopía: Tupac Amaru 1780”, en Luis Durand Flórez (ed.). La revolución de los Tupac Amaru: antología, Lima, CNDBRETA, 1981, p. 60.
47 Para una importante discusión sobre si categorizar el movimiento como rebelión o como revolución (postulando la primera), véase Scarlett O’Phelan Godoy. Un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú y Bolivia, 1700-1783, Cusco, CBC, 1988; y para una versión más reciente, véase de la misma autora “Rebeliones andinas anticoloniales, Nueva Granada, Perú y Charcas entre el siglo XVIII y XIX”, en Anuario de Estudios Americanos, N° XLIX, 1991, pp. 395-440.
48 Sobre las reformas borbónicas como causa del levantamiento de Tú pac Amaru, véase O’Phelan Godoy. Un siglo de rebeliones...; John Fisher. “La Rebelión de Tupac Amaru y el programa imperial de Carlos III”, en Flores Galindo (ed.). Tupac Amaru II, Lima, Retablo de Papel, 1976, pp. 107-128. Para una visión panorámica de las reformas borbónicas, véase D. A. Brading. “Bourbon Spain and its American Empire”, en Leslie Bethell (ed.). Colonial Spanish America (The Cambridge History of Latin America), Vols. 1 y 2 Selections, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 112-162.
49 Sobre los cambios jurisdiccionales y la confusión que trajeron consigo el nuevo virreinato, el sistema de Intendencia y los cambios en la Audiencia, véase John Lynch. Spanish Colonial Administration, 1782-1810, Londres, The University of London Press, 1958, pp. 65-68; John Fisher. Government and Society in Colonial Perú: The Intendant System, 1784-1814, Londres, Athlone Press, 1970, pp. 49-50; Carmen Torero Gomero. “Establecimiento de la Audiencia del Cuzco”, en Boletín del Instituto Riva-Agüero, N° 8, 1969, pp. 485-491.
50 Nils Jacobsen. Mirages of Transition: The Peruvian Altiplano, 1780-1930, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1993, p. 41.
51 Jacobsen. Mirages..., p. 44; O’Phelan. Un siglo de..., pp. 174-221.
52 O’Phelan Godoy. “Revueltas y rebeliones del Perú colonial”, en Jacobsen y Puhle. The Economies of Mexico and Peru During the Late Colonial Period, 1760-1820, Berlín, Colloquium-Verlag, 1986, pp. 146-148; Jürgen Golte. Repartos y rebeliones. Tupac Amaru y las contradicciones de la economía colonial, Lima, IEP, 1980.
53 Nils Jacobsen. “Peasant Landtenure in the Peruvian Altiplano in the Transition from Colony to Republic”, manuscrito, 1989, pp. 28-29; Charles F. Walker. “Peasants, Caudillos and the State in Peru: Cuzco in the Transition from Colony to Republic, 1780-1840”, Tesis de Ph.D., University of Chicago, 1992, pp. 55-57. La información procede de John J. TePaske y Herbert Klein. The Royal Treasuries of the Spanish Empire in America, vol. 1, Peru, Durham: Duke University Press, 1982.
54 Jurgen Gölte calculaba que los precios eran elevados en aproximadamente 300%, en promedio. Gölte. Repartos..., pp. 104-105 y 120. Pueden verse críticas a Gölte en O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 117-135, y en Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 103-104.
55 Entre los muchos estudios sobre la decadencia del rol de los caciques, véase Brooke Larson. “Caciques, Class Structure and the Colonial State in Bolivia”, en Nova Americana N° 2, 1979, pp. 197-235, y Núria Sala i Vila. Y se armó el tole tole: tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú, 1784-1814, Lima, IER José María Arguedas, 1996. Para un interesante caso comparativo véase Nancy Farriss. Mayan Society under Colonial Rule, Princeton, Princeton University Press, 1984.
56 John Fisher. “Imperial ‘Free Trade’ and the Hispanic Economy, 1778-1796”, JLAS 13.1, 1981, pp. 21-56.
57 Según Tandeter y Wachtel, “La rebelión [de Tupac Amaru] estalló a fines de un largo período de precios bajos”, Enrique Tandeter y Nathan Wachtel. “Prices and Agricultural Production. Potosí and Charcas in the Eighteenth Century”, en Lyman L. Johnson y Enrique Tandeter (eds.). Essays on the Price History of Eighteenth-Century Latin America, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1989, p. 271. Luis Miguel Glave y María Isabel Remy también señalan esta tendencia en los precios, en Estructura agraria y vida rural en una región andina: Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX, Cusco, CBC, 1983, pp. 429-453, gráfico de la p. 439; Luis Miguel Glave. “Agricultura y capitalismo en la sierra sur del Perú (fines del siglo XIX y comienzos del XX)”, en J. P. Deler y Y. Saínt-Geours (eds.). Estados y naciones en los Andes, vol. 1, Lima, IEP, 1986, pp. 213-217; Jacobsen. Mirages..., pp. 95-106. Sobre las presiones demográficas, véase de Luis Miguel Glave. Vida, símbolos y batallas. Creación y recreación de la comunidad indígena. Cuzco, siglos XVI-XX, Lima, FCE, 1992, pp. 93-115.
58 Jacobsen y Puhle. The Economies..., pp. 23-24.
59 En esta línea interpretativa el trabajo más influyente es el de E. P. Thompson. “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, en Past and Present N° 50, 1971, pp. 76-136, y “The Moral Economy Reviewed”, en E. P. Thompson. Customs in Common, Nueva York, The New Press, 1991, pp. 259-351. Una aplicación de las nociones de Thompson y James Scott sobre economía moral puede verse en Brooke Larson. “Explotación y economía moral en los Andes”, en Segundo Moreno Yáñez y Frank Salomón (eds.). Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX, 2 vols., Quito, Abya-Yala y MLAL, 1991, tomo II, pp. 441-480; y Ward Stavig. “Ethnic Conflict, Moral Economy, and Population in Rural Cuzco on the Eve of the Thupa Amaro II Rebellion”, en HAHR 68.4, 1988, pp. 737-770.
60 Rowe. “El movimiento...”.
61 Brading dice que para los indígenas acomodados la publicación de la segunda edición de los Comentarios en 1722 fue un “acontecimiento incendiario”. David Brading. The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State, 1492-1867. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Agradezco a John Rowe por su clarificación sobre este tema.
62 Tupac Amaru y la Iglesia. Antología, Cusco, Edubanco, 1983, pp. 276-277; Lewin. La rebelión..., pp. 382-388; José Durand. “El influjo de Garcilaso Inca en Tupac Amaru”, COPE 2.5, 1971, pp. 2-7.
63 Flores Galindo. Buscando un Inca, p. 106. Sobre el quechua del siglo XVIII véase César Itier (ed.). Del siglo de oro al siglo de las luces: lenguaje y sociedad en los Andes del siglo XVIII, Cusco, CBC, 1995; Bruce Mannheim. The Language of the Inca since the European Invasion, Austin, University of Texas Press, 1991.
64 Véase los ensayos en John Lynch. Latin American Revolutions, 1808-1826: Old and New World Origins, Norman, University of Oklahoma Press, 1994, particularmente la parte 5: “Ideas and Interests...”.
65 Citado en Carlos Daniel Valcárcel. “Fidelismo y separatismo de Tupac Amaru”, en Durand Flórez. La revolución..., p. 366.
66 José Antonio del Busto Duthurburu. José Gabriel Tupac Amaru antes de su rebelión, Lima, Fondo Editorial PUCP, 1981, pp. 93-95.
67 Robert Schafer. The Economic Societies in the Spanish World, 1763-1821, Syracuse, Syracuse University Press, 1958, p. 157; Víctor Peralta. “Tiranía o buen gobierno: escolasticismo y criticismo en el Perú del siglo XVIII”, en Charles Walker (ed.). Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cusco, CBC, 1996, pp. 67-68.
68 Este fue el caso del levantamiento de Arequipa que se analiza más adelante.
69 Antonello Gerbi. The Dispute of the New World. The History of a Polemic, 1750-1900, Pittsburgh; University of Pittsburgh Press, 1973; Brading. The First America..., p. 499.
70 Juan José Vega. José Gabriel Tupac Amaru, Lima, Editorial Universo, 1969, pp. 13-15; y del mismo autor. Tupac Amaru y sus compañeros, tomo 1, Cusco, Municipalidad del Qosqo, 1995, pp. 3-21.
71 Citado en Cristóbal Aljovín Losada. “Representative Government in Perú: Fiction and Reality, 1821-1845”, tesis doctoral, University of Chicago, 1996, p. 221. Lewin afirma persuasivamente que no había contradicciones entre ser a la vez un “aristócrata inca” y un “arriero indio”. Lewin. La Rebelión..., pp. 335-336.
72 John H. Rowe. “Genealogía y rebelión en el siglo XVIII: algunos antecedentes de la sublevación de José Gabriel Thupa Amaru”, en Histórica N° VI, 1, julio de 1982, pp. 65-85. Rowe cita una de las querellas de Túpac Amaru contra el exagerado repartimiento de Viana. Puede verse una temprana decisión y descontento de Túpac Amaru en su petición escrita con palabras firmes contra Geronymo Cano, un recaudador de Viana. CDIP, II, 2, pp. 20-21.
73 Para este caso, véase el riguroso estudio de Rowe “Genealogía...”. Sobre la documentación, véase CDIP, II, 2, pp. 39-75.
74 John Rowe. “Genealogía...”, y del mismo autor. “Las circunstancias de la rebelión de Thupa Amaro en 1780”, en Revista Histórica N° XXXIV, 1983-1984, pp. 119-140.
75 La documentación sobre Moscoso está en CNDBRETA, II, 1980. Para los acontecimientos de 1779 y 1780 véase Tupac Amaru y la Iglesia, pp. 165-201, con una introducción de Scarlett O’Phelan Godoy, que contiene parte de los abundantes documentos hallados en el Archivo Arzobispal del Cusco. Estos eventos han sido analizados por David Cahill. “Crown, Clergy and Revolution in Bourbon Peru: The Diocese of Cuzco, 1780-1814”, tesis de doctorado, University of Liverpool, 1984, pp. 216-234; Iván Hinojosa. “Población y conflictos campesinos en Coporaque (Espinar) 1770-1784”, en Flores Galindo (ed.). Comunidades campesinas: cambios y permanencias, Lima, CES Solidaridad, 1987, pp. 229-256; Glave. Vida, símbolos..., cap. 3.
76 Algunas publicaciones sobre la Iglesia en la rebelión son: Severo Aparicio. “La actitud del clero frente a la rebelión de Tupac Amaru”, en Comisión Nacional del Bicentenario de la Rebelión Emancipadora de Tupac Amaru, Actas del Coloquio internacional Tupac Amaru y su tiempo, Lima, CNDBRETA, 1982, pp. 71-94; Cahill. “Crown, Clergy...”; Emilio Garzón Heredia. “1780: clero, élite local y rebelión”, en Charles Walker (ed.). Entre la retórica y la insurgencia..., pp. 245-271; Jeffrey Klaiber. “Religión y justicia en Tupac Amaru”, en Allpanchis N° 19, 1982, pp. 173-186; O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 237-243.
77 Véase O’Phelan Godoy, que correlaciona estos cambios con una serie de revueltas, en Un siglo de..., pp. 177-180.
78 Loc. cit.
79 CDIP, II, 2, p. 111.
80 CDIP, II, 2, p. 106.
81 CDIP, II, 2, p. 134; Kendall W, Brown. Bourbons and Brandy: Imperial Reform in Eighteenth-Century Arequipa, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986, cap. 9; Lewin. La Rebelión..., p. 156. Un análisis de “Muerte al mal gobierno” se encuentra en Phelan; The People...; Eric Van Young. “Millenium on the Northern Marches: The Mad Messiah of Durango and Popular Rebellion in Mexico, 1800-1815”, en Comparative Studies in Society and History N° 28, 1986, pp. 386-413; y “Quetzalcóatl, King Ferdinand and Ignacio Allende Go to the Seashore; or Messianism and Mystical Kingship in México, 1800-1821”, en Jaime O. Rodríguez. The Independence of Mexico and the Origins of the New Nation, Los Ángeles, UCLA Latin American Center, 1989, pp. 176-204.
82 Lewin. La Rebelión..., p. 155.
83 Uno comienza así; “También hablamos aquí/ de los oficiales reales/ que a fuerza de robar quieren / acrecentar sus caudales”, Lewin. La Rebelión..., p. 155. Hay otros ejemplos en CDIP, II, 2, pp. 127-128, o 108.
84 CDIP, II, 2, pp. 129-131; la cita es de la página 130. Este verso invocaba con frecuencia a nobles y plebeyos.
85 David Cahill. “Taxonomy of a Colonial ‘Riot’: The Arequipa Disturbances of 1780”, en John R. Fisher, Allan J. Kuethe y Anthony McFarlane (eds.). Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, LSU Press, 1990, p. 287. O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 202-207.
86 CDIP, II, 2, p. 112.
87 Cahill. “Taxonomy...”, pp. 270-272 y 276-282.
88 Cahill. “Taxonomy...”, pp. 272-276; Brown. Bourbons, pp. 207-208.
89 Cahill. “Taxonomy...”, pp. 281-282.
90 Lewin. La Rebelión..., p. 163.
91 Guillermo Galdós Rodríguez. “Vinculaciones de las subversiones de Tupac Amaru y de Arequipa de 1780”, en CNDBRETA. Actas..., pp. 271-278, quien cita un verso de Arequipa que llama a seguir a Cusco. También observa el uso de poemas de Arequipa en Cusco, p. 272.
92 O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 207, observa que fueron embargadas incluso sus “pequeñas cargas de ají”.
93 ADC, Libros de Cabildo, N° 27, 1773-1780, pp. 161-162.
94 Lewin. La Rebelión..., pp. 164-165.
95 O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 208-209.
96 Citado en O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 214. En “Circunstancias...”, p. 127, Rowe dice que Túpac Amaru “aprendió de los errores” de su conspiración.
97 Sobre este levantamiento, véase Víctor Angles Vargas. El cacique Tambohuacso, Lima, Industrial Gráfica, 1975, y O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 207-217.
98 Sobre el movimiento de Tupac Katari, véase María Eugenia del Valle de Siles. Historia de la Rebelión de Túpac Catari, 1781-1782, La Paz, Editorial Don Bosco, 1990; Sergio Serúlnikov. “Su verdad y su justicia. Tomás Catari y la insurrección aymara de Chayanta, 1777-1780”, en Walker (ed.). Entre..., pp. 205-243; Lewin. La Rebelión de..., pp. 500-566.
99 Túpac Amaru debía pagos de tributos y tenía otras deudas. Arriaga le exigió el pago, amenazando con perjudicar al cacique y a su familia. CDBTU, II, pp. 159-160 y 223-225; CDIP, II, 2, p. 735.
100 Lewin. La Rebelión de..., pp. 442-443.
101 CNDBRETA. tomo 1, pp. 502 y 508. Se sabe que Túpac Amaru dijo al cura que “tenía orden del Señor Visitador General autorizado por la Real Audiencia de Lima”, CDIP, II, 2, p. 254.
102 CNDBRETA, tomo 1, p. 504.
103 Ibíd.
104 CNDBRETA, tomo 1, p. 508, documento del Dr. Don Miguel Martínez, cura y vicario de Nuñoa y Santa Rosa. Basaba su relato en una conversación con Bolaños y en una carta de Eugenio de Silva, cura párroco de Sicuani. Su llamado a la “unión y armonía”, seguido por, “de lo contrario, serían castigados”, es sintomático del conocimiento que los rebeldes tenían de la fragilidad de una alianza entre indios y criollos.
105 CDIP, II, tomo 2, p. 255.
106 Jorge Cornejo Bouroncle. Tupac Amaru. La revolución precursora de la emancipación continental. Cusco, s.e., 1949, p. 493, citado en Vega. José Gabriel Tupac Amaru, p. 48, véase también las pp. 45-54; Lewin. La Rebelión de..., pp. 409-412; CDIP, II, tomo 2, pp. 277 y 292-293. Magnus Mörner cuestiona estas interpretaciones en Perfil..., pp. 125-129.
107 Lewin. La Rebelión..., p. 446. Lewin señala que con frecuencia Túpac Amaru perdía el tiempo por tales tareas, aparentemente menores; sin embargo, afirma que cartas como estas tenían efectos importantes.
108 CNDBRETA, tomo III, p. 69.
109 Lewin. La Rebelión..., pp. 447-453; Tupac Amaru y la Iglesia, pp. 212-215; Alejandro Seraylán Leiva. Campañas militares durante la dominación española, Historia General del Ejército Peruano, tomo III, vol. 2, Lima, Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, 1981, pp. 609-612.
110 CNDBRETA, tomo I, pp. 422-423.
111 CNDBRETA, tomo I, p. 424.
112 CNDBRETA, tomo I, p. 432.
113 Túpac Amaru hizo grandes esfuerzos por mejorar las relaciones con la Iglesia y por asegurar a sus seguidores y a otros que él era un buen cristiano. Lewin. La Rebelión..., pp. 450-453, que incluye una carta de Túpac Amaru al obispo Moscoso, del 12 de diciembre, en la cual le explicaba su posición. Micaela observaba que él reclamaba que la excomunión no le incluyera a él ni a su círculo cercano porque ‘’Dios sabia su intención”. CDIP, II, 2. p. 716.
114 Lewin señala que esta era la forma en que él se presentaba ante los indios, mientras ante los europeos se calificaba como Inca de linaje real. La Rebelión..., pp. 414-415. Campbell observa el carácter vago que las proclamas tenían en sus períodos iniciales. León Campbell. “Ideology and Factionalism during the Great Rebellion, 1780-1782”, en Stern (ed.). Resistance..., pp. 122-125.
115 Durand Flórez. “La formulación nacional de los bandos de Tupac Amaru”, en Durand Flórez (ed.). La revolución..., pp. 29-49; Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 138-141. Durand Flórez detectó que, en los edictos de Túpac Amaru, correspondientes a noviembre y diciembre, había disminuido el número de veces que se citaba al rey de España.
116 Mallon. Peasant...; Gyan Prakash. “Introduction” a Prakash. After Colonialism; William Roseberry. “Hegemony and the Language of Contention”, en Joseph y Nugent. Everyday Forms..., pp. 355-366.
117 Citado por Durand Flórez, “La formulación”, p. 35.
118 CDIP, II, 2, p. 272.
119 CNDBRETA, p. 432. Según Lewin, el celo antieuropeo “era una simplificación accesible a las multitudes del más grave problema político-social de la Colonia: el del chapetón, vilipendiador de los naturales y monopolizador de todas las palancas del poder y la economía”. Lewin. La Rebelión..., p. 404.
120 Véase Szemiński. Utopía... y “Why Kill the Spaniard? New Perspectives on Andean Insurrectionary Ideology in the 18th Century”, en Stern (ed.). Resistance..., pp. 166-192.
121 CNDBRETA, I, p. 442.
122 CNDBRETA. I, p. 458. El autor también se quejaba de las actitudes pueriles de la población que no era indígena.
123 Sobre la importancia de los arrieros, véase Mörner. Perfil..., pp. 119-122; Vega. José Gabriel...; Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 111-112. En torno a la forma como las noticias sobre los levantamientos se esparcieron por todo el continente, véase O’Phelan Godoy. “Rebeliones andinas anticoloniales”, p. 438.
124 Algunos de los estudios que señalan el rol de las chicherías son: Jorge Hidalgo Lehuede. “Amarus y cataris: aspectos mesiánicos de la rebelión indígena de 1781 en Cuzco, Chayanta, La Paz y Arica”, en Chungará N° 10, 1983, pp. 117-138, y Scarlett O’Phelan Godoy. “Coca, licor y textiles: el calendario rituálico de la gran rebelión”, en O’Phelan Godoy. La gran rebelión..., pp. 139-185.
125 Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 115-117.
126 Tupac Amaru y la Iglesia, pp. 204-205, documento del 19 de mayo de 1781.
127 CDIP, II, pp. 329-330. En otra carta, ella advertía que “si andamos con pies de plomo, todo se llevará la trompa” (p. 331).
128 Ella fue ejecutada juntamente con José Gabriel y Micaela. Sobre Ana Tomasa Condemayta Hurtado de Mendoza, véase Juan José Vega. Tupac Amaru y sus compañeros, t. II, pp. 409-412. Su juicio se halla en CNDBRETA, 3, pp. 487-517.
129 CDIP, II, 2, pp. 363 y 370.
130 El 80% de los acusados eran de la provincia de Canas y Canchis. O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 228.
131 Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 112-113. Véase también Magnus Mörner y Efraín Trelles. “A Test of Causal Interpretations of the Tupac Amaru Rebellion”, en Stern (ed.). Resistance..., pp. 94-109.
132 Mörner y Trelles. “A Test of...”, p. 102, que se basa en O’Phelan Godoy. “La rebelión de Tupac Amaru, organización interna, dirigencia y alianzas”, en Histórica III.2, 1979, pp. 89-121, así como León G. Campbell. “Recent Research on Andean Peasant Revolts, 1750-1820”, en LARR 14.1, 1979, pp. 3-49.
133 O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 268. Véase también León G. Campbell. “Social Structure of the Tupac Amaru Army in Cuzco, 1780-81”, en HAHR 61.4, 1981, pp. 675-693.
134 CNDBRETA, 1, p. 460; sobre actividades antiespañolas, véase Lewin. La Rebelión..., p. 404.
135 O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 277. Véase también Jan Szemiński. “La insurrección de Tupac Amaru II. ¿Guerra de independencia o revolución?”, en Flores Galindo (ed.). Tupac Amaru II, pp. 201-228.
136 Mörner y Trelles. “A Test...”; Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 108-114; León Campbell. “Women and the Great Rebellion in Peru, 1780-1783”, en The Americas 42.2, 1985, pp. 163-196.
137 ADC, Corregimiento, Causas Comunes, Leg. 61, 1780, N° 1397.
138 CDIP, II, 2, p. 279.
139 CDIP, II, 2, p. 283. Sobre la debilidad de la defensa del Cusco en ese momento, véase CNDBRETA, I, pp. 440 y 484. Debería recordarse que Moscoso enfrentaba acusaciones de apoyo a los rebeldes y, de esta manera, era particularmente vehemente en estas cartas a sus superiores. Su desdén hacia los indios, no obstante, suena cierto para ese período.
140 CNDBRETA, I, 484; sobre el pánico en Cusco, véase León Campbell. The Military and Society in Colonial Peru 1750-1810, Filadelfia, The American Philosophical Society, 1978, pp. 107-112.
141 CNDBRETA, I, pp. 470-489; Abancay, p. 486.
142 CNDBRETA, III, pp. 78-79.
143 El obispo Moscoso se lamentaba de que “de esta suerte, nos vemos en un caos de confusiones, no siendo fácil deliberar acción alguna por no saberse el estado del enemigo”. CDIP, II, 2, p.363.
144 CDIP, II, 2, p. 372.
145 Moscoso atribuía la “victoria incompleta” en Ocongate al rápido retroceso de los rebeldes que “generalmente, cuando se hallan sin cabeza, como ha sido en estas cortas refriegas, rara vez sostienen el ataque en cuerpo constante. Embisten tumultuariamente y a la primera pérdida se esparcen por las montañas...” CDIP, II, 2, p. 372.
146 Campbell. The Military..., pp. 117-120, y del mismo autor. “Ideology...”, p. 127; Lewin. La Rebelión..., pp. 453-454. Agradezco a John Rowe por aclararme algunos aspectos militares del levantamiento.
147 Entre otras medidas, se prohibieron las reuniones de indios. Luis Antonio Eguiguren. Guerra separatista: rebeliones de indios en Sur América. La sublevación de Tupac Amaru. Crónica de Melchor de Paz (2 vols.), Lima, s.e., 1952, vol. 1, pp. 252 y 116.
148 Campbell. “Ideology...”, pp. 115-116.
149 Campbell. “Ideology...”, p. 128.
150 Lewin. La Rebelión..., pp. 456-457.
151 Ellos se retiraron de la ciudad de Cuzco “...porque le pusieron en las primeras filas por carnaza a los Yndios, a quienes no quería ofender y por haberse acobardado los mestizos que manejaban los fusiles”. CDIP, II, 2, p. 468; Lewin. La Rebelión..., p. 461. Para un resumen informado sobre la batalla, veáse Seraylán Leiva. Campañas militares..., pp. 621-626.
152 Sobre el hambre en las tropas y en la ciudad, véase CDIP, II, 2, pp. 432-433. Muchos se preocupaban sobre la mala cosecha de ese año, debida en gran parte a la destrucción y a la interrupción del trabajo que la rebelión había implicado.
153 CDIP, II, 2, pp. 464 y 465.
154 Campbell. “Ideology...”, p. 126.
155 Flores Galindo. Buscando un Inca, p. 123.
156 Iván Hinojosa. “El nudo colonial: la violencia en el movimiento tupamarista”, en Pasado y Presente N° 2-3, Lima, 1989, pp. 73-82.
157 CDIP, II, 2, pp. 413-416.
158 CNDBRETA, I, pp. 433-434.
159 Szemiński. “Why Kill...”, p. 171.
160 CDIP, II, 2, p. 426.
161 Lewin. La Rebelión..., pp. 458-460.
162 Campbell. The Military..., pp. 128-133.
163 CDIP, II, p. 466.
164 CNDBRETA, I, pp. 537-539. La cita es de Lewin. La Rebelión..., p. 469.
165 Sobre la captura, véase L. E. Fisher. The Last Inca Revolt, Norman, University of Oklahoma Press, 1966, pp. 212-241; Lewin. La Rebelión..., pp. 468-472.
166 Richard L. Bushman. King and People in Provincial Massachusetts, Chapel Hill, Institute of Early American History and Culture, and the University of North Carolina Press, 1985; Joyce Appleby. Capitalism and a New Social Order: The Republican Vision of the 1790s, Nueva York, NYU Press, 1984.
167 Sobre nacionalismos alternativos, véase Florencia Mallon. Peasant...; Guardino. Peasants...; Manrique. Campesinado..., todos los cuales inician sus títulos con el término campesino.
168 Citado por Hinojosa. “El nudo...”, p. 79.
169 Citado por Lewin. La Rebelión..., p. 413.
170 Citado por León Campbell. “Crime and Punishment in the Tupac Amaru Rebellion in Peru”, en Criminal Justice History 5, 1984, p. 58.
171 Un documento señalaba el plan de colocarle una corona con puntas afiladas que pincharan su piel, incluyendo “tres puntas de fierro ardiendo que le saldrán por los sus ojos y boca”. Tupac Amaru y la Iglesia, p. 204, documento del 3 de mayo de 1781.
172 Tupac Amaru y la Iglesia, pp. 270-278.