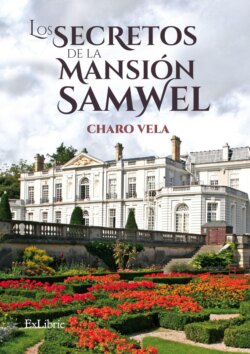Читать книгу Los secretos de la mansión Samwel - Charo Vela - Страница 9
Capítulo 2
Recordando el pasado (1872)
ОглавлениеSiendo Marian muy joven, cuando solo tenía quince años, le pidió a su madre que le buscase un trabajo para poder ayudarla con los gastos. Eran de familia humilde y no tenían mucho que llevarse a la boca. Así cuando Marian ya era una mujercita, decidió que debía colaborar.
—Marian, he escuchado en el mercado que en la mansión Samwel la señora necesita sirvientas. Hija ¿Sigues pensando en querer trabajar? Mira que tendrás que irte a vivir allí o donde encuentres trabajo. Aquí en este pueblo no hay nada, ya lo sabes —le advirtió su madre.
—Madre, ya no soy una niña. Soy fuerte y puedo trabajar en el campo. Limpiando, ayudando en la cocina o en lo que me manden. Usted está enferma y no puede sola con todos los pagos. Por favor, madre ¿podemos ir mañana? Acompañarme a esa mansión. A ver si tengo suerte y me dan el trabajo.
—¿Estás segura? Te voy a echar mucho de menos. Tú eres mi única hija, mi niña querida. Es verdad que nos hace mucha falta el dinero, ahora viene el invierno y no tenemos ni para carbón. Pero no quiero obligarte a irte lejos. Solo nos tenemos la una a la otra.
—Lo sé madre. Usted siempre me lo ha dado todo, ahora me toca a mí ayudarla. Yo también la voy añorar bastante y me costará vivir con gente desconocida, pero es por nuestro bien —decía mientras abrazaba a su madre con fuerza—. No pensemos en cosas tristes, seguro que podremos vernos a menudo. Yo seré feliz sabiendo que va a tener carbón y un plato caliente cada día. No quiero que le falte lo preciso y tenga para comprar sus medicamentos.
—Bueno, hija, si es tu decisión yo debo respetarla —suspiró resignada la madre.
—Usted tranquila, yo estaré bien. ¿Dónde se halla esa mansión, en el pueblo vecino? Nunca he escuchado hablar de ella.
—No hija, está a varias horas de camino, a unas veinte millas en el condado de Devon, en la comarca de los viñedos.
—Gracias madre por dejarme ir. Me voy tranquila, sé que las vecinas la cuidaran como hasta ahora. Voy a preparar la ropa y mis bártulos para el viaje. Iré a despedirme de Shara, que no sabe nada de mi partida. Verá que sorpresa se va a llevar. Todo ha sido muy rápido.
—De acuerdo, mi niña. Hablaré con el señor Alexis a ver si puede llevarnos mañana en su carromato. Esperemos que tengas suerte y la caminata no sea en vano.
Shara era amiga de Marian, desde que eran pequeñas. Jugaban, reían y aprendieron a bordar juntas. Shara era un año menor. Esta ayudaba a sus padres, en una pequeña panadería que tenían. Siempre que visitaba a Marian les traía una hogaza de pan recién hecho. Shara estaba enamorada del chico que les traía la harina para hacer el pan. Juntas imaginaban como él algún día la enamoraría, pediría su mano y se casarían en la iglesia del pueblo.
—Marian, cuando Neil me pida en matrimonio —le decía entusiasmada imaginando el día de su boda —recuerda que tienes que venir, tú serás mi dama de honor.
—Ja, ja, ja, anda baja de las nubes jovencita. Si ni siquiera te ha hablado ni una sola vez.
—Es cierto, pero me mira Marian y ¡vaya con las miraditas qué me echa!
—Bueno, por lo menos harina no te va a faltar —y reían las dos a carcajadas.
Le daba mucha pena tener que despedirse de su única amiga, habían compartido tan buenos momentos. Pero tenía que coger las riendas de su casa. Ahora le tocaba a ella luchar por su madre. Tras un rato de charla, Shara, con lágrimas en los ojos, le deseaba lo mejor a su amiga.
—Y no olvides que cuando me vaya a casar tienes que venir. Mi dama de honor no puede faltar a mi boda.
—Claro que sí, aunque primero tendrás que conseguir el novio —reía Marian.
—Cuídate mucho Marian y si conoces a tu amado, yo quiero saberlo todo ¿eh?
—Por supuesto. Si algún día me enamoro, te lo contaré la primera. Te deseo lo mejor, sabes que te quiero. Shara, por favor, visita a mi madre a menudo que se queda muy sola —dijo con tristeza. No deseaba irse, pero sabía que no tenía otra salida.
—Cuenta con ello y le llevaré una hogaza de pan recién hecho cada día. Alguna vez que tu madre vaya a visitarte, iré con ella a verte y pasaremos el día contigo.
—¡Ay prométemelo amiga, que alegría me vais a dar! Voy a contar los días para que lleguéis.
—Prometido queda. Tienes mi palabra. Mucha suerte Marian. Cuídate mucho y sé fuerte.
Tras abrazarse y lloriquear un rato, por lo sola que se quedaban y lo que se iban a extrañar, se despidieron. Atrás quedaban todos los momentos vividos de las dos amigas. Esa noche Marian, aunque con ilusión de empezar una nueva etapa de su vida, lloró en su cama, en el fondo tenía miedo a lo desconocido. ¿Hasta cuándo no volvería a dormir en su cama y bajo ese techo? ¿Qué le depararía el destino a partir de ahora? —se preguntaba inquieta y con temor.
Y así fue como al día siguiente bien temprano, madre e hija, viajaban hacía la mansión. Su madre la miraba con ternura, sabedora que su niña ya era toda una mujercita.
El viaje fue incómodo para Marian, ella nunca había viajado tantas horas. Sumado a que el carromato era viejo y el camino empedrado y con baches, hicieron que con el traqueteo Marian se marease varias veces. Rozando el mediodía llegaron al condado. Desde una colina divisaron unas llanuras que parecían tapizadas de un manto verde. Nunca Marian había visto paisaje tan bonito. Ni poblado con tanta diversidad de árboles. Totalmente asombrada, miraba perpleja al fondo de la ladera, donde se divisaba la mansión Samwel. Una de las más grandes e importantes del condado. Estaba ubicada en la campiña inglesa. Era muy luminosa y de estilo colonial. Suntuosa, aunque a la vez refinada, se alzaba majestuosa en la pradera. Una casa solariega con sus tejados oscuros y sus paredes de piedra caliza. Constaba de tres plantas con amplios ventanales y más de veinte habitaciones, rodeada de frondosos jardines y arboledas.
La propiedad tenía muchas hectáreas de cosechas de viñedos. Árboles frutales y acres infinitos de siembra. Los viñedos Samwel tenían gran prestigio en toda la región. Sus vinos de crianza habían sido galardonados durante varias temporadas. Sus bodegas eran las mejores del condado. En la temporada fértil del campo, el colorido de las cosechas alegraba la vista y la dulce brisa traía el olor de las vides que endulzaban los sentidos.
En la parte izquierda de la mansión, estaban las bodegas. En la parte derecha a unos metros de la casona, había una gran caballeriza con caballos de varias razas, tanto frisón, bretón y pura sangre. Además de tres carruajes, dos de ellos cubiertos. Junto a las cuadras, había una granja con gallinas, patos, ovejas y corderos. También había un granero y un cobertizo grande para guardar los arreos del campo y la labranza, además del carbón. Junto al cobertizo se hallaba una casa labriega, donde estaban los aposentos del servicio masculino de la mansión. Las mujeres, en cambio, tenían las alcobas en la planta baja de la casona, al fondo de la cocina. Las normas de Samwel eran muy estrictas en este sentido. No se permitía dormir en la misma zona a los hombres y mujeres de la servidumbre. Era pecaminoso y así se evitaban males mayores. Los señores también poseían, cerca de la pradera, en la ladera del lago una cabaña de madera, donde a veces acudían a leer, escribir o estar tranquilos y aislados, disfrutando solo de la naturaleza y el relax. Dicha cabaña estaba compuesta de dos dormitorios, salón, aseo y una cocina pequeña con un fogón y alacena. Todo en madera de roble, era fresquita y tranquila.
Cuando Marian y su madre llegaron las recibió una asistenta. Le pidieron si podían hablar con la dueña. La señora Margaret, un rato después, recibió a Marian y a su madre sentada en el salón. Este era de estilo colonial con muebles de madera tallada, dos ventanales, grandes tapices en las paredes y retratos familiares. Las dos estaban de pie junto a la señora, tras presentarse, la madre le pidió trabajo para su hija:
—Señora, nos han dicho que necesita una asistenta. Como verá mi hija es joven, sana y educada. Le ruego la ponga a prueba en las labores que usted estime conveniente. Le aseguro que no la defraudará. Necesita el trabajo.
—¿Joven cómo te llamas? —le preguntó la señora mirándola fijamente. Marian era guapa, morena de larga melena, más bien delgada y de estatura media.
—Señora me llamo Marian —le contestó sin atreverse a levantar la vista y mirarla a los ojos.
—Marian ¿te gustan los niños? —observó que parecía respetuosa.
—Sí que me gustan señora, siempre he jugado y cuidado a mis vecinos.
—¿Crees que podrás cuidar y educar a mi hijo Robert? Tiene cinco años.
—Estoy dispuesta a intentarlo. No dude que empeño y mimo no me va a faltar y si usted ve que hago algo mal, le pido señora me reprenda y guie para hacerlo como a usted le guste. Quiero que esté contenta con mi trabajo —dijo levantando la cara y le suplicó con la mirada a la señora—. Por favor, necesito ayudar a mi madre, ella está delicada de salud y vive sola. Quiero que no le falte para comer y para sus medicinas.
—Me gusta tu entusiasmo y tus ganas de trabajar. Se te ve educada y respetuosa. Estás muy pendiente de tu madre y eso dice mucho de ti. De acuerdo, en principio cuidarás de mi hijo. Te probaré unos días, espero que no me decepciones. La asistenta te acompañará a la que será tu habitación. Te enseñará la casona y te explicará todo lo que debes saber. Mañana a primera hora empezarás tu trabajo. Señora puede irse tranquila —dijo dirigiéndose a la madre de Marian—, su hija aquí tendrá un techo y comida caliente y no dude que la trataremos bien. Espero se mejore de su malestar y podrá visitarla siempre que lo desee.
—Gracias señora, que Dios le de salud a usted y a su familia. Buenas tardes.
Marian con pena se despidió de su madre, dándole ánimos y haciéndola prometer que se cuidaría. Le pidió que estuviese tranquila que ella iba a estar bien. Y se marchó antes que le cogiese la noche en el camino de vuelta. Empezaba para Marian una nueva vida...
Siguió a la doncella. Una pequeña y vieja maleta era todo su equipaje. La asistenta le entregó dos grandes delantales blancos y una cofia blanca para apartar su pelo de la cara. Le informó que su uniforme llegaría en unos días, debían pedirlo al pueblo. Cuando cerró la puerta de su habitación respiró tranquila. ¡Había conseguido trabajo! Allí no le iba a faltar comida caliente, ni calor en los meses de frío. La habitación era pequeña, pero acogedora. Había una cama pequeña, una mesita, un diminuto armario, una silla y un lavabo. Era mucho mejor que la suya. En un rincón había un pequeño cubo de lata con carbón para los meses de frío. Tenía una ventana, miró por ella y pudo divisar toda la llanura de viñedos. Las vistas eran preciosas y la casona era inmensa. Nunca había visto nada así. Tan grande y señorial. Pensó en la señora, se le veía seria y disciplinada, pero le pareció buena persona. ¡Ojalá, su instinto no se equivocase!
Según le contó la asistenta, en la mansión vivían la señora Margaret con su esposo, el señor Thomas, Robert, el hijo del matrimonio y el señorito Jacob, que era el hermano menor de la señora. Sus padres murieron quince años antes en un desprendimiento de tierras de un acantilado. Una noche de fuerte temporal, cuando volvían de viaje del condado vecino. El caballo resbaló debido al barro, cayendo el carruaje por el precipicio, dejando huérfanos a Margaret y Jacob cuando eran muy jóvenes. Margaret se hizo cargo de la mansión y de su hermano Jacob siendo como una madre para él. Años después, la señora se desposó con el hombre que llevaba tiempo pretendiéndola, el señor Thomas. De la boda hacía ya ocho años y de dicha unión había nacido Robert.
Cuando Marian llegó al condado, la señora estaba de nuevo embarazada de pocos meses y su hijo, el señorito Robert, tenía cinco años. Marian se dedicó a cuidar de él. Le daba de comer, lo aseaba y jugaba con él como si fuesen amigos. Era un niño muy listo y cariñoso. Era guapo, moreno y siempre estaba ideando travesuras. No quería separarse ni un instante de ella. Desde temprano se hacía cargo de él hasta después de la cena que lo dejaba acostado en una habitación que se comunicaba con la de los señores en la primera planta y Marian se retiraba a su alcoba. Si los señores salían de viaje, cenas de negocios o Robert enfermaba, entonces Marian dormía con él en una habitación de la segunda planta.
Unos meses después, nació Angie. A partir de ese día, Marian tenía que atender a los dos hermanos. Robert a pesar de ser pequeño, mimaba a su hermana como si fuese un hombrecito y Angie era una muñequita, rubia de pelo anillado, caprichosa y zalamera, que conseguía con su dulce carita todo lo que se le antojaba. Marian era su nodriza, su tata, su nana. Se pasaba todo el día en la planta superior cuidando de los pequeños. Les daba de comer, los aseaba y pasaba horas jugando con ellos, hasta que al anochecer tras la cena los acostaba.
Los días soleados lo pasaban en el jardín y las tardes o los días fríos en la biblioteca; donde ella se inventaba infinidad de cuentos y se los contaba a su manera, pues Marian no sabía leer. A ella le encantaba su trabajo, adoraba a los niños y los niños a ella. Los cuidaba, los educaba y jugaba con ellos hora tras hora. Marian era feliz con lo que hacía y además le pagaban por ello, se sentía una mujer muy afortunada.
La madre de Marian la visitaba cada dos meses y pasaban todo el día juntas. Un vecino la traía en su carro a cambio de un par de monedas. Marian le pedía a la señora unas horas libres para estar con su madre. Paseaban abrazadas por la pradera, comían guisos y rosquillas que Betty les preparaba y sentadas sobre el césped charlaban de sus cosas.
—Madre, que alegría me da cuando me visita, tengo tantas cosas que contarle.
—Yo sí que soy feliz de estar aquí a tu lado, cuento los días para volver a verte.
—Y dígame, ¿cómo está usted? La veo más sonrosada y lozana.
—Yo estoy bien hija, con los dolores de siempre, tú ya sabes los achaques de la edad. Al menos como caliente y duermo bien, no me falta el carbón gracias a ti. Las vecinas te mandan saludos están pendiente de mí. Te traigo muchos recuerdos de Shara. Esa muchacha es un primor, me lleva pan recién hecho algunos días. Me ha dicho que te diga que la harina sigue en el saco, que no se derrama ni una pizca. Tú sabrás hija que quiere decir esa locuela.
—Ja, ja, ja. Dígale madre que me acuerdo mucho de ella y que, a lo mejor hay que pinchar un poco el saco para que salga la harina.
—No sé hija lo que tenéis entre manos con tanta harina, pero se lo diré de tu parte. Anda cuéntame hija ¿Cómo es tu día a día en este caserío?
—¡Uff madre! Un sin parar todo el día con los dos pequeñajos, son un encanto, aunque hay momentos que me vuelven loca. Me alegran tanto los días, no me hallo ya sin ellos —le contaba ilusionada—. Madre la mansión es enorme, le cuento en la planta baja hay dos salones grandes y dos salas medianas, todas con fogón para el frío, un despacho, un aseo para los señores y otro en la zona del servicio, cinco alcobas del servicio femenino, la cocina y el vestíbulo. Luego en la primera planta hay cinco dormitorios todos con bañera y lumbre, dos salas más, dos aseos, una inmensa biblioteca, la sala de juegos de los niños y dos despachos. Y la segunda planta igual. Al principio me perdía madre, esta mansión hace por cien casas de la nuestra. —ambas terminaban riendo a carcajadas, pensando en la comparación.
—Qué alegría me da escucharte, se te nota contenta y eso me hace feliz. ¡Qué guapa te veo mi niña y estás más rellenita!
—Lo estoy madre, se lo aseguro. Si viera como me mima Betty la cocinera, parece mi otra madre. Me mima y como usted sabe hace unos guisos deliciosos —bromeaba feliz Marian
—Hija mía, me voy tranquila de que estas bien atendida.
—La verdad madre que aquí vivo bien. Y estoy feliz de verla a usted mejor.
Marian le entregaba a su madre el pequeño sueldo que ganaba para ayudarle en sus gastos y para el alquiler de la humilde casa donde vivía. Ella apenas se quedaba unas monedas, por si iba al pueblo, para tomar un helado o una limonada. Marian era alegre y le gustaban las fiestas, en el pueblo se celebraba la fiesta de la cosecha, de la vendimia o de la primavera. Ella se divertía y reía por cualquier cosa. Solía ir al pueblo cuando la señora le daba la tarde libre.
El pueblo más cercano estaba a unas dos horas a caballo, era bonito de casas de fachadas de piedras y tejados empinados rodeados de parques frondosos y una linda plaza donde había una fuente de agua fresca. George, el jardinero, las llevaba en un pequeño carro. Iba con las demás asistentas, paseaban y se compraban algún dulce recién hecho. También se había comprado dos retales de tela floreada para hacerse un par de vestidos. Con la idea que ella tenía de costura y con la ayuda de Betty se los estaba cosiendo por las noches, para cuando fuese a la fiesta.
Su madre después de pasar la mañana con ella. Tras el almuerzo volvía al pueblo, antes de que anocheciese. Siempre volvía cargada de comida que le hacía Betty y fruta que la señora le regalaba, para que comiese por el camino de vuelta hacia su casa.
En estos meses Marian había conocido al señorito Jacob. Había estado en la milicia y volvió herido en la pierna en una batalla en el norte. Apenas podía andar por el dolor. Era un hombre joven tendría veintiséis años. Él pasaba horas en la biblioteca. Marian y los niños iban un rato a ver los cuentos. Jacob se reía cuando la escuchaba inventarse los cuentos con los que entretenía a sus sobrinos. Al principio, ella se avergonzaba bastante cuando él le daba conversación, pero poco a poco fue charlando con él. Marian no veía maldad en él y aunque fuese el señorito, era divertido. Él la observaba y pensaba que era una chica inteligente, educada y muy cariñosa con sus sobrinos. A ella le daba pena verlo tan aislado y solo. Se le notaba aquejado de sus dolencias. La guerra había sido muy dura y debió pasarlo muy mal. La recuperación de su pierna era lenta y muy dolorosa. El señorito era simpático y atento con ella. Y aunque Jacob era diez años mayor que ella, le gustaba mucho conversar con él. Él la trataba con respeto y educación, aunque fuese su patrón.
—Marian me encanta los cuentos que te inventas —le decía Jacob mirándola, sentado en el césped y jugando con los niños—. Eres original en tus ideas y muy ingeniosa. Deberías de escribirlos para poder releerlos cuando queráis.
—¡Ay señorito Jacob, cuanto me gustaría! —le confesaba Marian mientras preparaba la merienda para los pequeños—. Pero por desgracia no sé leer, ni escribir.
—Es una pena. Si quieres yo podría enseñarte, tú aprenderás lo que te gusta y yo así me entretengo y se me hacen los días más cortos. Me sobran horas en el día.
—¿De verdad no le importaría enseñarme? —Marian sonrió, volviéndose hacia él con los ojos brillantes de alegría—. No quiero ser una molestia para usted.
—Nada de eso, para mí no es una molestia, al contrario —Jacob le ayudaba a preparar los sándwiches—. Esta tarde, mientras los niños juegan por aquí, empezamos la primera clase si lo deseas.
—Claro que sí, gracias señorito. No sé cómo podré agradecérselo.
—Tengo una idea —Jacob le puso una mano en el hombro y Marian se estremeció—. ¿Qué te parece si me escribes un cuento? Donde salgan caballos y un soldado herido como yo.
Marian se mordió el labio, estaba confusa. ¿Sería lo correcto? Los niños dejaron de jugar y pedían su merienda. Marian le contestó un poco avergonzada.
—De acuerdo señorito. El primer cuento que escriba será el suyo —le prometió ilusionada.