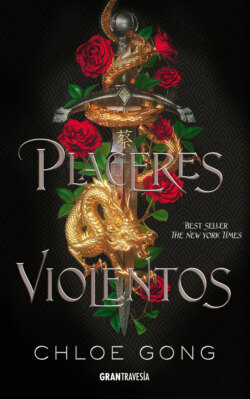Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ocho
ОглавлениеCaminaban en medio de un silencio tenso, palpable.
No es que fuera incómodo; honestamente eso hubiera sido preferible. Lo que sucedía es que la proximidad entre ambos, Juliette caminando delante suyo y Roma tres pasos detrás para que no los vieran juntos, resultaba tremendamente familiar y, con toda franqueza, lo último que Juliette quería llegar a sentir por Roma Montagov era nostalgia.
Juliette se atrevió a mirar hacia atrás mientras atravesaban las largas y sinuosas calles de la Concesión Francesa. Debido a que había tantos extranjeros aquí disputándose una fracción de la ciudad, las vías de la Concesión Francesa reflejaban su codicia, su lucha. Las casas ubicadas en cada sector se volvían hacia dentro de tal forma que, si fuesen observadas desde el cielo, lucirían casi circulares, apiñadas sobre sí mismas para proteger sus entrañas.
Las calles allí eran igual de congestionadas que en las partes chinas de la ciudad, pero de alguna manera todo estaba más ordenado. Los barberos hacían su trabajo en la acera como de costumbre, sólo que cada par de segundos extendían un pie y discretamente empujaban hacia las alcantarillas los mechones de cabello cortados. Los comerciantes vendían sus productos anunciándolos a volúmenes moderados en lugar de los gritos habituales que Juliette escuchaba en los sectores occidentales de Shanghái. No eran sólo la manera en que las personas se adaptaban lo que hacía peculiar a la Concesión francesa: los edificios parecían erguirse un poco más rectos, el agua se veía más limpia, las aves parecían piar un poco más alto.
Quizá sentían la presencia de Roma Montagov y de alguna manera se alertaban.
Y Roma correspondía, inspeccionando las casas con los ojos aguzados que encaraban el crepúsculo.
Daba pena verlo así: abstraído, curioso.
—Cuidado con tropezarte —advirtió Roma.
Juliette lo fulminó con la mirada, aunque él seguía escrutando las casas; luego se obligó a mirar hacia la acera de enfrente. Debería haber sabido que cualquier expresión de desinterés en ella por parte de Roma Montagov era simplemente fingida. Existió una época en que ella lo había conocido mejor de lo que se conocía a sí misma. Solía ser capaz de predecir cada uno de sus movimientos… excepto la única vez que realmente importó.
Roma y Juliette se habían conocido en una noche como ésta hacía cuatro años, justo antes de que la ciudad implosionara con el torbellino de su nueva reputación.
El año era 1922, una fecha en la que nada era imposible. Los aviones subían y bajaban por el firmamento y los últimos restos de la Gran Guerra iban siendo eliminados. La humanidad parecía haber entrado en un impulso ascendente desde el precipicio de los rencores y el odio y la guerra que había llegado hasta su punto más álgido, y ahora las cosas buenas comenzaban a surgir lentamente hacia la superficie. Incluso las guerras entre clanes en Shanghái habían alcanzado una especie de equilibrio tácito, y en lugar de enfrentarse cuando se encontraban en las calles, un Escarlata y un Flor Blanca podían limitarse a reconocer la presencia del otro con un gélido asentimiento de cabeza.
Era una atmósfera de esperanza la que le había dado la bienvenida a Juliette cuando en aquel entonces bajó del barco de vapor que la traía, con las piernas inestables después de un mes de navegar. Era mediados de octubre, el aire todavía se sentía cálido pero comenzaba a refrescar; en el puerto los trabajadores bromeaban entre sí, mientras arrojaban paquetes al interior de los barcos que esperaban.
Con quince años de edad, Juliette había regresado cargada de anhelos. Iba a hacer algo para recordarse, sería alguien digna de ser celebrada, ayudaría a las personas por las que valiera la pena luchar. Era una sensación que no había conocido cuando se marchó de la ciudad a la edad de cinco años, enviada con apenas un par de mudas de ropa, una elaborada pluma estilográfica y una fotografía de sus padres para no que olvidara cómo eran.
Fue el efluvio de aquel sentimiento de exaltación lo que la había llevado a seguir a Roma Montagov.
Ahora, de nuevo junto a él, el pecho de Juliette se estremeció al exhalar hacia la noche. Le ardían los ojos y rápidamente se secó la única lágrima que había resbalado por su mejilla, apretando los dientes con ahínco.
—¿Ya casi llegamos?
—Relájate —contestó Juliette sin girarse. No se atrevió a hacerlo, por si sus ojos resplandecían un instante bajo las tenues farolas—. No es mi intención extraviarte.
Cuando años atrás ocurrió el primer encuentro, ella no sabía quién era él, pero Roma sí estaba al tanto de quién era ella. Meses después le revelaría que en aquel primer momento, mientras esperaba junto a los puertos, había echado a rodar aquella canica a propósito, para ver cuál era la reacción de ella. La canica se había detenido cerca de uno de sus zapatos: zapatos americanos que desde luego parecían fuera de lugar entre las telas burdas y las suelas pesadas que estampaban el suelo a su alrededor.
—Esa canica es mía.
Recordó el momento en que levantó la vista al recoger la canica, pensando que la voz pertenecía a un rudo comerciante chino. En cambio, se quedó mirando a un rostro pálido y joven con la apariencia de un extranjero, una mezcla heterogénea de rasgos nítidos y ojos grandes y preocupados. El acento con el que el joven hablaba el dialecto local era incluso mejor que el de ella, cuyo tutor se había negado a hablar otra lengua que no fuera el shanghainés por temor a que su pupila lo olvidara.
Juliette giró la canica en la palma de su mano, cerrando los dedos con fuerza alrededor de ella.
—Ahora es mía.
A la luz del presente, aquel instante parecía algo divertido, la forma en que Roma se había sorprendido al escuchar el ruso de ella, impecable, aunque un poco forzado por la falta de práctica. Su frente se había arrugado.
—No es justo —dijo, insistiendo en el dialecto de Shanghái.
—El que encuentra algo se lo queda —Juliette se negó a dejar el ruso.
—Bien —había dicho Roma, finalmente regresando a su lengua materna para que hablaran el mismo idioma—. Juega conmigo. Si ganas, puedes quedarte con la canica. Si yo gano, la recupero.
Juliette había perdido, y de mala gana, devolvió la canica. Pero Roma no había comenzado el juego sólo por diversión, y no dejaría que la chica se escapara tan fácilmente. Cuando ella se giró para marcharse, él le tomó la mano.
—Estoy aquí todas las semanas a esta hora —dijo con sinceridad—. Si vuelves, podemos jugar de nuevo.
Juliette comenzó a reír mientras deslizaba los dedos fuera de la mano de él.
—Espera y verás —respondió—. Te ganaré todas las veces.
Más tarde descubriría que el chico era Roma Montagov, el heredero de su mayor adversario. Pero, de cualquier manera, volvería a buscarlo creyéndose muy astuta, creyéndose muy inteligente. Durante meses coquetearon veladamente y se pasearon por las líneas divisorias entre el enemigo y el amigo, ambos sabiendo quién era el otro, pero sin admitirlo, ambos tratando de ganar algo de esta amistad, pero sin tomar demasiadas precauciones, cayendo demasiado profundo, sin apenas darse cuenta.
Cuando estaban lanzando canicas por el terreno irregular, eran sólo Roma y Juliette, no Roma Montagov y Juliette Cai, herederos de pandillas rivales. Eran chicos risueños que habían encontrado en el otro un confidente, un amigo que entendía la necesidad de ser otra persona, aunque sólo fuera por un instante cada día.
Se enamoraron.
Al menos… Juliette pensó que así había sucedido.
—¡Juliette!
La joven jadeó y se detuvo en el acto. En su aturdimiento había estado a punto de estrellarse con un rickshaw estacionado en la calle. Roma la jaló e instintivamente, ella lo miró, encontrándose de pronto con su certeza, su cautela y sus ojos claros y fríos.
—Suéltame —profirió Juliette, apartando su brazo—. Ya casi llegamos a la morgue del hospital. Sigue caminando.
Ella se apresuró para adelantarse, su codo escociendo donde él la había tocado. Roma la seguía con rapidez, como siempre lo había hecho, como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo, caminando en la misma dirección de una manera que parecía casual para el ojo inexperto, de modo que cualquiera que los mirara pensaría que era una coincidencia que Roma Montagov y Juliette Cai caminaran el uno junto al otro, si es que el ojo indiscreto acaso los reconocía.
El grandioso edificio que se erguía delante apareció a la vista. Número 17, Arsenal Road.
—Llegamos —anunció Juliette con frialdad.
El mismo hospital al que habían llevado todos los cadáveres tras la explosión.
—Baja la cabeza y mantenla así.
Sólo para desafiarla, Roma alzó la cabeza hacia el hospital, aguzando la mirada. Frunció el ceño como si pudiera sentir la familiaridad de un lugar por el simple temblor en la voz de Juliette. Pero, por supuesto, no lo hizo, no podía. Ella lo vio allí detenido, tan seguro de sí, y sintió que las palmas de sus manos ardían a causa de su furia. Supuso que Roma sabía con exactitud cuán profundamente esta ciudad sentía el peso de lo que él había hecho. La guerra entre clanes nunca había sido tan cruenta como en el primer par de meses después del ataque lanzado por él. Cuando Juliette se inclinaba para oler las cartas que Rosalind y Kathleen le enviaban a través del Océano Pacífico, cuando inhalaba la tinta con que garabateaban desordenadamente en un papel grueso y blanco describiendo el creciente número de víctimas, imaginaba que era capaz de oler la sangre y la violencia que teñía las calles de rojo.
Ella había creído que Roma sentía su mismo deseo. Había creído que podían forjar un mundo propio, libre de esa guerra entre facciones.
No habían sido más que mentiras. La explosión en la casa de los criados había sido el golpe más contundente que los Flores Blancas podrían haber asestado. Habrían sido descubiertos si hubieran tratado de volar la mansión principal, pero la casa de los criados no era vigilada, no se tomaban precauciones para salvaguardarla, era algo secundario.
Tantas vidas de Escarlatas segadas en un instante. Había sido una declaración de guerra.
Y era algo que no podría haberse logrado sin la ayuda de Roma. La forma en que los hombres habían entrado a hurtadillas, la forma en que la puerta había sido dejado abierta: era información que sólo Roma podía conocer, producto de las semanas de incursiones junto a ella.
Juliette había sido traicionada y era algo de lo que cuatro años después todavía no se recuperaba. Y ahora estaba en aquel sitio, albergando ese nudo palpitante de odio que ardía en su vientre y que sólo se había tornado más y más ardiente durante los años en que su familia le había impedido ser testigo directo de la confrontación. Y pese a todo aún no tenía el valor para clavar su navaja en el pecho de Roma, para vengarse de la única forma en que sabía hacerlo.
Soy débil, pensó. A pesar de todo este odio que la consumía, no resultaba suficiente para eliminar sus instintos de velar por Roma, de impedir que fuera lastimado.
Quizá la fuerza para destruirlo vendría con el tiempo. Juliette simplemente necesitaba aguardar el momento.
—La cabeza abajo —le pidió de nuevo, empujando a través de las puertas dobles para entrar al vestíbulo del nosocomio.
—Señorita Cai —saludó un médico tan pronto como Juliette se acercó a la recepción—. ¿Puedo ayudarla en algo?
—Puede ayudarme de esta forma… —con una mano, Juliette simuló que sus labios se cerraban como una cremallera. Con la otra, se inclinó sobre el escritorio y tomó la llave de la morgue. Los ojos del médico se abrieron de par en par, pero desvió la mirada. Con esa llave que se sentía fría en la palma de su mano, Juliette avanzó por el edificio, tratando de respirar lo menos posible. Ese lugar siempre olía a descomposición.
En pocos minutos ya habían llegado a la parte trasera del hospital y Juliette se detuvo frente a la puerta de la morgue con un bufido. Se dio media vuelta para mirar a Roma, quien había estado caminando con la mirada clavada en sus propios zapatos, tal como ella le había ordenado. Incluso si hacía su mejor esfuerzo, su actuación para mostrarse tímido y apocado no resultaba convincente. Una postura sumisa no le sentaba bien. Había nacido con el orgullo cosido a su columna.
—¿Aquí? —preguntó el joven. Sonaba vacilante, como si Juliette lo estuviera conduciendo a una trampa.
Sin hablar, Juliette deslizó la llave, abrió la puerta y encendió el interruptor de la luz, revelando el único cadáver que había dentro. Estaba sobre una plancha de metal que ocupaba la mitad de la cámara. Debajo de la iluminación blanquiazul, el difunto, en gran parte cubierto por una sábana, parecía estar consumiéndose.
Roma entró tras ella y echó un vistazo al pequeño recinto. Se dirigió hacia el cadáver, arremangándose. Sólo en el instante de levantar la sábana, se detuvo, presa de la duda.
—Éste es un hospital pequeño y probablemente alguien más morirá antes de que transcurra una hora —advirtió Juliette—. Date prisa antes de que decidan transferir a este hombre a una funeraria.
Roma le lanzó una mirada a la joven, observando la postura de impaciencia que ésta había adoptado.
—¿Preferirías estar en otro sitio? —le preguntó.
—Sí —dijo Juliette sin dudarlo—. Manos a la obra.
Visiblemente afectado por la actitud de ella, Roma jaló la sábana. Pareció sorprenderse cuando vio que el hombre estaba descalzo.
Juliette se apartó de la pared.
—¡Vaya! ¡Lo que faltaba!
Se acercó y se puso en cuclillas junto a las repisas debajo de la mesa de metal, recuperando una caja grande que contenía diversos artículos y arrojando al suelo su contenido. Después de lanzar a un costado la alianza de bodas ligeramente ensangrentada, el collar muy ensangrentado y el peluquín, Juliette encontró el par de zapatos que no combinaban y que había calzado el hombre aquel día. Abrió la bolsa y sacó el de mejor aspecto de los dos.
—¿Sí?
Los labios de Roma se adelgazaron, su mandíbula se tensó.
—Sí.
—¿Podemos estar de acuerdo en que este hombre en efecto estuvo en la escena del crimen? —preguntó Juliette.
Roma asintió.
Eso era todo. No mediaron palabra mientras Juliette regresaba todo a la caja, moviendo los dedos ágilmente. Roma se veía sombrío, sus ojos fijos en un punto cualquiera en la pared. Ella supuso que estaba ansioso por salir de allí, por aumentar la distancia entre sus cuerpos tanto como le fuera posible y fingir que el otro no existía… al menos hasta que el próximo cadáver producto de la guerra entre clanes fuera arrojado más allá de las líneas que dividían los territorios.
Juliette volvió a guardar la caja y descubrió que sus manos temblaban. Las cerró en puños, apretándolas tan fuerte como le fue posible, antes de ponerse de pie y encontrarse con la mirada de Roma.
—Después de ti —dijo él, señalando la puerta.
Cuatro años. Debería haber sido suficiente. A medida que transcurrían las estaciones y todo este tiempo avanzaba lentamente, él debería haberse convertido en un extraño. Debería haber crecido y ahora sonreír de manera diferente, como lo había hecho Rosalind, o caminar de manera diferente, como le ocurrió a Kathleen. Debería haberse vuelto más insolente, como Tyler, o incluso adoptar un aire más cansino, como la propia madre de Juliette. Solamente que ahora él la miraba y todo lo que había cambiado en aquel joven era que… ahora tenía más años. Él la miró y Juliette todavía veía exactamente los mismos ojos con la misma mirada exacta: ilegible a menos que él le permitiera franquearla, inflexible a menos que él se permitiera relajarse.
Roma Montagov no había cambiado. El Roma que la había amado. El Roma que la había traicionado.
Juliette se obligó a aflojar los puños, los dedos le dolían por la tensión con que los había apretado. Con un leve gesto de asentimiento en dirección a Roma, permitiéndole que la siguiera para salir de aquel sitio, Juliette alcanzó la puerta y le indicó que pasara, cerrando la morgue a sus espaldas con una firme determinación y abriendo la boca para despedirse de Roma de forma fría y firme.
Sólo que antes de que ella tuviera la oportunidad de hablar, se vio interrumpida por un absoluto pandemonio del fin del mundo dentro del hospital. En el otro extremo del pasillo, los médicos y las enfermeras empujaban camillas, gritándose unos a otros para pedir una actualización sobre un paciente o para preguntar por una habitación disponible. Roma y Juliette corrieron de inmediato hacia el frente, regresando al vestíbulo del edificio. A esas alturas ya esperaban una tragedia, pero de cierta manera lo que encontraron fue incluso peor.
El suelo estaba lleno de sangre. El aire se sentía espeso.
Dondequiera que miraran: integrantes moribundos de la Pandilla Escarlata, chorreando sangre de las gargantas y lanzando alaridos de agonía. Tenía que haber veinte, treinta, cuarenta individuos moribundos o ya muertos, ya inmóviles o todavía intentando clavarse los dedos en sus propias arterias.
—Oh Dios —susurró Roma—. Ya comenzó.