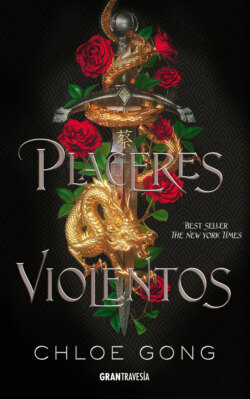Читать книгу Placeres violentos - Chloe Gong - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеEn la esplendente Shanghái despierta un monstruo.
Sus ojos se abren de golpe en el vientre del río Huangpu, las mandíbulas se descuelgan de inmediato para saborear la nauseabunda sangre que penetra en las aguas. Líneas rojas que se deslizan por las modernas calles de esta antigua ciudad: líneas que dibujan telarañas en los adoquines como una red de arterias, y gota a gota alcanzan las aguas, vertiendo la esencia vital de la ciudad dentro de la boca de otra esencia.
A medida que la noche se vuelve más oscura, el monstruo toma impulso para incorporarse, eventualmente emergiendo de las olas con la desidia de un dios olvidado. Cuando alza la cabeza, todo lo que puede verse, muy baja en el firmamento, es una luna enorme.
El monstruo inhala. Se desliza más cerca.
El primer aliento se transforma en una brisa fría que se abalanza sobre las calles y roza los tobillos de aquellos que tienen la mala fortuna de regresar tambaleantes a casa durante la hora del diablo. Este lugar zumba al ritmo de la melodía del libertinaje. Esta ciudad es indecente y está profundamente sumida en la esclavitud del pecado incesante, tan saturada con el beso de la decadencia que el cielo amenaza con venirse abajo y a manera de castigo aplastar a todos aquellos que viven desenfrenadamente bajo su cubierta.
Pero no llega el castigo: no todavía. Es una década laxa y la moral lo es aún más. Mientras Occidente levanta los brazos en celebración de una fiesta interminable, mientras el resto del Reino Medio permanece dividido entre envejecidos señores de la guerra y los vestigios del dominio imperial, Shanghái se asienta en su propia y pequeña burbuja de poder: La París del Este, la Nueva York del Oeste.
A pesar de la ponzoña escurriéndose desde todos los callejones, este lugar está vivo. Y el monstruo, también, nace de nuevo.
Ignorantes de lo que ocurre, los habitantes de esta ciudad dividida continúan con sus quehaceres. Dos hombres salen a trompicones por las puertas abiertas de su burdel favorito en medio de sonoras y penetrantes risotadas. El silencio de esta avanzada hora contrasta repentinamente con la estruendosa actividad de la cual acaban de emerger, y sus oídos se esfuerzan por ajustarse, zumbando ruidosamente durante la transición.
Uno de ellos es bajo y rechoncho, y podría pensarse que si se recuesta en el suelo comenzaría a rodar por la acera como si fuera una pelota; el otro es alto y desgarbado, las extremidades dibujadas en ángulos rectos. Con el brazo de uno alrededor del hombro del otro avanzan tambaleantes hacia la orilla del agua, hacia el río que trae desde el mar las mercancías que transportan los comerciantes día tras día.
Los dos hombres están familiarizados con estos puertos; después de todo, cuando no dedican el tiempo a frecuentar clubes de jazz o a consumir los más recientes cargamentos de vino procedentes de algún país extranjero, transmiten mensajes aquí, guardan mercancías allá, llevan y traen cargamentos: todo ello al servicio de la Pandilla Escarlata. Conocen este malecón como la palma de sus manos, incluso ahora cuando no se escuchan los habituales mil idiomas diferentes voceados bajo mil banderas distintas.
A esta hora sólo se escucha la música tenue de los bares cercanos y los enormes estandartes de las tiendas al ondear con las ráfagas de viento.
Y se escucha a cinco integrantes de los Flores Blancas hablando animadamente en ruso.
Es culpa de los dos hombres Escarlata por no haber escuchado más pronto la algarabía, pero sus cerebros están anegados por el alcohol y sus sentidos zumban placenteramente. Para cuando los Flores Blancas aparecen a la vista, para cuando los hombres ven a sus rivales por los lados de uno de los puertos, pasándose de mano en mano una botella, riendo tan estruendosamente que sus hombros se estremecen, ya ninguno de ambos grupos puede retroceder sin caer en el deshonor.
Los Flores Blancas se enderezan, las cabezas inclinadas hacia el viento.
—Es mejor que sigamos nuestro camino —el hombre Escarlata de baja estatura le susurra a su acompañante—. Ya sabes lo que Lord Cai dijo sobre meternos en otra pelea con los Flores Blancas.
El más desgarbado se limita a morder el interior de sus mejillas, hasta que su rostro enjuto toma el aspecto de un engreído y borrachín espíritu maligno.
—Dijo que no deberíamos iniciar ninguna pelea. Nunca mencionó que no podíamos meternos en una.
Los hombres Escarlata hablan en el dialecto de su ciudad, con la lengua plana y los sonidos apretados. Incluso cuando alzan la voz con la confianza de estar en su territorio, se sienten intranquilos, porque en la actualidad es raro que un Flor Blanca desconozca el idioma: incluso algunas veces sus acentos son indistinguibles de los de un nativo de Shanghái.
Hecho que resulta cierto cuando uno de los Flores Blancas, sonriendo, grita:
—Y entonces ¿están buscando pelea?
El más alto de los Escarlatas emite un sonido bajo que proviene de la base de su garganta y lanza un escupitajo en dirección a los Flores Blancas que aterriza junto al zapato del hombre más cercano.
En un abrir y cerrar de ojos: armas apuntan a otras armas, los brazos firmes y en alto, ansiosos por jalar el gatillo. Ésta es una escena que ya no hace pestañear a nadie; ésta es una escena que es más común en la embriagadora Shanghái que el humo del opio emanando desde alguna gruesa pipa.
—¡Ei! ¡Ei!
Un silbato rompe el terso silencio. El policía que acude corriendo al lugar sólo expresa molestia por el paso bloqueado. Ya ha visto esta misma escena tres veces durante la semana. Ha encerrado a los rivales tras las rejas o bien ha tenido que ordenar una limpieza cuando los grupos se enfrentaron entre sí, dejando a sus rivales perforados a tiros. Agotado por el pesado día, lo único que el policía desea es marcharse a casa, meter los pies en agua caliente, y comer la cena fría que su esposa habría dejado sobre la mesa. La mano está ansiosa por sacar su garrote, ansiosa por moler a palos a estos hombres y hacerlos entrar en razón, ansiosa por recordarles que entre ellos no deberían existir resentimientos personales. Lo único que los impulsa es una imprudente e infundada lealtad hacia los Cai y hacia los Montagov, y eso va a ser su ruina.
—¿Terminamos esto de una buena vez y nos vamos a casa? —pregunta el policía—. ¿O quieren venir conmigo y…?
Se detiene abruptamente.
Desde las aguas resuena el eco de un gruñido.
La advertencia que irradia semejante sonido no es una sensación que pueda negarse. No es la clase de paranoia que uno siente cuando cree estar siendo acechado en una intersección abandonada; tampoco es la clase de pánico que se experimenta cuando una tabla en el suelo cruje en una casa que se había creído vacía. Esto es algo sólido, tangible: pareciera exudar cierta humedad en el aire, un peso que presiona la piel desnuda. Es una amenaza tan obvia como una pistola contra el rostro y, sin embargo, hay un momento de inacción, un momento de vacilación. El hombre Escarlata bajo y rechoncho titubea en un primer momento, echa un vistazo al borde del malecón. Inclina la cabeza, atisbando en las oscuras profundidades y aguza la mirada para seguir los movimientos agitados y ondulantes de las pequeñas olas.
Está justo a la altura adecuada para que su compañero suelte un grito y lo derribe con un codazo brutal en la sien cuando algo emerge desde el río.
Pequeñas motas negras.
Mientras el hombre bajo cae y se golpea con fuerza contra el suelo, tiene la impresión de que el mundo está lloviendo sobre él en forma de briznas; cosas extrañas que no acaba de discernir del todo mientras su visión da vueltas y su garganta se obstruye por las náuseas. Sólo alcanza a sentir punzadas que aterrizan encima de él, que le pican los brazos, las piernas, el cuello: escucha gritar a su compañero, los Flores Blancas se increpan a bramidos entre sí en un ruso indescifrable y, finalmente, el policía empieza a aullar en inglés:
—¡Quítenlo! ¡Quítenselo de encima!
El hombre tendido en el suelo siente el ruido sordo y atronador de los latidos del corazón. Con la frente junto al malecón, reacio a contemplar lo que causa estos terribles aullidos, su propio pulso lo consume. Se apodera de cada uno de sus sentidos, y sólo cuando algo espeso y húmedo le salpica la pierna, se endereza con horror, sacudiéndose con tan inusitado vigor que uno de sus zapatos sale despedido y él no se molesta en recogerlo.
No mira hacia atrás mientras sale corriendo. Se aparta a manotazos los residuos que le llovieron encima, sufre un ataque de hipo en su desesperación por inhalar aire, inhalar, inhalar.
No mira hacia atrás para averiguar qué era lo que acechaba en las aguas. No mira atrás para ver si su compañero necesita ayuda, y ciertamente no mira atrás para determinar qué cosa había aterrizado en su pierna produciendo una sensación viscosa y pegajosa. El hombre no hace otra cosa que correr y correr, más allá del alegre neón de las marquesinas en el preciso momento en que se apagan las últimas luces, más allá de los susurros que se deslizan bajo las puertas de acceso a los burdeles, más allá de los dulces sueños de los comerciantes que duermen con pilas de dinero bajo los colchones.
Y hace tiempo que se ha marchado para cuando sólo quedan cadáveres tendidos en el suelo de los puertos de Shanghái, cadáveres degollados con los ojos yertos clavados en el cielo nocturno, vidriosos por el reflejo de la luna.