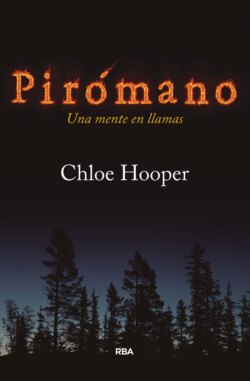Читать книгу Pirómano - Chloe Hooper - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa Unidad Antiincendios había establecido una base en la comisaría de policía de Morwell. El edificio, gris y moderno, más grande de lo que cabría esperar a tenor de la población de la región, estaba junto a la calle principal. Al igual que desde prácticamente cualquier otro punto de la población carbonera, desde las ventanas se veían las chimeneas de Hazelwood. En otros tiempos, la campana de la central eléctrica sonaba a las 7.30 y a las 16.30, y al oírla los hombres iban o volvían del trabajo. La mayoría de aquellos puestos de trabajo ya habían desaparecido. En el mejor de los casos, la central se encontraba ahora en una situación de crisis trepidante, y tras el incendio estaba rodeada por un paisaje extraterrestre. Cuando en aquellos baños impecables tiraban de la cadena, caía agua negra. Acostumbrados a enfrentarse a delitos de violencia familiar y abusos, los agentes de la policía local se encontraban ahora con personas que habían perdido sus casas y con los familiares de los desaparecidos, que aún no habían asimilado el golpe.
Una norma básica de la policía es que si sigues una cadena de pistas y no llegas a ninguna respuesta, vuelves al inicio. Cuatro días después del inicio del incendio, el miércoles 11 de febrero, con la esperanza de que se le hubiera pasado por alto algún indicio, el agente Adam Henry decidió visitar de nuevo la zona donde se había originado. El día antes se había subido a un helicóptero de la policía y había sobrevolado el valle para observar el recorrido del fuego. Ver que el suelo se le acercaba le provocaba una especie de vértigo, ya que apenas veinticuatro horas antes, el lunes, acompañado por el equipo forense, había estado visitando los lugares donde había muerto la gente. Había visto de cerca lo que había provocado el fuego. Ahora quería echar otro vistazo a la plantación.
Paul Bertoncello iba con él, y en el Land Cruiser sin marcas, pasando por una serie de turbinas de gas, plantas de manipulación de carbón, cables eléctricos y chimeneas, retrocedieron el camino hacia Churchill. Al acercarse a la población encontraron un cartel que indicaba el camino a la Universidad de Monash; había unas cuantas tiendas y un supermercado. No había mucho que ver; solo las casas, todas uniformes, tiznadas de gris por la ceniza y el humo.
En la plantación se encontraron con Ross Pridgeon, el investigador del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Henry les llevó más allá de la cinta policial, por entre los eucaliptos calcinados. La peste a humo llegaba a todas partes. Los hombres avanzaron por entre aquel paisaje negro, observando las dos zonas de ignición señalizadas. Las banderitas brillantes punteaban el hollín a modo de guirnalda festiva. En casi setenta y dos horas, era la primera vez que Bertoncello salía de la comisaría de Morwell, aparte de para dormir. El domingo anterior, mientras Henry se había dirigido directamente a aquella zona en coche, Bertoncello había recibido la orden de poner a punto la oficina para la Operación Winston en la sala de incidencias de la comisaría. Resultaba difícil no sentirse sobrecogido ante la dimensión de la devastación. Muy pronto aquel día acabaría siendo conocido como «Sábado Negro»: en el estado de Victoria habían ardido cuatrocientos incendios diferentes, produciendo el equivalente a 80.000 kilovatios de calor, o quinientas bombas atómicas.5 Enseguida Bertoncello fue aprendiendo todos los acrónimos relacionados con la gestión de emergencias. Contactando con el Centro de Control de Incidencias conoció al Equipo de Gestión de Emergencias y a otros doce departamentos con otras tantas iniciales, e intentó ir descubriendo quién hacía qué, para que la Unidad Antiincendios pudiera centrarse solo en la investigación criminal.
Ahora caminaba por entre los árboles calcinados, observando el suelo quemado, intentando pensar, solo pensar. Había un único camino de llegada y uno de salida. La primera línea de investigación, la más obvia, era localizar testigos, ir llamando a todas las puertas de la zona. Los que vivían cerca quizá tuvieran información sobre personas o coches desconocidos que hubieran podido ver el sábado. O quizá la primera dotación de bomberos hubiera visto algo. Ya estaba pensando en el próximo movimiento.
Bertoncello era un hombre alto y delgado de treinta y pocos años, absolutamente calvo, lo que acentuaba sus rasgos faciales y le daba —con razón— un aspecto de tipo cerebral. En su tiempo libre resolvía rompecabezas, sudokus y otros juegos de lógica. A veces se quedaba mirando fijamente durante dos o tres días uno de aquellos acertijos —algún problema tan inexplicable como aquel terreno calcinado— y no escribía nada; luego, en un momento dado, se le iluminaba la bombilla y encajaba las piezas. Todo cobraba sentido. No obstante, en este caso no podía ver en toda su magnitud los daños sufridos por las colinas circundantes: la topografía le limitaba la visión de toda aquella destrucción.
Mientras el helicóptero sobrevolaba aquel trozo de terreno, Adam Henry se había sentado junto al fotógrafo forense. Sobrevolando las zonas de origen de los incendios, Henry vio dos profundas zonas en V donde habían nacido los fuegos, y la ceniza alejándose hasta el horizonte. Unas formas extrañamente sensuales se desplegaban bajo sus pies cuando volaban bajo sobre barrancos, hendiduras y salientes, dejando a la vista casas arrasadas, animales salvajes y de granja, las carcasas de los tractores y demás equipo de granja, vallas quemadas y ganado libre por las carreteras cubiertas de escombros, comiéndose los últimos vestigios de verde.
El agente le indicó al fotógrafo cada rectángulo de tierra quemada que había que documentar. Viendo las escenas de muerte que había investigado veinticuatro horas antes, era un ejercicio de omnipresencia, pero sin ningún poder divino para intervenir.
Desde el aire, algunas casas parecían como si les hubieran pelado su capa más externa. En una, el tejado había desaparecido, dejando un patrón de huellas de ceniza. Los espacios en los que la familia había dormido, comido o donde se había lavado estaban delineados en blanco y negro. Vistas desde arriba, las habitaciones eran como las cavidades de un corazón. Había que hacer un gran esfuerzo mental para presenciar todo aquel horror y no preguntarse una y otra vez, casi como un reflejo: ¿Por qué? ¿Quién?
Pese a todo lo que pudiera decir la ciencia, Adam Henry sabía que la piromanía era un delito del que la Unidad Antiincendios —como cualquiera— sabía muy poco. A mediados del siglo xix, se consideraba que era «una propensión morbosa al incendiarismo, en la que la mente, por lo demás sana, siente un impulso intangible para cometer este delito que hoy en día es reconocido por el público en general como una clara forma de locura».6
A lo largo de los setenta y cinco años de historia de la Biblia de la salud mental, el famoso Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la clasificación de la piromanía ha ido adquiriendo o perdiendo reconocimiento, y entrando y saliendo de las páginas de las diferentes ediciones. En la actualidad, de la multitud de personas que provocan incendios de manera deliberada, solo unos cuantos sienten «fascinación, curiosidad y atracción por el fuego», acompañadas de «placer y alivio al prender fuego». Hoy en día se cree que esta conducta tiene más que ver con la sección del Manual... sobre disrupción en el control de los impulsos y trastornos de conducta. La tendencia de un individuo hacia lo antisocial y la tremenda falta de control. A lo largo de los años, diversas entidades han intentado establecer criterios para clasificar a los pirómanos. Pero la mayoría de los estudios internacionales se centran en el acto de incendiar a propósito casas, coches y edificios más que en los incendios forestales, una forma de incendio provocado que pese a no ser exclusiva de Australia, parece ser una especialidad en el país. De los incendios forestales declarados en este país, el 37 % se clasifican como sospechosos, y el 13 % como provocados (frente al 35 % de incendios accidentales, el 5% de incendios debidos a causas naturales y otro 5% debido a reigniciones o incendios satélites. El resto quedan englobados en la categoría «otras causas»).7
Adam Henry conocía las hipótesis básicas del FBI y de otros sistemas de clasificación, y era consciente de que algunas eran más complicadas que otras. Un modelo reconocido usaba esta ecuación para explicar la conducta: incendiarismo = g1 + g2 + e, donde [e = c + cf + d1 + d2 +d3 + f1 + f2 + f3 + rex+ rin].8
Lo que solía dar esta suma era que con mayor frecuencia los incendiarios eran varones; que la mayoría estaban sin empleo o tenían una historia laboral complicada; que en muchos casos procedían de entornos sociales marginales, algunos con historias familiares de patologías, adicciones o abuso físico; y muchos presentaban una baja capacidad de interacción social o interpersonal. Era un perfil plausible, pero no muy diferente del de muchos delincuentes no pirómanos. En otras palabras, prácticamente inútil.
La Unidad Antiincendios era consciente de que en los territorios de frontera entre el entorno urbano y rural había más incendios provocados: lugares en los que el alto desempleo juvenil, los casos de abuso infantil, abandono y dependencia intergeneracional y el escaso transporte público coincidían con los límites del monte, de los eucaliptos. Y eso describía bastante bien gran parte de las poblaciones del valle de Latrobe.
Si vives en Morwell, tienes el triple de posibilidades de convertirte en un parado de larga duración con respecto a la media del estado (el 22 % de los niños viven en familias de desempleados). El índice de niños en residencias de acogida es el más alto del estado de Victoria, igual que el índice de delitos cometidos en presencia de niños. La probabilidad de ser víctima de violencia doméstica es 2,6 veces mayor, y el índice de abusos a menores es el triple de la media. Todas ellas, estadísticas que ocultan tanto como lo que revelan.9
Tres días después del viaje en helicóptero de Henry, la policía local arrestó a un hombre que encontraron sucio, con el pelo desgreñado, acusado de 83 delitos de incesto. Las pruebas de ADN demostraron que había tenido cuatro hijos con su propia hija.
La zona que había sobrevolado Henry estaba llena de lo que parecían haber sido casas de campo con relativa tranquilidad. Así era la vida allí: un remanso de paz donde vivía gente feliz a poca distancia de personas atormentadas. El helicóptero giró, y los árboles se convirtieron en diagonales calcinadas, y a cada viraje las montañas iban mostrando los daños sufridos para su inspección.
Henry se había criado en el campo. Conocía el cosquilleo que se siente cuando se está a solas en el monte. Sin testigos que puedan dar cuenta de lo bueno o lo malo que hagas: la soledad te da licencia. En un camino de montaña solitario, ¿qué puede impedir que alguien tire una cerilla encendida al suelo, o que se asome por la ventanilla del coche con un encendedor de barbacoa? Henry observó la extensión negra bajo sus pies y pensó que el pirómano podía haber sido cualquiera.
Desde el aire, en las proximidades de los puntos de origen de los incendios, el agente había observado algo raro en el patrón que reflejaba la tierra quemada. Aunque al principio el fuego se había extendido desde la plantación de eucaliptos hacia el sureste, en el helicóptero se había dado cuenta de que también había zonas calcinadas al norte de los puntos de ignición, más allá de aquellos pinos de California intactos, y se había preguntado si podía haber un tercer incendio provocado, si después de prender los dos primeros, el pirómano había seguido adelante.
Ahora él, Bertoncello y Pridgeon iban a poner a prueba la teoría. Recorrieron una pista de acceso que atravesaba la plantación de pinos y aparcaron cerca del lecho seco de un arroyo. Desde allí caminaron hacia la zona que Henry había observado. Los árboles aún humeaban, tanto los caídos como los que seguían de pie. El sotobosque, compuesto de maleza, hierbas altas y zarzas, estaba teñido de negro o desprovisto de su color natural; las hojas estaban acartonadas y se rompían al tacto. Los hombres volvieron a buscar señales de la cabeza del incendio para ver si conseguían determinar el camino que había seguido el pirómano.
Pridgeon escribió en su cuaderno: «No puede haber demasiados puntos de ignición, ya que el comportamiento del fuego sería extremo. Es decir, habría que salir con rapidez de la zona». El sábado había sido un día de alerta tan elevada que tal vez el pirómano sabía que los trabajadores de la plantación estarían haciendo rondas de vigilancia, y que el Servicio Nacional Antiincendios acudiría muy pronto. En el límite del bosque de eucaliptos flotaría el intenso olor del aceite de los árboles. Si en ese ambiente explosivo lo que se olía era gasolina, uno habría echado a correr. Quizá eso fuera parte de la emoción, pero tratándose de un fuego tan peligroso, de haber encendido múltiples focos, el maníaco corría el riesgo de quedar atrapado.
Allí de pie, rodeado de pinos quemados, Bertoncello había observado una granja en lo alto de una colina, hacia el este. La casa parecía intacta, como si hubiera aterrizado en un planeta negro.
Mientras Henry y Pridgeon seguían buscando señales de un fuego de costado o de uno frontal, él decidió hacer una visita a los dueños de la casa. Quería preguntarles si habían estado en casa el sábado hacia la una y media de la tarde y si la zona sospechosa se había incendiado entonces, o si el fuego había llegado al cambiar de rumbo, con el cambio de viento de las seis.
Mientras ascendía por la escarpada ladera, percibió un olor diferente. No a madera quemada; algo acre. El olor de material de construcción quemado. Lo había olido con anterioridad, en sus primeros años como policía, cuando tenía que acudir a incendios domésticos, y muchas veces más en los seis meses que llevaba en la Unidad Antiincendios.
La semana anterior, Bertoncello había estado trabajando en Morwell, asistiendo al Grupo Ignis en la investigación del reciente incendio de Delburn, una serie de ocho incendios provocados, tres de los cuales se habían unido y habían ardido sin control. Aquello se había convertido en un incendio enorme: hasta el sábado, el peor del estado en muchos años. Habían ofrecido 100.000 dólares australianos de recompensa —una gran cantidad para la zona— por cualquier información que propiciara una detención. Los agentes del Grupo Ignis habían encontrado un sospechoso en las proximidades de seis de los fuegos de Delburn. Sabían que ese hombre no era el responsable del incendio de Churchill porque ese sábado había estado vigilado. Eso suponía un sospechoso menos, pero en la comisaría de Morwell el teléfono no había parado de sonar, con llamadas de los lugareños dando indicios sobre otros posibles candidatos.
La policía de Victoria no tenía una base de datos centralizada con los datos de pirómanos conocidos o sospechosos. La policía regional tenía sus propios apuntes sobre vecinos que les preocupaban, pero en muchos casos esa información era improvisada, inconexa. Como parte de la investigación de Delburn, Bertoncello había estado estudiando los nombres de más de treinta personas sospechosas de haber provocado con anterioridad incendios por el valle. La semana siguiente dio con un pequeño artículo en los periódicos sobre una mujer de la lista. Los bomberos de Gippsland se habían concentrado en Morwell para protestar por la sentencia de tres años a la que había sido condenada Rosemary Harris, que dos veranos antes, en la cercana Driffield, había sido sorprendida prendiendo fuego al monte con su hijo. Los que habían luchado contra el fuego —algunos de los cuales aún se despertaban por las noches entre lágrimas, después del Sábado Negro— consideraban que se merecía una pena más larga. En el momento de aquellos incendios, ella tenía veintinueve años y su hijo quince. Había dejado a sus otros seis hijos esperando en el coche. Cuando llegó la sentencia estaba embarazada de su octavo hijo, y ya le habían retirado la custodia del resto.
Bertoncello llegó a lo alto de la escarpada colina y se acercó a la granja, una casa de madera sobre pilones. Solo unas puertas más allá, los hermanos Gibson habían muerto defendiendo la casa de sus padres. Bertoncello supuso que en una comunidad así la gente conocería a sus vecinos, y que estarían en estado de shock. Cuando llamó a la puerta era poco antes de las once de la mañana.
Le abrió Liam Ferguson, un estudiante de poco más de veinte años. Aún se estaba acostumbrando al paisaje que veía ahora al abrir la puerta. Y también cada ventana tenía una nueva panorámica.
Le dijo a Bertoncello que el sábado hacia la una y media de la tarde había estado en su casa —una casa que ya no era la de antes—, con sus padres y sus hermanas. De pronto había oído los helicópteros, que apenas a un kilómetro rociaban agua sobre el fuego. Su madre y sus hermanas habían huido. Liam; Tony, su padre; Peter Moretti, su cuñado; y Ray, el padre de Peter, se habían quedado a trabajar toda la tarde en aquel ambiente abrasador, remojando la casa, llenando bidones de agua y bloqueando los desagües, por si el fuego se abría paso por ahí. Y lo hizo: el cambio de viento de las seis de la tarde llevó el fuego a las puertas de la casa. Los hombres consiguieron salvar la estructura con su trabajo, pero todo lo demás quedó calcinado.
Así que había sido el cambio de viento. No había un tercer foco provocado de forma deliberada. Bertoncello le dio las gracias a Liam y se dispuso a marcharse, pero el joven tenía algo más que decir.
Había pensado en ir a comisaría, reconoció, porque aquella tarde, aparte del terrorífico avance del fuego, había pasado otra cosa rara.
Había sido más o menos a la hora del cambio de viento. Hacia las 18.20, el impetuoso viento del norte que había soplado toda la tarde se paró de pronto y el cielo se quedó inmóvil, en silencio. Liam, que estaba defendiendo solo un trozo de la propiedad, paró, esperando. Pasaron lo que le parecieron minutos. Y de repente llegó del sur una nueva corriente de viento «muy, muy intensa, y con un ruido muy, muy fuerte» que impulsó el fuego hacia ellos. El humo tapaba el sol. Las brasas volaban en la oscuridad. Con una mísera manguera de jardín en la mano, mientras las salpicaduras iban encendiendo fuegos satélite a su alrededor, Liam se quedó sin saber qué hacer.
Por entre el humo vio una silueta andando por el camino de acceso a la casa. Al principio pensó, aliviado, que sería su padre. «¡Necesitamos ayuda!», gritó Liam, pero con el fragor del viento apenas se oía él mismo. La figura se le acercó, pasó junto a los fuegos satélite y mostró su verdadero rostro: el de un desconocido de poco menos de cuarenta años, corpulento y con una cara rolliza e infantil. Iba vestido con ropa de camuflaje —camiseta, pantalones cortos, sombrero— y pesadas botas de trabajo. Llevaba un perro.
Liam supuso que el hombre intentaba escapar del fuego, y que lo único que iba a conseguir era meterse aún más entre las llamas. Pero en aquel momento la manguera se quedó sin presión. Tenía que encontrar refugio de inmediato, y salió corriendo a través del humo cegador. No se dio cuenta de que el extraño le seguía hasta que ambos llegaron al interior de la casa. El hombre se quedó allí de pie, en el salón, con el terrier marrón en brazos, como si fuera un bebé, con el vientre hacia arriba.
Con el rugido de las llamas de fondo le contó a Liam, con una voz muy suave y característica, que se le había averiado el coche allí cerca. En aquel momento Liam estaba demasiado nervioso como para poner objeciones. Le dio un teléfono y le dijo que llamara a emergencias, mientras él iba a buscar a su padre. Estaban rodeados de llamas, por lo que era difícil ver algo, pero también respirar o imaginarse que alguien pudiera sobrevivir en aquel infierno.
Más tarde, Ray Moretti contaría a la policía que había vuelto a refugiarse en la casa justo después de que saliera Liam. Una bola de fuego se acercaba a gran velocidad, y él estaba cada vez más desesperado. En el porche trasero se encontró a un tipo que no conocía con un perro en brazos. «Básicamente le dije: “¡Entra, joder!”». Ray cerró la puerta tras ellos, atrancándola con la manguera que llevaba en la mano. Cuando le pareció que el frente del incendio había pasado y que ya no había peligro, se atrevieron a salir. La bomba funcionaba, y Ray le dijo al hombre que le ayudara a bombear agua hasta la manguera. El extraño ató a su perro e hizo lo que Ray le decía.
Dijo que se llamaba Brendan. El coche se le había averiado a poca distancia de allí. No podía comprarse un coche nuevo, y temía que si se quemaba la compañía de seguros no le diera más que 500 dólares. Ray pensó que tenía un aspecto «disperso». Parecía apagado y no hablaba a menos que se le preguntara. Pero este tal Brendan siguió a Ray arriba y abajo, por entre los rosales del jardín, bajo la lluvia de tizones encendidos, desenredando la manguera para ir apagando fuegos satélites. En realidad, fue de gran ayuda.
Cuando por fin Liam encontró a su padre y tuvieron un momento para hablar de algo que no fuera el fuego, le habló del visitante. Resultaba raro que alguien apareciera en medio de un incendio, y Tony fue a ver al extraño.
Después Tony contaría a la policía que había ido por la casa diciendo: «Hola, ¿hay alguien ahí?». En el exterior, bajo el porche, estaba Brendan. Dijo que era amigo del vecino, Peter Townsend; en su día habían trabajado juntos como jardineros en la universidad local. Tony Ferguson agradeció tener un par de manos más para defender la propiedad, pero incluso en aquel momento tan surrealista —con su casa aún en pie, rodeada de un mundo calcinado—, la presencia de su invitado resultaba rara.
La casa estaba oculta tras la colina, así que Brendan había tenido que seguir un camino de grava desconocido mientras los helicópteros lanzaban agua a su alrededor; tenía el monte quemado a un lado, las llamas persiguiéndole, y también cabía la posibilidad de que se las encontrara de frente. Había pasado junto a los bomberos del Servicio Nacional Antiincendios, que habían decidido que el camino era demasiado peligroso como para acercarse a la propiedad.
«Joder, tío, te la has jugado —exclamó Tony, cuando Brendan le contó la historia—. Yo no lo hubiese hecho». Aquello había sido prácticamente un suicidio, más tarde Ferguson se preguntó si había sido intencionado, si había llegado allí a propósito.
Hacia la una de la madrugada, tras una tormenta de brasas de cinco horas, por fin un camión del Servicio Nacional Antiincendios se aventuró por el camino. Tony Ferguson pidió a los bomberos que llevaran a Brendan a su casa. Aquel hombre vestido de camuflaje le ponía nervioso. «Ya hemos tenido bastante de lo que ocuparnos —le dijo a la policía—, y hemos tenido que contar con todo el que estuviera a mano, así que me sentía incómodo».
Liam Ferguson entregó al agente Bertoncello una bolsa de plástico que contenía un sombrero de lona con estampado de camuflaje. Brendan lo había usado como bebedero para su perro, y luego se lo había olvidado.
En aquel momento llegaron a la granja en coche Adam Henry y Ross Pridgeon. Bertoncello les informó de que no había habido un tercer punto de ignición, y le dejó su tarjeta a Liam.
Pridgeon se fue y los agentes fueron a examinar la propiedad de los Gibson, algo más allá. Encontraron los escombros de la casa entre un bosque de altos palos negros, con una chimenea aún en pie, como en actitud desafiante.
A Bertoncello le sonó el teléfono. Era Liam Ferguson. Había recordado otra cosa. El sábado, había un sedán azul marino aparcado en un ángulo extraño en Glendonald Road, junto a la hierba. Daba la impresión de que el coche se había parado de pronto. La madre de Liam también lo había visto al evacuar el lugar, hacia las dos de la tarde. Con el cambio de viento, el coche había quedado calcinado. Al día siguiente vinieron a remolcarlo.
Los agentes dejaron la propiedad de los Gibson y quedaron con Liam para ir juntos a ver el punto donde había estado el coche. Allí cerca, sobre el terreno calcinado, había unos restos de metal quemado. Si pertenecían al coche del visitante de los Ferguson, era evidente que se había averiado cuatro horas antes de que se presentara ante su puerta. Así que a media hora de su inicio, podía situársele cerca del punto de origen del fuego.
Los agentes tenían práctica en mostrarse fríos, pero tanto ellos como Liam sabían qué significaba. Ya se hablaba por todas partes de que el fuego había sido provocado. Desde su porche, justo antes de marcharse con su madre, la hermana menor de Liam había visto arder dos fuegos diferentes. Henry y Bertoncello notaron que la sorpresa reinante iba transformándose en rabia. Observaron los restos del coche e intentaron no mostrarse demasiado interesados.
Cuando Liam volvió a su casa, los agentes iniciaron un estudio de los vecinos de Glendonald Road. En otro tiempo, aquellas casas de Hazelwood South eran tranquilos refugios en plena naturaleza, pero lo que ahora se encontraban por aquellos caminos eran casitas de juguete y camas elásticas calcinadas en los jardines de las casas quemadas, con las paredes y las ventanas cubiertas de hollín. Llamaron a muchas puertas preguntando si alguien más recordaba haber visto aquel coche azul.
Encontraron a pocos vecinos en sus casas. La carretera aún estaba cortada. Los lugareños no podían acceder para comprobar los daños sufridos en sus propiedades, o si se habían quedado, para salir a conseguir alimentos. Los que se habían quedado se preguntaban dónde estaban: todas sus referencias —árboles y casas— habían quedado arrasadas. Estas personas seguían tosiendo esputos negros, tenían la piel quemada y los ojos irritados. Sus hijos, que habían enviado a casas de amigos y parientes, no querían volver (ni querrían, más adelante, quedarse los días de calor). Aquello ya no era su casa.
Los que les abrieron la puerta a los agentes les dijeron que habían visto el coche azul. Era un sedán Holden con ruedas de aleación, aparcado en un ángulo extraño, parecía abandonado.
Más tarde, Geoffrey Wright, que trabajaba con metal laminado en la planta de procesamiento de gas cercana, le contaría a la policía que había salido a buscar el caballo de su esposa cuando oyó de pronto el distintivo murmullo del motor del coche azul. Ya había oído aquel sonido antes, y había visto pasar el coche arriba y abajo por la calle tantas veces que había pensado que sería un vecino. Aquel murmullo cesó, y Wright observó que el coche azul había quedado aparcado algo de lado, como si se hubiera averiado.
«Vi al conductor corriendo hacia el coche. Se puso a cuatro patas y echó un vistazo debajo del vehículo. Iba con prisa. Se puso en pie, rodeó el coche a la carrera e intentó ponerlo en marcha de nuevo. Me dio pena el pobre desgraciado. De no haber estado intentando atrapar al caballo, habría ido a ofrecerme para remolcarlo o para llevarlo a algún sitio. Pensé que sería un vecino, aterrado por no poder llegar junto a su familia».
Cuando por la tarde el viento cambió, Wright aún no había conseguido meter al asustado animal en el establo. A final intentó arrastrarlo hacia la casa, pero los brazos le ardían de tanto sol, y tuvo que dejarlo. Después los bomberos encontrarían el cadáver del caballo, pero con las carreteras cortadas, pasaría aún otra semana más antes de que pudieran enterrar al pobre animal.
La mayoría de los vecinos tenían alguna historia parecida, sobre mascotas o ganado. Por ello les sorprendió, tal como contaron a los agentes, que en solo veinticuatro horas —mientras aún había árboles y cercas ardiendo y el Servicio Nacional Antiincendios estaba apagando un incendio dos casas más allá— llegara una grúa naranja para llevarse los restos del coche azul. De la grúa salieron el conductor y el dueño del coche, tan tranquilo.
Uno de los vecinos se encaró con el dueño:
—No puedes llevártelo, colega —recordó que le había dicho—. Forma parte del escenario del delito. Estaba aquí cuando se inició el fuego.
—No me salgas con eso —replicó el dueño—. No fue así. Yo vine a ayudar a un colega con los incendios.
Los agentes se fueron de Glendonald Road, y en el puesto de control se pararon a preguntarle al guardia de tráfico qué compañía de la zona usaba grúas de color naranja. Era Connolly’s, en Morwell.
En Monash Way pasaron junto al puro dorado de treinta metros. Y más allá, en un terreno entre Churchill y Morwell, una maraña de cables, aislantes y transformadores. Pasada la playa de maniobras del tren había otras instalaciones rodeadas por vallas altas —todos aquellos componentes, ensamblados al servicio de la energía, el calor y la luz— y, más allá, las chimeneas de la central eléctrica de Hazelwood, siempre presente, montando guardia.
Tenían que volver a la comisaría. El suboficial a cargo de la Unidad Antiincendios, Adam Shoesmith, estaba a punto de llegar a Morwell y había que ponerle al día. Pero primero aparcaron junto a la valla de hierro corrugado de Connolly’s Towing and Panel Beating, empresa de remolque y desguace. En el interior del establecimiento, sobre el suelo de cemento, había piezas de automóvil por todas partes.
Cuando se acercan dos policías, la gente siente que algo cambia. Estos llevaban mono de policía de color azul marino que apestaban a humo. Una recepcionista los vio y fue corriendo a buscar al jefe. Andy Connolly dejó el almuerzo y salió de su despacho. Para evitar levantar sospechas, Henry y Bertoncello le dijeron que estaban intentando identificar a personas desaparecidas. Le preguntaron si alguna de sus grúas había remolcado coches de la zona quemada. Connolly dijo que su conductor solo había recogido un vehículo.
Llevó a los policías hasta un sedán que parecía haber sido construido con óxido. No había ni rastro de pintura azul. Ni tapicería, ni ventanillas, ni neumáticos: solo chapa de acero. Era un Holden HJ de 1974 completamente calcinado, y apenas pudieron reconocer los dígitos de la matrícula: slw 387. Connolly les mostró una copia del recibo del remolque. Estaba a nombre de un tal Brendan Sokaluk, con dirección en 11 Sheoke Grove, Churchill.