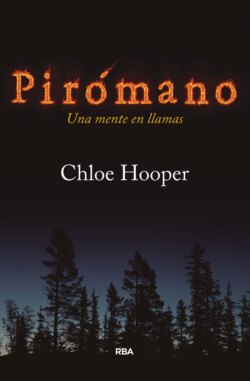Читать книгу Pirómano - Chloe Hooper - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl paciente llevaba doce días en coma. Lo único que recordaba eran sus extraños sueños. Había soñado que estaba en una sala roja, luego en una sala verde, y cuando por fin se despertó, las paredes eran de color naranja. Había llamas incluso en la pintura de la pared, y sin necesidad de que se lo dijeran sabía que su esposa había muerto. Se miró las manos y, pese a las vendas, le sorprendió observar que había salvado los dedos.
A su lado estaban sus hijos, y un joven agente de policía había colocado su silla algo más allá, al fondo de la habitación. Todos estaban esperando que les contara lo sucedido.
El agente Paul Bertoncello ya había venido a verle antes. La primera vez, Rodney Leatham tenía puesta una máscara de oxígeno y no podía hablar. Tenía quemaduras en el 40 % del cuerpo y estaba cubierto con varias capas de vendas. El agente le había tocado con cuidado una mano vendada. Hacía casi diez años que estaba en el cuerpo, pero tenía la sensación de que ningún caso, por grave que fuera, podía prepararle para el siguiente. Rodney lloraba, asentía, comunicaba con los ojos. Iba dos semanas por detrás de los demás: los otros, aunque fuera poco a poco, iban asimilando la realidad del fuego, pero él seguía en la línea de salida.
—Sé que es duro —dijo el agente, sin pensarlo demasiado—, pero tendré que volver para que hablemos un poco.
Una y otra vez, pasaba junto a los globos y las flores del vestíbulo y tomaba el ascensor de la unidad de quemados, en la que había diecinueve supervivientes de los incendios. Se habían sumergido en cualquier líquido que encontraran, en embalses o en abrevaderos, y eso les había salvado la vida pero les había infectado las quemaduras.
Cuando Rodney consiguió hablar, Bertoncello le dijo que era probable que no tuviera que testificar ante un tribunal, que solo necesitarían una declaración. Rodney accedió, pero solo si podía contárselo a sus hijos al mismo tiempo.
—¿Está seguro de que quiere que esté presente? —preguntó Bertoncello. Le daba la impresión de que, más que una intrusión, sería una tortura.
—Solo voy a contarlo una vez —respondió Rodney.
El día de la declaración, el dolor flotaba en el aire como un elemento químico; costaba respirar o tragar saliva. Los hijos de Rodney se sentaron a su lado; Bertoncello puso en marcha la grabadora y se retiró a la pared, deseando poder desaparecer.
Ya sabía cómo iba la historia:
Leatham, carpintero, está trabajando en su casa de Morwell cuando ve una columna de humo elevándose, como si fuera un rascacielos, por encima de Churchill, a diez kilómetros de distancia. Le preocupa que pueda avanzar hasta la minúscula aldea de Callignee (367 habitantes), donde vive su hija, en una casa aislada con su pareja y sus niños pequeños. Rodney y su mujer, Annette, se acercan en coche por si hay focos secundarios. Annette es una mujer frágil con una enfermedad autoinmune. Se queda en casa ayudando a su hija, mientras en el exterior su marido y su yerno conectan un generador que ha traído Rodney por si se quedan sin electricidad. Luego los dos hombres llenan cubos y depósitos con agua. Durante toda la tarde, la familia escucha la radio y consulta los sitios webs del Servicio Nacional Antiincendios y del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Hay fuegos por todo el estado, aunque no se han emitido alertas para esa zona. Está oscureciendo. El humo tapa el sol y el cielo brilla con una luz roja. Se quedan sin electricidad: las luces y la radio se apagan, el teléfono e internet dejan de funcionar. Rodney y su yerno creen que si cambia el viento la larga lengua de fuego girará como una serpiente y no afectará a la casa. Se han preparado para el fuego, pero confiando en que no llegará. No obstante, para muchos australianos, quedarse a defender la propia casa es una prueba de determinación: es la demostración de que mereces vivir en plena naturaleza.
Haciendo un esfuerzo por controlar los nervios, deciden preparar la cena.
A lo lejos oyen el crepitar del fuego, constante como un océano. Al estar rodeados de escarpados barrancos, no ven las llamas. No saben dónde está el fuego, hasta que de pronto se dan cuenta de su proximidad. La familia discute si quedarse o marcharse, si quedarse o marcharse, y de pronto queda claro que apenas tienen tiempo para huir.
La hija y el yerno de Leatham se van primero en coches separados. Pero la bestia los pilla: nada más salir del camino de la finca, en el prado aparece un fuego satélite. Entonces, de pronto, empiezan a caer por todas partes objetos en llamas —no simples brasas arrastradas por el viento, sino ramas enteras— acompañados de gruesos goterones de lluvia negra. El fuego está creando su propio sistema meteorológico. La hija de Leatham está pasando con el coche por debajo de un pirocúmulo, una enorme nube gris que se ha formado en lo alto de la columna de humo. El aire caliente ha ascendido creando una columna de convección, y a medida que la nube se vuelve más densa, llueve, pero son unas gotas inútiles y paradójicas.
Unos goterones negros de hollín líquido embadurnan los cristales del coche, y los limpiaparabrisas van abriendo ventanas por las que se ve el fuego, que está por todas partes. Los animales salen a la carretera, huyendo de una reserva natural en llamas. El yerno de Leatham, que va en el primer coche, atropella a un canguro; también la hija impacta con el animal. En el caos reinante, se da cuenta de que sus padres no la siguen y le hace luces a su marido. Pero él interpreta que le pide que corra más. En lo alto de la colina ella se para, debatiéndose entre volver atrás con sus padres o seguir adelante con sus hijos. Opta por alejarse del incendio...
Ahora, en esta habitación llena de equipo médico, Rodney les está contando lo sucedido en la casa. Salta del pasado al presente, como si aún estuviera viviendo cada momento. Sus hijos no hacen preguntas. Lloran al oírle describir cómo va a desconectar el generador y cómo se meten en el coche. Entonces se dan cuenta de que están rodeados por las llamas. La grabadora de Bertoncello deja de funcionar y se pone a transcribir todo lo rápido que puede en su cuaderno las palabras de Leatham:
Ahí es donde todo se convierte en milésimas de segundo.3 Todo pasa lento. En menos de medio minuto, un cuarto de minuto, empiezan a caer balas incandescentes, cilindros que caen por todas partes. Encendí la camioneta, me alejé de la casa, rodeando un muro de contención, y me encontré con un enorme incendio justo delante, en el prado... El calor y el viento eran tremendos. Retrocedí hacia la hierba para atravesar otro tramo de hierba cubierto de unas llamas enloquecidas. Caían balas de fuego rojo por todas partes, algunas impactaron en la camioneta, caían por todas partes.
Estaba intentando localizar la salida de la finca, volver al camino. Apenas veía por el parabrisas; la camioneta estaba cubierta de hollín, cenizas y todo tipo de mierda. Tenía que parar. Tuve que frenar y parar. Creo que la camioneta se caló, no lo sé. Todo pasó en milésimas de segundo. En una milésima de segundo decidí retroceder hacia el embalse; eso quizá sería una solución... El fuego..., el fuego estaba acercándose por la colina. Una milésima de segundo después, en cuanto se paró la camioneta, Annette me dice: «Corramos a la casa». Abre la puerta. No hay tiempo para decir sí o no. Lo hacemos, sin más. Salió de la camioneta por la puerta del acompañante y se cayó. La oí gritar. Salí, rodeé el vehículo a toda prisa y me la encontré prácticamente en llamas. Intenté tirar de ella, pero no podía agarrarla. El calor era terrible. No podía hacer nada. Miré alrededor. Los arbustos eran como esas fuentes de fuego que la gente enciende en las verbenas. Quería ayudarla..., pero no podía hacer nada.
Sabía que tenía que moverme, correr a la casa. Las llamas se alzaban casi dos metros del suelo. No sé cómo llegué... Llené de agua el arenero de los niños, me senté dentro y maldije todo lo que había sobre la faz de la Tierra.
Bertoncello escribió aquello con lágrimas en los ojos. Había visto las fotografías aéreas del escenario. Curiosamente, la casa había quedado intacta, rodeada de tierra quemada, y la camioneta hundida en una ceniza posnuclear. Cerca de allí estaba el embalse, minúsculo visto desde el cielo, al que había corrido Rodney desde el arenero de plástico para sumergirse. Agazapado, en un estado de alucinación y consumido por el dolor, había visto los eucaliptos:
... brillando como árboles de Navidad, como si alguien les hubiera colocado una cantidad enorme de lucecitas a esos árboles de treinta metros de altura. No sé qué pasó con el coche. No sé si se caló o no. Lo único que podía hacer era trazar planes..., del plan A al plan Z, y si uno falla, pasas al siguiente. El plan A, fuera. El plan B, fuera. El plan C: salvar a Annette... Estaba en llamas. Yo también estaba en llamas. El plan siguiente..., todo en milésimas de segundo.
Más tarde, mucho más tarde, el agente entregará las declaraciones de más de seiscientos testigos y poco a poco irá confrontando sus historias. Poco después de las 13.30 de aquel sábado 7 de febrero, un grupo de bomberos voluntarios estaban de pie frente al parque de bomberos de Churchill, fumando y bostezando, soportando aquel tremendo calor seco. En un lugar donde no solía haber mucho que hacer, aquel edificio era más un club social que un parque de bomberos, y algunos llevaban esperando toda la mañana, conscientes de que podían ser necesarios.
Todo el mundo había oído los avisos meteorológicos que se repetían una y otra vez. («No salgan..., no viajen..., quédense en casa», había advertido John Brumby, el primer ministro). Entonces vieron llegar por el brillante asfalto un todoterreno blanco conducido por una mujer, con los niños en el asiento de atrás. Les señaló una columna de humo negro que se elevaba sobre las colinas que tenían detrás. Un momento antes, el equipo había estado mirando en aquella misma dirección, maldiciendo aquel calor que no les dejaba ni pensar, sintiendo el sudor bajo los pesados uniformes. Si aquello era un sueño —sin apenas personajes, y los que había se movían con lentitud por aquel aire como de horno—, de pronto se había convertido en una pesadilla, y el humo se elevaba cada vez más, y cada vez más negro. Era el incendio que prácticamente se esperaban. El incendio que todo el día veían venir.
Los voluntarios corrieron al único coche de bomberos disponible —un camión bomba, diseñado para incendios urbanos— y se dirigieron a toda prisa hacia el origen del humo, que recordaba el de una hoguera a la que hubieran echado neumáticos, un fuego que llevara horas ardiendo, no un par de minutos. Y cuando llegaron a la intersección de Glendonald Road y la Jellef ’s Outlet, se dieron cuenta de que en la plantación de eucaliptos había dos fuegos independientes. Fuegos nuevos, rabiosos, que gimoteaban y azotaban los árboles a ambos lados de la pista. Los del camión de bomberos sospecharon de inmediato sobre el origen de aquellos gigantes gemelos. El de la derecha estaba un poco menos avanzado, y el de la izquierda se alzaba con fuerza por entre las copas de los árboles de treinta metros de altura, alimentado por la madera seca y la infinita provisión de aceite de eucalipto.
Más tarde, uno de los voluntarios contaría a la policía: «Las llamas eran horizontales porque el viento soplaba con fuerza». Unas llamas horizontales amarillas y rojas, tan feroces que parecía que iban a subir por la ladera. En aquellas cadenas de montañas bajas, por cada diez grados que aumenta la inclinación de la ladera, el fuego duplica su velocidad, precalentando el combustible de más arriba, lo que hace que las llamas alcancen con mayor rapidez las hojas y las ramas.
Incluso en el interior del camión, los voluntarios sentían el calor que irradiaba el fuego. Ninguno de ellos había visto nunca un incendio forestal que creciera a tal velocidad. Era imposible calcular hasta qué punto de la plantación habría penetrado. Estaban rodeando el costado del fuego y ya se habían dado cuenta de que era demasiado grande como para poder atajarlo con un solo camión.
Así que siguieron por Glendonald Road, sinuosa carretera semirrural que atraviesa una zona conocida como Hazelwood North, haciendo sonar la sirena y el claxon y avisando a la gente para que evacuaran.
El capitán del Servicio Nacional Antiincendios llamó por radio, preguntando cuál era la situación. Viendo por el retrovisor lateral del camión el fuego acercándose, un teniente voluntario le dijo: «¿Sabe esa palabra de cuatro letras que no podemos usar por radio?».
Era «SHIT», acrónimo de Send Help! It’s Terrible.* El teniente solicitó apoyo aéreo y veinte camiones de bomberos. Muy pronto un helicóptero del Servicio Antiincendios empezó a lanzar agua desde el cielo. El fuego avanzó hacia el sureste, con un frente muy estrecho debido a su gran velocidad, pero durante la tarde los flancos crecieron hasta alcanzar una anchura de quince kilómetros. Los bomberos se concentraron en aquellos muros de fuego, lanzando agua, abriendo cortafuegos, desviando agua embalsada y rociando con ella los rescoldos tras el paso del incendio.
Hacia las seis de la tarde de ese sábado, el viento cambió de dirección. Tal como aprendería el agente Bertoncello, eso era lo que había ocurrido en los incendios más devastadores de la historia australiana: el viento seco del noroeste chocaba con una corriente de suroeste que podía alcanzar los setenta kilómetros por hora. El frente frío alimentaba el fuego con una nueva provisión de oxígeno al golpear por el lado este, convirtiendo este flanco en un enorme frente, gracias también al terreno montañoso. El frente, que lanzaba brasas encendidas a kilómetros de distancia, avanzó hacia el noreste en dirección a los minúsculos pueblecitos de Koornalla, Callignee, Callignee North y Callignee South.
En otro tiempo, los lugareños llamaban a aquella región pobre y agreste «The Heartbreak Hills».4 A finales del siglo xix
se concedió permiso para que los colonos europeos se asentaran en el extremo sureste de los montes Strzelecki. Durante años fueron talándose grandes bosques; muchos colonos ya habían huido de los inviernos húmedos y sin sol, de los conejos, de las malas hierbas y de las terribles carreteras, de unas tierras donde no tenían ni una tienda cerca. La maleza volvió a crecer en torno a estas comunidades despobladas, y ahora el fuego, impulsado por el viento, intenso y caprichoso, se adentraba en los montes. Más tarde el agente Bertoncello conocería a los que habían dejado otros modos de vida para asentarse en la zona, se trataba de gente que había vivido con lo justo durante generaciones y que ya tenían bastante con conseguir dar de comer a sus hijos, y para los que asegurar las propiedades no era una prioridad.
Más temprano, a las 13.45, el centro regional de control de incidentes del Servicio Nacional Antiincendios había emitido una alerta urgente sobre un inminente cambio de viento, pero tenían graves problemas de comunicación. Cincuenta camiones de bomberos usaban un único canal de tierra y un canal de mando y ambos se bloqueaban con la enorme cantidad de llamadas; además, el humo producía electricidad estática. En las montañas las radios y los teléfonos móviles tenían poca cobertura, y los mensajes enviados por sistemas de paginación o SMS demoraban horas. Había información vital que no conseguía transmitirse. Los jefes no sabían dónde estaban situados los camiones de bomberos. La mayoría de las brigadas tampoco tenían idea del momento previsto ni de las consecuencias del cambio de viento, y muchas comunidades situadas justo en la trayectoria del incendio no habían recibido las advertencias necesarias.
La gente tenía que confiar en informativos de televisión o radio redactados horas antes, sin darse cuenta del infierno que se les venía encima. Así fue como se lo describieron a los agentes de la Unidad Antiincendios quienes se encontraron de pronto con el incendio de Churchill: «De repente todos oímos un ruido, que fue haciéndose cada vez más intenso. Era como una turbina. Nunca había oído nada igual, y de pronto caímos: era el fuego que se acercaba»; «No podíamos verlo, pero sí oíamos un ruido que era como un trueno incesante», «un rugido terrible, ensordecedor»; «como un 747 en pista, con los motores en marcha»; «como si siete jumbos aterrizaran en el tejado»; «como diecisiete trenes de mercancías»; «un rugido brutal, constante», «aún llevo dentro el ruido. Iba aumentando progresivamente de volumen, hasta hacerte estallar los oídos».
«Era como si alguien hubiera encendido una cerilla». Al cabo de un momento, «el viento cambió de dirección y de pronto ese rugido salvaje»; «era como un huracán. Los árboles perdían las ramas y caían al suelo». Bandadas de pájaros salieron volando, y los ualabíes y los canguros huyeron del fuego. «Al acercarse el frente, todo empezó a temblar... Salí volando medio metro por los aires».
De pronto «no podías abrir bien los ojos por el humo y las cenizas»; «oscureció con tanta rapidez que no tuvo ninguna gracia»; «era de día, y de pronto..., ¡bum!»; «más negro que la noche»; «en un momento dado estaba a solo cincuenta metros de mi casa, apagando un fuego satélite, y dejé de ver mi casa»; «el cielo se puso negro»; «y entonces, al ir acercándose el frente principal del incendio, volvió la luz, los colores empezaron a cambiar y pasaron de un amarillo oscuro a un color rojizo»; «cuando llegó el frente del incendio, fue como si amaneciera. Hacia el oeste todo el cielo, hasta donde alcanzaba la vista, estaba en llamas».
«Estábamos en una zona elevada, y por encima de las copas de los árboles veíamos las llamas que se acercaban»; «moviéndose muy rápido, como si alguien hubiera vertido gasolina en el suelo»; «A los veinte o treinta segundos todo empezó a explotar a nuestro alrededor»; «Era como si lloviera fuego»; «una nieve roja»; «pequeñas brasas arrastradas por el viento como si fueran copos de nieve»; «pequeñas chispas que me caían sobre la piel».
«El viento se movía en todas direcciones y empezaron a llegar brasas de todas partes [...] de todos los tamaños, y a veces incluso trozos de madera arrastrados por el aire: ramas, hojas y objetos pequeños»; «Empezaron a caerme encima semillas de eucalipto en llamas»; «Prácticamente era como si granizara fuego».
«Las brasas que caían se convirtieron en una lluvia de flechas encendidas del tamaño de pelotas de tenis, que chocaban con todo y estallaban en llamas...»; «Caían brasas del tamaño de platos de cocina»; «brasas del tamaño de cojines»; «al caer explotaban, incendiándose y rebotando más de dos metros». Un hombre vio cómo explotaban sus colmenas por el tremendo calor. «Los árboles se incendiaban desde el suelo, de golpe, como si explotaran». Caían pájaros en llamas de las ramas, prendiendo fuego al suelo al caer. «Todo estaba en llamas, plantas, vallas, tocones de árboles, mantillo de astillas, la piscina hinchable. Le eché agua, pero se fundió hasta desaparecer». La bandeja de aluminio de una ranchera «caía, fundida, dejando regueros por el suelo».
«Hacía tanto calor que el respirador de plástico del centro de mi máscara se fundió y el plástico líquido me quemó los labios. Cogí las gafas de sol, y se me deshicieron en las manos». Esa noche, ese hombre durmió derecho para evitar el doloroso contacto de los párpados contra los ojos.
La gente se resguardaba en el interior de las casas, pero «el calor que entraba por las ventanas era increíble». «Era como estar en el interior de un Coonara [una estufa de leña], mirando al exterior desde el interior del fuego»; «solo se veía rojo, y pequeños palitos negros volando por el aire»; «todo era de un color rojo sangre, y era imposible saber hasta dónde llegaba ese rojo sangre»; «Era como si el aire fuera rojo. No había aire en el aire»; «Era como aspirar el aire de un secador de pelo»; «Sentías que la piel se te fundía del calor». Desde sus casas, la gente veía las bolas de fuego acercándose. Un hombre salió al exterior con una pistola y mató a sus caballos.
Otro hombre confesó: «Cuando vi el fuego, al principio me quedé hipnotizado ante aquella imagen. Nuestra casa tenía ventanales del suelo al techo y yo veía las llamas en toda su enormidad. A ojo, diría que tendrían unos treinta metros de altura, se movían en horizontal, rozando el lateral de la casa y rodeándola. Era como si alguien hubiera cogido la casa y la hubiera tirado a un mar de fuego. [...] En ese momento me di cuenta de que la bomba de agua se había estropeado y de que estábamos en el “escenario Z”: en otras palabras, que no deberíamos estar allí». Las ventanas estallaban, el fuego prendía en las cortinas; las claraboyas se fundían y goteaban; el fuego se colaba por debajo de las puertas, por debajo del suelo o por el techo. Los cubos y bidones de plástico que la gente había llenado de agua parecían algo absurdo. Un hombre salió al exterior a ver si estaba despejado y volvió con las botas en llamas. Otro salió corriendo de las llamas y se dio cuenta de que tenía fuego en los vaqueros. La gente se protegía respirando a través de toallas mojadas, o echándose a los embalses o a los ríos. Un hombre se quedó todo el rato en un estanque de peces con un trapo sobre la cabeza.
Otro hombre y su hijo sobrevivieron en un embalse, «cogiendo nenúfares y envolviéndonos la cara y la cabeza con ellos, nenúfares a puñados; hasta la pasta verde de las plantas descompuestas nos ayudó»: cada pelo o cada centímetro de piel que quedaba al descubierto se quemaba. Cuando el frente principal del fuego pasó por allí, los canguros se echaron al agua con ellos. «Llegó un momento —declaró este hombre— en que levanté la vista y vi un manto de fuego que iba de una hilera de árboles a la siguiente. Era como si alguien estuviera tejiendo una colcha de color naranja por encima de nuestras cabezas... Casi se podía tocar».
Una brigada de bomberos atrapados en pleno ojo del huracán de fuego tuvieron que meterse en el camión y aplicarse retardante sobre la piel mientras dos de ellos usaban las mangueras para rociar «agua pulverizada», creando una capa de rocío. Uno de los que sostenía una manguera intentaba respirar a través de los guantes húmedos. Cuando se atrevió a mirar al exterior, «era como mirar el interior de un horno de cremación»; un infierno, «de hecho, el infierno estaría mejor». Oyeron la alarma que indicaba un bajo nivel de agua.
—¡Mayday. Mayday. Mayday! —dijo el que estaba sentado en el asiento del conductor, usando la radio—. Estamos atrapados, y bajo un intenso ataque.
—Entendido —respondió una voz—. No podemos hacer nada por vosotros.
—Entendido.
Y alguien preguntó: —¿Alguien va a misa?
—No creo.
Acercaron el camión a la casa que estaban defendiendo de las llamas y corrieron al interior. Cayeron al suelo, llorando. Ninguno de ellos se explicaba que aquella casa siguiera en pie. Pero el fuego —voluble, caprichoso— les permitió vivir.
El fragor de los edificios envueltos en llamas era tal que una mujer seguía oyéndolo en sus pesadillas: «Era como si gritaran. Era fortísimo».
Otro grupo de bomberos entraron en una casa con piscina interior y sobrevivieron en el agua, mientras alrededor las mangueras de la piscina ardían, con la alarma de incendios disparada y a todo volumen, como si fuera una broma macabra.
Dos hermanos, Colin Gibson, de cuarenta y nueve años, y David, año y medio más joven, habían sido voluntarios en brigadas antiincendios.
Aquella tarde estaban en la cabaña de sus padres ancianos, en Glendonald Road, a un kilómetro del lugar en que se había iniciado el incendio. Para preparar su defensa, bloquearon los desagües de la casa, llenaron las canaletas de agua, rociaron las paredes y dejaron cubos de basura llenos de agua y cojines empapados en el balcón. La familia les llamaba continuamente para informarse.
De pronto dejaron de responder al teléfono. En plena noche, la hija de David sorteó la barricada de la policía conduciendo por las pistas de servicio de la plantación. Embocó el camino de acceso a la casa de sus abuelos y, a oscuras, supuso que se había equivocado al girar. La casa había desaparecido; solo quedaban escombros.
Al ver que el fuego se acercaba a toda velocidad a su granja, en las escarpadas laderas de Jeeralang North, Erich Martin, de setenta y siete años, llenó una carretilla con sus posesiones más preciadas. Poco después salía de la casa en llamas con su esposa, Trudi, de ochenta años. Pero entonces Erich observó que el fuego estaba llegando a la carretilla. La trasladó al campo de los frutales, que ya estaba calcinado, y al volver se encontró a su esposa en el suelo, tendida, como «estirada en la playa», tal como contaría a la policía. Se la veía tan serena que al principio pensó que estaría descansando. Había sufrido un infarto y había muerto.
Ocho kilómetros al este del punto de inicio del fuego, en Koornalla, Alan y Miros Jacobs, de cincuenta y dos y cincuenta y cinco años, se habían pasado la tarde preparando la casa para defenderse del fuego. Con ellos estaba Luke, su hijo de veintidós años, que llamó a un amigo para que viniera a ayudarles. El amigo, que estaba en la fiesta de un amigo que cumplía dieciocho, reclutó a un grupito para que les ayudaran. En las pausas, mientras preparaban la casa, los jóvenes amigos se refrescaban en la piscina. En el exterior, el aire era abrasador.
Los Jacobs eran propietarios de una empresa de maquinaria, y en el camino de acceso a la casa había una carretilla elevadora. Un amigo levantó a otro para ver si veía las llamas, pero solo había humo, grandes nubes de humo. Cuando empezaron a caer brasas, la mayoría de los que habían acudido a ayudar decidieron marcharse. Solo se quedaron los Jacobs y Nathan Charles, de veintiún años, que trabajaba a tiempo parcial montando andamios. Combatieron el fuego, que no tardó en llegar, todo lo que pudieron, hasta que tuvieron que refugiarse en el búnker casero construido bajo la casa.
Hacia las seis y media de la tarde, Charles llamó a su padre, camionero, que en aquel momento regresaba al valle de Latrobe después de un largo viaje, y al que le pareció que Charles se estaba despidiendo. La llamada se cortó. El padre llamó a emergencias, y esperó una eternidad. Luego fue hasta el parque de bomberos de Hazelwood North y les rogó que ayudaran a su hijo. Los bomberos de servicio le dijeron que llamara a la central. Sintió que le fallaban las rodillas, que iba a morirse allí mismo. Llamó a su pareja y le dijo: «Creo que estoy a punto de enterrar a mi hijo».
Enseguida le llegó un mensaje de texto:
«Papá, estoy muerto, te quiero».
Más al este, en Old Callignee Road, había otro padre y otro hijo. Alfred y Scott Frendo, de cincuenta y ocho y veintisiete años, habían dejado la casa familiar que habían estado intentando defender y huían en sus coches. Los dos vehículos aparecieron más tarde con las ruedas quemadas, cubiertos de ceniza, a kilómetro y medio de la casa, que no había sufrido daños.
El coche de Martin Schultz, de treinta y tres años, fue hallado una semana más tarde por un granjero de Callignee que estaba arrastrando por el campo calcinado los cadáveres de su ganado hasta una fosa. El granjero había perdido la casa, los animales, los cobertizos, el cercado, los pastos. Lo único que pudo salvar fueron tres cajas de fotografías. Vio la estructura de acero del coche asomando en el lecho de un arroyo. El metal plateado del chasis se había fundido y se había solidificado en el suelo. Schultz, que trabajaba en una fábrica de ladrillos de la zona, también estaba huyendo con sus fotos, las de su hijo cuando era bebé. Había llamado a su suegro, que estaba cuidando al pequeño, para decirle que el coche se le había incendiado. La llamada se cortó.
En Callignee, a quince kilómetros del lugar de origen del fuego, el Sábado Negro, un hombre y una mujer, la hija de ella y el novio de esta última sobrevivieron al incendio tendiéndose en el suelo de su casa, que traqueteaba con los embates del fuego, poniéndose toallas húmedas sobre la cara. Aprovechando los claros, el hombre salía a apagar fuegos satélites en los alrededores de la casa. Durante una de esas salidas, se le aceró una figura.
—¡Enhorabuena! ¡Has resistido! —dijo, pensando que era su vecino.
Era el suegro del vecino:
—¡He perdido a mi esposa y estoy quemado!
El primero fue corriendo a agarrarlo y le ayudó a subir al porche. En la oscuridad, la hija vio que el visitante tenía la ropa encendida y olió a carne quemada. Les dijo que tenía fuego en los pantalones. De hecho, estaba mojado porque se había refugiado en el embalse, pero de todos modos se los quitaron. No sentía las piernas, cubiertas de quemaduras.
La familia puso toallas húmedas sobre una silla en el porche y le ayudaron a sentarse. Llenaron una carretilla con agua y le metieron los pies dentro, envueltos en más toallas. La hija sumergió esponjas en el agua de la carretilla y le fue refrescando todo el cuerpo.
—Mi esposa —repetía él, entre lágrimas—. Mi esposa.
Les dijo que la tenía cogida de la mano, pero que no había tenido la fuerza suficiente como para retenerla. Tenía la sensación de estar en el interior de un volcán. Las llamas le abrasaban, notaba que la piel se le separaba del cuerpo, y tuvo que soltarla.
Ahora tenía las dos manos muy quemadas. Un dedo meñique se le había convertido en gelatina; a la luz se veía traslúcido. Con cuidado, la hija le sacó la alianza del dedo antes de que el dedo se le hinchara más.
Les dijo el tiempo que habían estado casados y luego:
—¿Por qué no ha podido pasarme a mí? Yo solo quiero abrazarla una vez más.
No vendría ninguna ambulancia. Era demasiado peligroso. Los árboles quemados bloqueaban las carreteras; aún había casas en llamas.
El hombre empezó a alucinar. Cada vez que le daban agua les decía que también le dieran a su mujer. Muy pronto empezó a pensar que aquella familia era su familia. Echaba miradas a las llamas cercanas, mandándolas al diablo y diciéndoles que les dejaran en paz. El fuego que veía era para él una bestia, un demonio. Estaba vivo.
Empezó a aullar de dolor.
Tres horas después de su llegada, dos voluntarios del Servicio Nacional Antiincendios atravesaron las peligrosas carreteras que llegaban hasta la casa. En el exterior estaba oscuro, pero aún ardían árboles y cobertizos, y a la luz que emitían pudieron ver un vehículo cubierto de ceniza —con el motor encendido para salir a toda prisa— con un remolque para caballos, aunque en los establos los caballos ya estaban muertos.
Atravesaron el jardín quemado, y en el porche, bajo un techo de plástico fundido, encontraron a un hombre sentado, tiritando, cubierto de toallas mojadas de la cabeza a los pies. Lo envolvieron con una manta ignífuga y lo llevaron al asiento trasero de la camioneta. Se lo llevaron, pasando por entre paredes de llamas y dejando atrás los chasis de muchos coches quemados. En uno de ellos había un esqueleto sentado al volante.
En el parque de bomberos de Traralgon South les esperaba una ambulancia. Los paramédicos le pidieron al hombre que cuantificara su dolor y respondió: «Cien sobre diez». Al preguntarle más tarde diría que no recordaba haber sentido nada, que el dolor físico no importaba.
Le dieron morfina y no se enteró de nada más hasta que despertó, dos semanas más tarde, en una habitación de hospital de color naranja.
Para entonces, la Unidad Antiincendios ya había detenido a alguien, pero a Rodney Leatham le costaba aceptar la noticia. Aún no se había recuperado de días y noches de sueños extraños. Había salido del coma sabiendo qué parte de esos sueños era verdad. El agente Bertoncello lo oyó decir a sus hijos: «Lo más fácil del mundo habría sido abrazarme a mi mujer... Pero no... Tenía que ser fuerte, y lo fui».