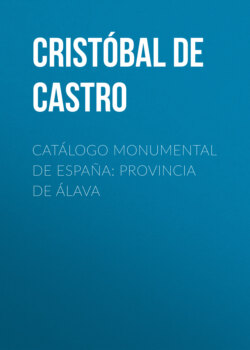Читать книгу Catálogo Monumental de España: Provincia de Álava - Cristóbal de Castro - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPITULO III
MONUMENTOS DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA
ОглавлениеÍndice
España, el primer país del Continente que invadieron las armas romanas, fué el último que se les sometió.
(Tito Livio.—Las décadas.)
editando en el texto de Tito Livio, llegamos a Iruña, capitalidad militar de la famosa Vía romana que, según el itinerario de Antonino, iba de «Astúrica ad Burdigalam», atravesando de Oeste a Este la llanura de Álava.
Era al anochecer; y una emoción intensa por las melancolías del paisaje y por hondos suspiros de la Historia, nos hacía evocar el paso de Augusto, escoltado por sus lictores a caballo y seguido de sus pretorianos con jabelinas. Por aquella misma explanada, bajo aquel mismo cielo adusto, tal vez en una tarde desabrida y hostil como aquella tarde, caminaron, hacía veinte siglos, las legiones en retirada...
El César llegó a Roma desalentado. Todo el Imperio, sometido, miraba ansiosamente al templo de Jano. La paz sólo esperaba la sumisión de cántabros y astures. Augusto entonces confirió la empresa al vencedor de los germanos, y el joven y glorioso Agripa, impetuoso como Escipión y sagaz como Fabio Máximo, se puso al frente de sus tropas con dirección a España.
Llegaron las legiones con millares de esclavos picapedreros, y bien pronto la indómita llanura apareció llena de castros. En cada uno de estos fuertes, dejó Agripa un destacamento y la calzada militar se ofreció pronto al estratega.
Agripa, tras restablecer la disciplina, diezmando las legiones galas, acometió briosamente a los cántabros. Decuriones y centuriones formaron grupos sueltos, aceptando combates de guerrillas y asolando espantosamente el territorio. Como en los tiempos crueles del pretor Galba, las matanzas eran frenéticas y los incendios iluminaban, trágicos, la noche.
La Cantabria fué sometida, Agripa llegó a Roma con la paz. Pero el austero Tácito pudo escribir: Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. La paz era el silencio, la soledad, la muerte.
Cuando se abrió el templo de Jano, algún cuestor rechazó su nombramiento para la Cantabria. «Allí—dicen que dijo—no quedan más que ruinas y las ruinas no pueden tributar.»
La conquista, pues, de Cantabria, fué «por el hierro y por el fuego». En el resto de la Península la civilización romana tendió su red sutil y amable. En Hispalis y Corduba, los circos y los puentes testimoniaban la sumisión de toda la Bética. Santarén y Emérita Augusta difundían los arcos y las termas por la Lusitania. César Augusta, Ausona y Tarraco eran urbes romanas de la Tarraconense.
De los incendios de Sagunto y de Numancia apenas si quedaba un resplandor heroico. Roma había recibido y aclamado a los poetas y filósofos de Córdoba; Horacio celebraba la gracia y la sonrisa de las danzarinas de Gades; en el Senado vibraban aún los acentos de Cicerón cantando los paisajes de la Bética. En toda la Península, el Imperio, tras sus legiones, llevó sus magistrados, sus cuestores, sus gramáticos, sus artífices, sus baños, sus tocados y sus cortesanas. En Cantabria no pudo sostener Roma más que legiones siempre en pie de guerra.
En toda la Península sometida abundan los monumentos romanos; en Cantabria, no. Aquella civilización no dejó rastro alguno monumental. Su testimonio más considerable, la Vía, tiene carácter militar. Ni un templo, ni un acueducto, ni un circo, ni un palacio, ni una terma. Nada que indique una obra de paz, de tiempo, de dominio. Toda España está llena de puentes romanos; pues en Álava no existe uno. Diríase que allí no estuvo Roma, sino que pasó por allí a marchas forzadas.
Todo lo que de aquella civilización se advierte en Álava tiene carácter transportable, transitorio, interino. Alguna estatua, algún mosaico, relieves ornamentales, piedras miliarias, muelas de trigo, vasijas de barro... Pero nada grandioso, nada estable, nada que indique permanencia y dominación. La única perdurable huella de Roma es el paso de sus legiones, la Vía militar.
LA VÍA MILITAR.
La Vía militar—estudiada prolijamente por D. Lorenzo del Prestamero—está descrita por el Diccionario Geográfico-Histórico de la Academia de la Historia (sección primera, tomo I) y conforme al itinerario de Antonino, en esta forma: «La Vía militar de Astorga a Burdeos dirigíase desde Vindelaya hasta el Ebro y pasaba por Puente Larrá, Comunión y Bayas, en cuyas inmediaciones debió estar Deóbriga.
»Desde aquí seguía por Estavillo, Burgueta, Puebla de Arganzón, Iruña, donde situamos a Beleya; sigue luego por Margarita, Lermanda, Zuazo, Armentia o antiguo Suisacio, de Antonino; después por Arcaya, Ascarza, Argandoña, Alegría, en cuyas inmediaciones dijimos estar situada la mansión de Tulonio; de donde continuaba por Gaceo, cercanías de Salvatierra, de San Román y Albéniz; luego por Barduya y Eguino, último pueblo de Álava, continuando desde aquí por Ciordia, primer pueblo de Navarra, hasta Araceli, hoy valle de Araquil.
»La antedicha Vía romana, según los restos encontrados en Comunión y en otros puntos, tuvo una anchura de 24 pies; estaba rellena de gruesa grava, recubierta por una capa más menuda y tenía en sus bordes filas de piedras que le servían de apoyo.» (V. pág. 31.)
Aun cuando el Sr. Amador de los Ríos, por manifestaciones que le hizo el entonces gobernador de Álava, D. Florencio Janer, se inclina a creer que las ruinas de Iruña acusan una población romana importante, el testimonio más moderno y más documentado, por consiguiente, del Sr. Baráibar, fundándose en que las ruinas carecen de cimientos, de trazados de calles, de alineación, etc., etc., refuerza nuestra modestísima afirmación de que Roma no dejó en Álava conventos, colonias, ni municipios, ni, por lo tanto, poblaciones; sino castros, mansiones, faros, esto es, la huella pasajera, la huella militar.
A pesar de esto, como el testimonio del Sr. Amador de los Ríos, aun cuando fuese en este punto equivocado, siempre sería interesante, copíamoslo a continuación:
«A dos leguas al Occidente de Vitoria se eleva una colina rodeada totalmente por el río Zadorra; sus desiguales líneas, no menos que los grandes frogones que la contornan y los despedazados sillares, piedras de construcción y numerosos fragmentos de ladrillos, tejas y vasijas que en su centro se muestran, autorizan la constante tradición de que existió allí no insignificante población romana, excitando vivamente la curiosidad de los doctos.
»Cedieron a este noble estímulo en octubre de 1866 el referido Gobernador y la Comisión provincial de Monumentos, y realizaron en Iruña un ligero ensayo de excavación, que si produjo «el conocimiento de la importancia de la población que un día allí existiera, por la extensión de los trozos de muralla que aun se sostienen, alcanzando en algunos puntos hasta catorce pies de grueso», sólo daba al gabinete provincial de antigüedades algunos fragmentos ilegibles de inscripciones, un aro o virola de metal, una punta de espada y varios clavos antiguos, sumamente enmohecidos.
ÁLAVA [para agrandar] [para agrandar más]
»El Gobernador afirmaba que un pavimento «embaldosado de mármoles jaspeados» que encontró a poco más de un metro de profundidad era lo más notable del descubrimiento.»
Hasta aquí el Sr. Amador de los Ríos, que, como se ve, comienza por la ufana creencia de que en Iruña hubo «una no insignificante población romana», y acaba con el desencanto de ser un pavimento de mosaico «lo más notable del descubrimiento».
En el citado Diccionario de la Academia de la Historia se habla también de otro descubrimiento en las cercanías de Cabriana, donde se supone que estuvo Deóbriga. «Se acaba de descubrir—habla el diccionario—en las heredades labrantías de Cabriana, un edificio romano con diferentes pavimentos mosaicos, entre los que sobresale uno con las cuatro estaciones del año, representadas por mujeres hasta medio cuerpo, con los atributos correspondientes a cada estación y dos grifos, todo repartido en seis cuadros, adornados con grecas del mejor gusto, entrelazadas con mucha gracia por todo el pavimento.
»Las piedrecitas de que se componía éste eran negras, verdes y blancas, de mármol, y otras, amarillas y encarnadas, de tierra cocida.
»El otro pavimento, a más de las grecas que corren por los extremos, tenía en el medio un cuadro de Diana cazadora, con su arco en la mano izquierda, tomando con la derecha una flecha del carcaj cargado de flechas, por encima del hombro derecho.
»Parte de la vestimenta de la diosa era de cristales menudos, de color azul y verde, bastante regazada; su calzado parecía a las sandalias, con una especie de botín o media con su atadura encima de la pantorrilla, asegurada con lazadas pendientes a la parte delantera.
»Detrás de la diosa, un ciervo con su brida o freno, que arrastraba por el suelo. Los otros pavimentos eran más o menos ricos, según lo exigían las circunstancias a que estaban destinados.»
Glosando el diccionario, escribe, esperanzado nuevamente, el señor Amador de los Ríos: «No es, en consecuencia, temerario el deducir que hubo de elevarse, en el sitio ocupado por los mosaicos, una suntuosa villa.» Pero, casi a continuación, y como si le hubiesen acometido los escrúpulos que tanto y tan autorizadamente lo condicionan, el señor Amador de los Ríos, refiriéndose a los romanos, añade: «No pudieron dejar claras e inequívocas reliquias de su grandeza, allí donde no les fué dado asentar su planta vencedora, ni hacer su dominación respetable y duradera.»
Nada grandioso, nada estable, nada que indique permanencia y dominación, dijimos al comienzo de este capítulo.
ESTATUA DE MUJER.—SU DESCUBRIMIENTO.
Un labrador que guiaba su yunta cerca de Iruña, en 1845, advirtió que la reja del arado tropezaba con algo fuerte y duro; y al remover la tierra, con auxilio del azadón, desenterró una estatua de mármol blanco, representando por las vestiduras a una mujer.
La estatua no tenía cabeza y le faltaban, además, los antebrazos, los pies y parte de las piernas.
Conducida a Vitoria y examinada, entre otras personas inteligentes, por D. Miguel Medinaveitia, este concienzudo erudito la describió en un artículo publicado por el semanario alavés El Lirio, que también reprodujo un bonito dibujo del hallazgo.
Para el Sr. Medinaveitia, esta estatua pertenece al período clásico y representa a Ceres, a juzgar por el traje y la apostura.
El doctor alemán Emilio Hübner, en su famoso Inscritionum Hispaniae Latinarum Supplementum, la atribuye al siglo II, esto es, a la época de Adriano. Parécele de Ceres o de la Fortuna, deduciendo del manto y de la actitud, que tuvo en la derecha la cornucopia y en la izquierda el gubernaculum.
DESCRIPCIÓN DE LA ESTATUA.
El Sr. Amador de los Ríos, en sus Estudios monumentales y arqueológicos de las provincias vascongadas, la describe de esta manera:
«La estatua de Iruña es mayor del natural y de mujer, y sobre la subtúnica y túnica ostenta un pallium o manto que envuelve la parte superior del pecho, derribándose sobre la espalda en amplios y bien dispuestos pliegues.
»Cíñese la túnica perfectamente al desnudo con noble estilo estatuario, y revélase aquél con bellas y grandiosas proporciones, sin detrimento alguno, antes bien con mayor gracia y perfección en el movimiento, del plegado. Únese a estas prendas cierta majestuosa proporción que hace más sensibles las indicadas mutilaciones, y sirve como de corona a tales virtudes artísticas una ejecución no menos franca que esmerada.»
La estatua, tal y como se ha descrito, se conserva en el Museo incipiente del Instituto general y técnico de Vitoria, donde su sabio director, don Federico Baráibar, nos la ha mostrado en la visita que guiados por él hicimos.