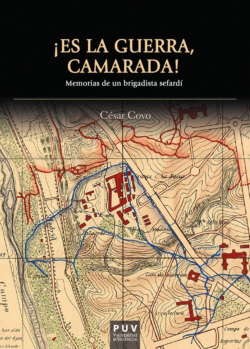Читать книгу ¡Es la guerra, camarada! - César Covo Lilo - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 1
LA SALIDA
Y si tuviera que ir de nuevo, seguiría el mismo camino.
La estación de Austerlitz, como todas las estaciones, es un lugar público por excelencia. Los taxis se agolpan en la entrada, las taquillas en el hall, la gente en la sala de espera, muchos trenes llegan, muchos se van… pero ni rastro del nuestro.
Hemos llegado demasiado pronto, por lo que tenemos que buscar un restaurante para cenar. En otras circunstancias, y por precaución, habríamos evitado ir a ese restaurante y en su lugar habríamos escogido un bistró barato y discreto, pero esta no es una noche normal sino una muy especial. Esta noche, el dinero no tiene ningún valor, o mejor dicho, no tiene el mismo valor para ese grupillo de jóvenes de ojos brillantes y aire misterioso que llevan como único equipaje un maletín.
Esa falta de interés comenzó en el metro de Miromesnil, en la primera cita. Mientras esperábamos en la calle, impacientes y en silencio, a los que llegan tarde, o nos parábamos a tomar un café de vez en cuando. Nos lo bebíamos callados y, antes de salir en aparente calma, dejábamos, con filosofía, que pagara otro. Si no le llegaba para pagar, alguien le daba calderilla. Y volvíamos a salir al frío a pasear, en aquella famosa tarde tan señalada de finales de octubre de 1936.
Finalmente, en la entrada del metro, se juntan varias sombras, indicando que ha llegado el momento de agruparse. Alrededor de una silueta alta y tiesa, en corro, el grupo escucha con atención las instrucciones precisas.
Un grupillo de mujeres jóvenes se mantiene al margen, sin mostrar ningún interés por esos tejemanejes. Recibidas las instrucciones, todo el grupo se dispersa en silencio menos las mujeres, pues tienen que preguntar:
–Es en Austerlitz, ¿verdad?
A esta única pregunta, una sola respuesta por parte de los hombres:
–¡Mujeres! ¡Qué calamidad! ¡Que no… que es en la estación de Lyon!
Es una sutil estratagema del responsable, que ha decidido deshacerse de ellas ante las quejas del máximo responsable por no haber respetado la consigna «Nada de mujeres». Pero ellas desaparecen escaleras abajo entre risas.
–Sí, sí… no te lo crees ni tú.
Y así desaparecen en la oscuridad, cotorreando. Nosotros nos quedamos de una pieza:
–Ya verás, irán a la estación de Lyon por si acaso y luego irán a Austerlitz, así que bastará con ser más rápidos que ellas.
Y así nos vamos, en pelotón.
–¿Hay que hacer trasbordo en la plaza de la Concordia?
–No, va directo.
A nadie se le ha ocurrido consultar el plano. Como buenos parisinos, no hace falta. Y de nuevo todos nos quedamos pensativos. Por suerte y para nuestro agrado, el ruido del metro cubre el silencio. Por fin nos hemos deshecho de ellas, aunque la separación sea por mucho tiempo, tal vez muchísimo tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez para siempre.
–Es la próxima. Pásalo.
Una vez en el andén del metro de Austerlitz, vuelven las inevitables peleas:
–Por aquí, ¡por ese lado!
–No, ¡por ahí!
–No… mira el cartel, ¡está bien claro!
–¡Que no, por allí!
Por fin salimos al hall de la estación, a la altura de la consigna, aunque no tenemos nada que consignar. ¿Maletas? ¡Qué va! Parece que nos hemos escapado de algún sitio, o que acabábamos de bajar del tren, cuando en realidad venimos a lo contrario. Nos perdemos en los sinuosos pasillos.
–Mira, es por ahí.
–No, por aquí.
–Así no vamos a ninguna parte, hay que preguntar.
–¡Silencio! –zanja el responsable–. Recordad la consigna: prohibido llamar la atención. Ya nos pillaron una vez por culpa de las mujeres.
Seguimos buscando con más ahínco cuando, al doblar la esquina, oímos unas voces femeninas:
–¡Por aquí, por aquí! –nos gritan.
¡Qué pájaras! Han llegado antes. A estas no se les escapa ni una. La escena ha provocado gran alboroto y risas, a pesar de la aparente seriedad del responsable.
–Pero bueno, ¿ya estáis aquí?
–Pues claro. Como nos habéis mentido, hemos tenido que darnos prisa.
Aunque teníamos que haberos acompañado, para que no os perdierais.
Verdad eterna, los que no saben intentan informarse, aún más si se trata de mujeres. Los demás obedecen y siguen al que sabe.
–¡Bueno, pues aquí nos despedimos!
–¡No, aquí no! ¡Arriba, en el andén!
–No, nada de eso. Está terminantemente prohibido, ya hemos infringido las normas en el metro. Ya basta.
Un grupo de chicos, maleta en mano, pasa en silencio, sin prestar atención a la disputa y se aleja con indiferencia. Su responsable, que es el gran responsable, lanza una breve mirada de reproche al subresponsable, que naturalmente le responde también en silencio:
–Mensaje recibido, pero qué quieres que haga yo, las mujeres son así….
–Vamos, chicas, un poco de disciplina. ¿Habéis visto a los demás? No se quejan y van sin sus mujeres. Nos vais a meter en un lío. Las instrucciones son muy claras: nos reunimos en grupos pequeños para no llamar la atención. Ya sabéis que hemos de pasar desapercibidos para no tener problemas en la frontera. Incluso en el tren, viajaremos dispersos por precaución.
–Pero vuestro tren sale dentro de una hora. ¿Qué vais a hacer hasta entonces?
–Increíble. ¡También saben a qué hora salimos!
–Escúchame… ¿No lo entiendes? Yo confiaba en ti y resulta que eres tú la que peor ejemplo está dando.
El argumento no cae en saco roto, o eso parece. Pero el grupo es muy solidario. Viendo que una de las suyas baja la guardia, incluso sin saber de qué va la historia, todas vuelven a la carga, sin orden pero con brío. Aprovechando el alboroto general, Andrée se mete también, como queriendo que todo el mundo se ponga de acuerdo.
–¿Y si perdéis el tren, por ejemplo?
Hice esto con la serenidad de la inconsciencia, como si fuera una idea de cajón, que no se le había ocurrido a nadie. Nada puede resultar más absurdo. Los chicos, estupefactos, se quedan mudos. Pero ella, creyendo que ha captado la atención, se pierde en explicaciones…
–Claro, tomáis otro tren, otro día, y se acabó.
–¿Qué? ¿Perder el tren? ¿Volver otro día? ¿Te falta un tornillo?
–Anda, por favor. Un día más, un día menos, qué más da, idos mañana o pasado mañana.
Un día o dos o tres.
–Pero bueno, Dedé, que no hemos venido hasta aquí para perder el tren.
¿Qué mosca te ha picado?
–Qué más da, por un día… llegaréis a tiempo de todas formas.
–¿Llegar a tiempo? Para empezar, no es seguro, y además, ¿qué estás tramando? Ya sea hoy o mañana, de todas formas nos vamos, ¿qué diferencia hay?
Pero Dedé no duda en su empeño y sigue insistiendo:
–Pues eso, hoy o mañana, ¿qué diferencia hay?
El responsable se da cuenta en ese momento de que algo se trama. Esa «niña bien» de provincias, llegada a París para estudiar, por mucho que diga que es apolítica, no ha dudado en desafiar la voluntad de su familia, de sus seres queridos, de la opinión de todo Angers, su ciudad natal, para seguir a nuestro Kolia, pese a que este, desprovisto de todo, incluso de papeles en regla, no pueda legalizar su relación.
–Pero bueno, Andrée, ¿qué mosca te ha picado? ¿Qué quieres decir con eso de «hoy no»?
–¿Qué pasa hoy? Mañana será igual. ¿Qué diferencia hay?
–¡No! No es lo mismo, no es lo mismo.
Y ante la curiosidad general, con cierta indecisión, termina soltándolo:
–Estamos a finales de octubre…
–¿Y qué…?
–Pronto es el día de Todos los Santos…
–Ah… –le responde una explosión general de reprobación.
Pero hace falta mucho más para desarmar a Andrée. Ella se endereza sola ante la tormenta que se avecina, y enseguida otras chicas, de vuelta de la sorpresa, vienen a ayudarla.
El responsable, con superioridad, gruñe. Pero ellas no se dan por vencidas y recurren a su arma secreta: sacan los pañuelos del bolso, los ojos llenos de reproches se cubren de lágrimas. Se junta la tragedia y la seducción. El responsable se queda de piedra y, en medio del alboroto, intenta convencerlas:
–A ver, que no os enteráis, puede que solo sea cuestión de unos días; imaginad que llegamos allí después de la batalla, como aquellos caballeros de no sé quién.
Ante la oposición persistente, él saca también su arma secreta y se lleva a Kolia a un lado:
–Oye, habla con Andrée, intenta convencerla.
–Pero ya sabes que esta no es…
–Ah sí, es verdad. Pues tú, Ángel, vete a hablar con la tuya. Paula es una camarada, es más disciplinada y podrá convencer a las demás.
Así, con aquel jaque mate, las rebeldes baten retirada hasta la rendición absoluta. ¡Qué alivio! Tristemente, ellas se retiran cabizbajas, derrotadas. Las vemos alejarse a marchas forzadas; alguna se da la vuelta un instante para despedirse con la mano. Es la separación que queríamos evitar, en el andén habría sido aún peor.
En realidad, nuestro tren no sale hasta dentro de una hora. Dos horas de margen, si sumamos la espera en el metro, para los que puedan llegar retrasados. Nadie dice nada, pero da lo mismo, todos estamos pensando en los que se han «olvidado» de venir. Vamos a esperar cenando y así no nos bebemos las dos botellas de coñac que nos han regalado, por si hubiera que viajar en barco. Contra el mareo, no hay nada mejor. Sobre todo cuando ninguno ha navegado nunca, salvo en el Sena, obviamente, o en el Marne, de campin. Y el coñac que nos sirven en la cena no es malo, aunque es mejor el de la botella. Qué nos importa el dinero, pronto no nos servirá para nada. Por lo menos durante un tiempo, puede que mucho, puede que para siempre. Siempre, nunca: dos palabras que se repiten en la conciencia de todos en este día de vísperas de Todos los Santos.
¡Uf! Ahora que las chicas se han marchado, nos quedamos entre hombres, sentados en torno a una minúscula mesa redonda, apretados por el gentío, bebiendo despacio, esforzándonos por reírnos todo lo que podemos, como unos amigos que se están divirtiendo, carentes de preocupaciones.
Andrée llorará esta noche, y los días siguientes. Paula también, y todas las demás. Pobre Liouba. A estas horas estará en su casa esperando. Ella no vino con las demás, cuestión de disciplina. Él también tiene que ser disciplinado. Como responsable, tiene que dar ejemplo. Y sin embargo, seguro que ella sigue esperando. Él le prometió que pasaría por su casa esta noche antes de irse. Pensó que le iba dar tiempo. Pero por culpa del idiota de Athanase, que no sabe coger el metro solo…
Seguro que ella está todavía esperando, atenta a los pasos que oye en las escaleras. La última vez que se despidieron en el rellano le pareció que ella tuvo un presentimiento. Le metió en el bolsillo un monedero que había traído de Bruselas. Un monederito con dos lados, uno para las monedas, otro para los billetes. Para que se acordase de ella hasta su regreso, un mes después… un año después…
Alguien tendrá que ir a ver cuánto queda para que salga el tren, no sea que al final lo perdamos. En nuestro andén está Kurt, el gran responsable, errando como un alma en pena, aplastado bajo el peso de la responsabilidad. A lo lejos se ve un tren que avanza a duras penas, aparece entre las vías muy despacio, con cuidado, como si temiera quedarse atascado, atrapado en las vías sin poder salir. Al final, con un largo quejido, se calma y se queda inmóvil. Los empleados de la estación se agitan.
Kurt nos hace una señal, por fin… En marcha, tenemos que ir hasta allí, en silencio, y montar en el vagón cuya puerta está sujetando. Pero siempre en grupos pequeños. Nos acercamos a Kurt, que sigue sujetando la puerta con mucha clase, como lo haría un chófer.
–Venga, arriba…
–No –alerta alguien–, este pasa por Orleans, ¡hay un tren más directo! –No importa, montad.
–De eso nada, vamos a perder mucho tiempo si cogemos este…
El guardia del tren nos observa y se acerca al grupo que está discutiendo acaloradamente en el andén. El hombre, mayor, interviene amablemente.
–No es este tren, amigos. Es el siguiente, el que sale dentro de veinte minutos. Vuestros colegas también van a coger ese.
Entonces, Ilia el Gordo, a quien sus compatriotas llaman el Parisino, haciendo honor a su apodo, se cree autorizado para infringir la disciplina y oponerse al jefe, al que le hace respetuosamente de intérprete:
–Tienen razón. El guardia lo acaba de decir también, este no es el tren que debemos coger. Kurt, tenso, seco y cabezota, farfulla entre dientes:
–¡Qué montéis, porque lo digo yo!
Una vez sentados, escuchamos el sermón del gran responsable:
–Si lo digo yo, no tenéis nada que replicar. El responsable soy yo y sé lo que hay que hacer. No hay que llamar la atención, debemos pasar desapercibidos. ¿Y en lugar de eso? Todo el mundo está viendo cómo nos peleamos como verduleros. Tengo órdenes expresas: los demás se van en el otro tren, dentro de veinte minutos. Hay que dispersarse, intentaremos incluso coger trenes pequeños para evitar cualquier sospecha. Además estamos ocupando la mayor parte del vagón, es mucho, demasiado.
Kurt quiere dispersarnos por los otros vagones. Pero ante la resistencia silenciosa, y más que evidente, no insiste. Hasta entonces nos han repartido en grupos pequeños, con la amenaza constante de un enemigo imaginario omnipresente, esperando permanentemente a que ocurra lo peor. Por fin estamos juntos, con otros como nosotros. Por fin juntos, apretados unos contra otros.
Él quiere separarnos, que nos mezclemos con otras personas que ni siquiera son de los nuestros. Mientras que nosotros, en grupo, nos sentimos más seguros, por fin podemos aflojar la mandíbula, intercambiar unas palabras sin tapujos, mirar cara a cara al prójimo, con franqueza, sin desconfianza; conocer al fin a los que forman este grupo de amigos desconocidos, de camaradas, compañeros, socios. Todos elegidos por el mismo destino: la vida o la muerte.
El tren chirría ligeramente, parece que empieza a moverse, con esfuerzo intenta arrancar, el movimiento imperceptible del principio se precisa poco a poco, ya es obvio, el tren se mueve, avanza, las ruedas giran, las oímos golpear las crucetas de las vías de tanto en tanto, pluf… pluf… Aparentemente, las ruedas buscan su camino en el laberinto formado por los travesaños que se presenta ante el tren. No debe equivocarse, como creía nuestro amigo Ilia, ha de encontrar el camino, el recorrido adecuado.
Ya es un hecho: nos vamos, nos hemos ido, hemos pasado página, hemos quemado las naves, roto los puentes, la suerte está echada, nada volverá a ser lo que era. Las ruedas giran, gira la rueda y girará siempre en el mismo sentido, en el sentido correcto. Nos vamos, iremos allí, a donde se decide el destino de la Humanidad. Vamos a participar en la metamorfosis, ya no con discursos y panfletos, sino como testigos activos. Vamos a contribuir al derrumbamiento de este mundo podrido y al nacimiento de un mundo justo y en paz. La justicia que nunca reinó aquí abajo será desde ahora la regla para todos, para todos los ilegales, para todos los expulsados, para todos los perseguidos, para todos los reprobados.
El tren ha salido al fin de su caparazón, circula al aire libre con la soltura de una nube, acelera pero no es suficiente, no va lo bastante rápido. Deprisa, deprisa, nos están esperando, allí están solos, no pueden más, vamos a ayudarlos, a respaldarles, el mundo entero empujará la rueda para acelerar el movimiento de esta lucha final, que alumbrará la era de un hombre nuevo. Los explotados recibirán su recompensa, los proscritos volverán a ocupar su lugar, los perseguidos podrán dejar de preguntarse si peligra su vida.
Por turnos, cada uno de nosotros va tambaleándose hasta el fondo del vagón y vuelve aliviado. Me toca a mí, y al regresar, me da la impresión de haber estropeado la tranquilidad; me miran de una manera extraña. Es evidente que al entrar he interrumpido la conversación, no es menos evidente que hablaban de mí aprovechando mi ausencia, qué raro… ¿Un motín?
–No, responsable, ¡la revolución!
Mi reacción no les sorprende, están dispuestos a poner las cartas sobre la mesa.
–Ven, ven a sentarte con nosotros.
Me hacen un sitio entre Ángel y Kolia, los más habladores.
–Mira, aquí todos somos camaradas, no hay diferencias entre nosotros. Estallan las muestras de simpatía y amistad de unos a otros. Es evidente que nadie se atreve a ir al grano. Entonces, convencidos de que hay que decirse las cosas a la cara, dadas las circunstancias y acontecimientos que nos esperan, y pensando que «a este se le puede decir todo porque no es como los demás», se lanzan:
–¿Sabes?, has hecho bien en venir con nosotros…
Vaya, vaya, ¿cómo que he hecho bien en ir con ellos? Siendo el responsable, se supone que estoy yo al mando del grupo. De hecho, soy el único miembro del Partido, en activo y de cierto nivel, a quien el secretario le ha confiado el deber de acompañar a este primer grupo de voluntarios.
–Algunos camaradas militan muy bien hasta que surge el peligro y se apartan. Pero no se debe generalizar; tú, por ejemplo, has venido. Aunque también es verdad que algunos camaradas judíos solo son revolucionarios de boquilla. Por eso nos alegramos de que estés aquí.
Así que era eso… El condenado asunto de ser judío. En el grupo solo hay un judío y precisamente es él, el responsable. Y entonces, soy un buen comunista, pese a ser judío, y sin embargo, entre los ausentes abundan los que no son judíos.
¿Será posible? ¿Será verdad? Incluso en este viaje, camino de la «lucha final» entre camaradas, para dejarnos la vida en los campos de España, donde mis antepasados sufrieron la Inquisición y la intolerancia. ¿Qué hacer? Así funciona el mundo desde hace largo tiempo, se diría que desde siempre, aunque solo desde hace veinte siglos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Habría que cambiar. ¿Pero cambiar el qué? ¿A quién? ¿Deben cambiar los judíos o los demás? ¿Y cómo cambiarlo? Un cambio a mejor, por supuesto. ¿Pero quién? ¿Qué?
–A pesar de la Inquisición, tú no dudas en ir, sin contemplaciones, mientras que los tuyos fueron torturados allí en otros tiempos. ¿Tal vez vas con intención de vengarte?
–En primer lugar, yo voy como antifascista, que sería razón suficiente.
En cuanto a la Inquisición, es verdad que aún queda cierto rencor, pero examinemos bien el problema de aquella época, ¿quiénes fueron los artífices de la Inquisición? Aquello no lo causó el pueblo español ni tampoco la burguesía. Por el contrario, se sabe que en aquella época el pueblo llano animó a los perseguidos a aceptar el bautizo, considerando que aquella solución era preferible al destierro y a la persecución. La burguesía y parte de la nobleza, acudiendo en auxilio de los perseguidos, en muchos casos, les prestaron sus apellidos españoles para salvarlos de la Inquisición. Hoy en día, un buen número de aquellos judíos sefardíes conserva los nombres y apellidos que los españoles ofrecieron a sus antepasados.
El alto clero y la realeza, y parte de la nobleza, castigaron primero a los «infieles» musulmanes, para después, a falta de enemigos musulmanes, arremeter contra los «infieles» judíos. Pero cuando no hay ni musulmanes ni judíos no quedan más que los de siempre, los «enemigos» del interior, es decir, los hambrientos, los marginados. El día que estos últimos tomaron la descabellada decisión de declinar la «solicitud» de los primeros los poseedores recurrieron a la solución que habían aplicado siempre a los infieles de cualquier bando.
Entre nosotros, llegados de distintos horizontes, hay un grupo de balcánicos emigrados en Occidente por distintas razones y reunidos ahora por casualidad. Se alegran de poder hablar por fin en búlgaro, serbio, turco, griego o armenio, sus idiomas natales. Además, conocen alguna palabra en turco, ya que en otros tiempos sus países formaban parte del Imperio otomano.
Durante siglos, el ocupante intentó, por todos los medios a su alcance, dominar a aquellos pueblos, asimilarlos a la cultura y la lengua turcos, por las buenas o por las malas. Desde entonces, el vocabulario de aquellos pueblos abunda en vocablos turcos.
Los únicos dos turcos que había en el grupo no solían mezclarse con los demás, a pesar de que todos les hicieran la pelota y se obstinasen en emplear en la conversación el escaso vocabulario turco que conocían.
Ilia, el yugoslavo, zapatero de profesión, compatriota del responsable general, conocedor del francés y de Francia, por lo menos, según decía, vive en París desde hace algunos años, y acaba de ser designado ayudante de Kurt. Este último, con una libreta en la mano, anota los acontecimientos de la jornada, con una letra fina y apretada. Es un muchacho serio y reservado, al que le gusta el orden. Chapurrea algo de francés, algo de búlgaro, habla bien el alemán y demasiado bien el ruso, y soporta mal la dejadez de los latinos.
También esta Pelosa, el buen forjador croata, de cara risueña, carácter abierto, botas de cuero, con pantalón bombacho que le cubre las botas, algo que revela su trayectoria… aunque es mejor callarse y no advertir esas cosas. Y también está un joven rubio, con botas del mismo cuero, pantalón de montar, chaqueta de paño bien ajustada a los pectorales y manga larga, cuello de camisa bien estirado, peinado hacia atrás, en definitiva, un pura sangre fabricado en Deutschland pero… que habla ruso, no sabemos cómo ni por qué habla ruso, pero mejor no saberlo, pues es un secreto de polichinela.
Kurt, el que se toma las cosas en serio, es la discreción personificada. Su eterna libreta y el bolígrafo en la mano le otorgan un aspecto de intelectual que no hay que recordarle, para no sacarle de sus casillas.
Entre los búlgaros, se encuentra Ángel, joven sin profesión. Después de sobrevivir con trabajillos y confeccionando zapatos trenzados, como la mayor parte de los inmigrantes balcánicos, terminó encontrando trabajo en una clínica médica, en la cual, con inteligencia y ambición, consiguió quedarse como enfermero. Kolia nació en Besarabia, provincia fronteriza bajo administración rumana desde que acabó la Primera Guerra Mundial. En Besarabia, donde la población de habla rusa espera su anexión a la Madre Patria. Él también ha sobrevivido gracias a la confección de zapatos trenzados y a diversos trabajos de poca monta, y se emparejó con una joven estudiante de Angers, quien para poder prescindir de los subsidios familiares acortó sus estudios y obtuvo un título de ayudante de laboratorio que le permitió quedarse definitivamente en París, con su adorado Kolia, para desesperación de sus padres. Athanase, sastre de profesión, llegó de Bulgaria con una recomendación del Partido búlgaro para combatir en España. Como otros tantos que jamás habían militado.
El responsable de todos ellos nació en Bulgaria, en el seno de una familia de judíos sefardíes, es decir, de judíos perseguidos y expulsados de España durante el reinado de Isabel la muy Católica. Después de haber atravesado los Pirineos, seguir las costas del norte del Mediterráneo, a merced de la tolerancia o de las persecuciones, y sin dejar de hablar español en casa, aquellos judíos se asentaron finalmente en la península balcánica, entonces ocupada por el Imperio otomano. Dado que algunos de ellos adquirieron la nacionalidad del país que habían atravesado, conservaron celosamente dicha nacionalidad, esperando utilizarla en caso de necesidad futura. De esta manera, la familia en cuestión se trasmitía de generación en generación, como un legado, un pergamino que atestiguaba su nacionalidad francesa. Al ser escolarizadas, las niñas no suponían ningún problema, pues bastaba la escuela local –que era búlgara–, mientras que el varón debía estudiar en la escuela francesa. Y dado que en el país la escuela francesa resultaba ser la escuela católica de los hermanos de San Juan Bautista de La Salle, el varón no tenía más salida que acudir a una escuela cristiana. Para ponerle remedio, su madre, que era hija de un rabino, se encargó de inculcarle la verdadera, la única religión que cuenta, la de Abraham, Isaac y Jacob.
Así fue como, desde su más tierna infancia, se encontró en una encrucijada de nacionalidades y religiones que proclamaban un único Dios, pues eran monoteístas. En casa, el único Dios verdadero era Adonai; en la escuela, el Cristo católico; con los amigos, el Cristo ortodoxo. Entre ciertos amigos, ante todo y sobre todo, se creía en Alá.
En conclusión, como las religiones antiguas resultaban irreconciliables, la única solución aceptable y satisfactoria parecía ser la que clama el advenimiento de un hombre nuevo en un mundo de justicia. Un mundo en el que ya no seríamos judíos, cristianos, musulmanes o budistas, sino ciudadanos del mundo de pleno derecho, con oportunidades iguales.
El tren, sin contemplaciones, sigue avanzando, alejándose de París y acercándose a los Pirineos. Con la noche llega la calma, se calman los ardores y se sacia la curiosidad. Estando por fin todos sentados, hay quien juega a las cartas y quien charla sobre cuestiones filosóficas o morales. No, eso no nos divierte en absoluto. Las historias para no dormir, o mejor aún, los chistes de guardias, eso gusta más y anima el ambiente… ambiente de guerreros. Aunque enseguida nos cansamos y volvemos a las conversaciones.
–El caso es que yo te quería decir algo y se me ha olvidado… Ah, sí, ya lo recuerdo, ¿eres tú el de las dos botellas de coñac?
–Sí, pero si cogemos el barco, nos vendrán muy bien…
–Sí, eso es cierto, pero déjame que te diga que yo ya estoy mareado… y además, el aguardiente se puede comprar en todas partes.
–Hombre, sí, en todas partes, pero ya has visto al «ayudante», que quiere que todo vaya a paso firme, de principio a fin. Del metro al tren, del tren al barco…
–¿Y qué barco? No te vayas a creer que será un trasatlántico.
–Sí, eso me pregunto, ¿qué barco? Porque seguro que seremos un montón y no será posible hacerse los indiferentes, los inocentes que se van a dar un paseo en barco.
–Por cierto, no sabemos si iremos en barco…
–Exacto, pero además hay otra cuestión, entre nosotros el vino está mal visto, así que no te cuento el alcohol…
–Ah, pero es lo mismo, es contra el mareo, y como a Ángel le duele el estómago, hemos decidido abrir una.
–Vale, vale, pero con una botella no habrá para todos, somos un condenado ejército.
–No hace falta gritarlo a los cuatro vientos; esta es la zona de influencia búlgara, hemos hecho bien en sentarnos juntos.
–Me estáis empezando a fastidiar, hemos dicho que era para el barco. Dejadme en paz de una vez.
–¡Ya está! El subresponsable del subgrupo del grupo balcánico haciéndose de rogar. ¿Por lo menos será de cuatro estrellas?
–No sé cuántas estrellas tiene, y si son cinco, ¿qué más da?
–Nada, es por saber, déjame ver…
–Sí, eso, verlo y mirarlo…
–¡Oh! Pues quédate tu botella… ¿Alguien tiene agua, por lo menos? Ah, vaya, si es de cuatro estrellas ha tenido que ser caro… Mira, bonita etiqueta.
Acabamos pasándonos la botella de mano en mano, para admirar las estrellas, la etiqueta, acariciar el tapón plateado.
–El condenado corcho está flojo, mira, ya se ha roto. Vaya caraduras, le pusieron un tapón estropeado, está casi podrido. Ah, sí, no hay que dejarlo así, si no se va a estropear…
–¡Pues por muy malo que sea el corcho, necesitamos un abrebotellas para sacarlo! ¿Alguien tiene un sacacorchos? Pues nada, mala suerte, si no hay sacacorchos aquí no se bebe.
–Que sí, alguien tendrá uno, en los demás compartimentos. Espera, voy a preguntar. Pero no puedo pedirles un sacacorchos, ¿qué van a pensar de mí?
–¿Qué quieres que piensen? Nada, además han visto que llevas material sanitario en tu maletín, así que di que tienes que abrir un medicamento para un enfermo, pensarán que eres médico.
–Escucha, tú eres el responsable, tendrán que creerte, no podrán decir que no es verdad, no se atreverán.
–Tiene razón. El responsable se encarga de las misiones delicadas, nosotros de las faenas, los trabajos pesados; yo, por ejemplo, voy a encargarme de sacar el corcho. Y no hagas historias, votamos a mano alzada, por mayoría, sin historias, hay que acatar lo que diga la mayoría, ¡disciplina, camarada!
–De acuerdo, pero con una condición. Me llevaré la botella, la abriré allí y le echaré un poco al que me preste su sacacorchos y al de al lado. Así estarán implicados, y no podrán delatarnos.
Algunos instantes después, el responsable volvió con la botella abierta… y casi vacía.
–Qué queréis que os diga… eran muchos, es lo único que podía hacer.
–No digas nada, eres un tío legal, y por eso te has tomado la molestia. No merecía la pena, teníamos que haberla dejado donde estaba, por lo menos habríamos tenido la esperanza de degustarla un día. Bueno, pues abramos la otra.
–¡Ah, no, yo paso! Ahora le toca a otro, el que quiera beber que la abra.
–Entendido, dame la pócima, yo me sacrificaré por la causa, la causa común.
Ángel toma la botella y de un golpe seco en el canto de la mesa, rompe el cuello de la botella salpicando a su alrededor y salvando casi todo el contenido.
–Así no habrá más historias. Es lo mismo, teníamos que haber empezado por aquí.
Cambiamos de tren. En nuestro compartimento hay otros pasajeros, y un cura. Aquello no impide que, estando por fin relajados, nos dejemos llevar por nuestras chácharas. Pronto las charlas cesan, alguien susurra una melodía de nuestra tierra, otro se une, y luego otros, la canción se propaga, se amplifica, y al final, por contagio, se produce una explosión improvisada de cantos folclóricos, para sorpresa de los «extranjeros», los cuales se sorprenden y luego se rinden al entusiasmo y la espontaneidad. Pensábamos haber ocultado a la asistencia la finalidad de nuestro viaje. El cura, perspicaz y sonriente, explica a sus vecinos perplejos:
–Son partidarios de los republicanos españoles a los que van a prestar su ayuda.
Kurt se precipita, como loco, pero ante la evidencia, impotente, se da por vencido.
El tren atraviesa los campos por la noche. Algunos consiguen adormilarse pero enseguida la claridad se cuela por las ventanas: se hace de día y la intranquilidad se apodera de nosotros de nuevo. Conocemos bien las instrucciones, mil veces nos las han repetido: mantener la calma, la seriedad, no hacer ruido, no llamar la atención. Pero al acercarnos a los Pirineos ya no podemos estarnos quietos.
La velocidad del tren disminuye, primero imperceptiblemente, luego, progresivamente desaparece el efecto de tracción, pero por inercia continúa moviéndose a gran velocidad, sin trabas, ligero, libre; sí, esa es la palabra: libre.
Hace ya rato que Kurt, en voz baja, ha dado sus instrucciones:
–Al bajar del tren, nos separamos en grupos pequeños, dando la impresión de que no nos conocemos, hablamos en voz baja, o mejor aún, nos callamos.
Una vez más la misma canción: no hay que llamar la atención, sed discretos, pasad desapercibidos, especialmente allí, en Perpiñán. Al pie de los Pirineos, tan cerca de la frontera.
Por fin llega la hora. En el andén, todos fingimos indiferencia y despreocupación, mientras avanzamos, con los ojos puestos en el gran Kurt. Menos mal que es alto y se le ve de lejos. Está hablando con alguien que nos estaba esperando, informado de nuestra llegada. Enseguida nos pasamos la consigna:
–Seguirse sin perderse de vista y sin formar tampoco grupos.
La columna se estira por las calles de la ciudad. Al doblar la esquina de un callejón, Kurt y el guía entran en una puerta cochera. ¡Uf! Por fin vamos a poder relajarnos. Dentro, en un gran patio, nos explican: no será posible pasar la frontera hoy; según parece habrá que hacerlo por la noche. Mientras tanto, habrá que descansar y prepararse, el paso será difícil y tal vez a pie.
Por lo menos podemos salir, pasear en grupos pequeños… (etcétera), pero no hay que alejarse. Después de haber recorrido mil kilómetros metidos en el compartimento de un tren, no tenemos ganas de descansar. Como es natural, algunos no conocen la región o la conocen un poco, no quieren exhibirse, pero a los parisinos no habrá forma de encerrarlos en el corral. Además, la ocasión de visitar Perpiñán no se presenta a menudo. A lo mejor es una ciudad bonita, con chicas de buen ver. Eso, eso, no nos alejaremos, nos quedamos cerca, dando una vuelta por el barrio. El paseo por las calles de Perpiñán, con los brazos sueltos como los marineros de Tulón,1 es bien recibido.
¡Vaya! Ese restaurante tiene muy buena pinta. En el tren solo hemos comido bocadillos, y en la granja, con un poco de suerte, encontraremos ratas. Estamos mejor aquí. Además, cuando crucemos al otro lado, habrá menos ocasiones como esta.
–¡Buen provecho, caballeros! –nos dice el dueño al servirnos en la terraza de su establecimiento.
El pobre no sabe nada. Él no ve lo mismo que nosotros. A lo lejos, el valiente Ilia nos mira con ojos desorbitados y se acerca tan rápido como su tosco cuerpo le permitía, mientras intenta disimular haciendo que pasea.
–¡Rápido! ¡Contraorden! Nos vamos inmediatamente. Reuníos en la casa que ya conocéis.
Efectivamente, delante de la puerta cochera de la casa en cuestión esperan dos autocares, ocultando todo lo posible el interior del porche y del patio. Reina la agitación, nos vuelven a poner en grupos, nos cuentan para que los autocares no vayan demasiado cargados, para que parezcamos turistas… ¡Seguro…! La primera tanda sube al autocar. Los asientos son mejores que los del tren; se va mejor en todos los aspectos; se puede mirar por la ventanilla y parece verdaderamente un paseo.
Qué bonitos son los Pirineos. Nos recuerda al monte Vitocha al pie del cual se encuentra Sofía, nuestra ciudad natal. Pero en Sofía no había autocares ni carreteras. Por la mañana temprano tomábamos el tranvía hasta Boyana o Dragalevtzi, y desde allí, por caminos de cabras, escalábamos la cima hasta el refugio Aleko. Y al llegar arriba, qué espléndidas vistas de Sofía. Qué ganas de saltar con los pies juntos y aterrizar sobre las cúpulas doradas de la catedral Alexandre Nevsky. Por la noche, imposible encontrar sitio en el refugio, más aún los domingos, así que dormíamos al fresco, muy pegados unos contra otros. Al principio las luces de la ciudad nos fascinaban: los faroles bien alineados en cada calle parecían un plano, un mapa geográfico luminoso. Entonces, calle por calle, barrio por barrio, las luces desaparecían. Intentábamos adivinar los distintos barrios hasta que casi todas las luces se apagaban. Ante nuestros ojos solo quedaba una amplia cortina de niebla semejante a unas olas gigantescas y desmesuradas. Entonces nuestros jóvenes pulmones adolescentes, rebosantes de aire fresco de la noche, se embriagaban de pureza. Y diminutos bajo la inmensidad de la bóveda brillante nos sumíamos en la nada.
Aquí, en pleno día, hace un sol resplandeciente. La montaña parece domesticada, atada por una carretera lisa y nítida, que juega a esconderse en el recodo de cada colina. Pero después de cada giro la carretera reaparece, jugando después de una travesura. Y se estira hacia lo lejos, hasta la siguiente curva.
Al doblar una colina, algo insólito interrumpe el juego. Algo descabellado. En plena naturaleza atormentada y salvaje, donde la carretera es de por sí indeseable, hay algo aún más retorcido. En plena montaña, atravesando la carretera, aparece un poste abigarrado, flanqueado por una cabaña tan abigarrada como el primero. Entre ambos, un hombre con un buen barrigón, con la guerrera abotonada hasta el cuello, y en lo alto de la cabeza, un quepí.2 Verdaderamente es el colmo de lo grotesco. Peor aún, qué contrariedad. El autocar se detiene dócilmente ante el esmirriado obstáculo.
Nuestro guía se gira hacia los pasajeros del autocar y pregunta:
–Entendéis el francés, ¿verdad?
Un entusiasta: «¡Sí! ¡Sí!» –le responde.
–Bien –continúa con una mezcla de severidad e ingenuidad–. Cuando vuelva, si os digo algo, haced como si no entendierais. ¿De acuerdo? Que nadie meta la pata. ¿Entendido? Bien.
Se baja y se pone a charlar alegremente con el de la panza. Pronto regresa enfadado, fuera de sí, seguido de cerca por el gordinflón, que hace gestos con los brazos y no quiere saber nada más. Es la negación personificada. Entonces el guía, furioso, abre la puerta del autocar y con un tono seco nos grita:
–Dadme una maleta, la que sea… ¡Venga, dadme una maleta, cualquiera, da lo mismo!
Aunque estamos avisados, el asombro nos deja helados en nuestros asientos. Basta muy poco para meter la pata debido a la naturalidad con la que finge el guía. Pero disciplina, camaradas, ¿verdad? Nos hemos formado en la mejor escuela. Pese a que cada cual se inclina hacia su maleta, interrogando al otro con la mirada. Y es que la repentina improvisación nos sorprende a todos, pero exceptuando algún «Eh…» acallado el plan funciona y no hace aguas. Lo de no hacer aguas es una forma de hablar, porque nuestras camisas estaban empapadas.
–¡Lo ve usted! –exclama el guía triunfante dirigiéndose al guardia–. Nadie habla francés. No son de aquí, son españoles que vuelven a su casa.
Al final, la ira del gordo, fingida o no, se calma, y nuestro guía le lleva otra vez hasta la garita, donde se ponen a tramar algo misteriosamente. Enseguida vuelve relajado, se pone al volante tranquilamente y suelta: «¡En marcha!».
Se abre la barrera y el autocar entra en el «No man’s land». En ese momento, el guía, medio girado hacia sus protegidos, les ordena callar en voz baja, con un largo «Shhhhhh».
El silencio colectivo le responde: mensaje recibido. Pero el corazón nos late como si fuera a estallar. ¿Será verdad? ¿Es real lo que está pasando? Es tan increíble, totalmente inesperado. En lugar de escalar picos vertiginosos, o bien de ser azotados por las aguas embravecidas en una barca de pesca decrépita, cruzamos la frontera cual turistas, bien sentaditos en nuestros mullidos asientos. No nos lo podemos creer.
A pesar de lo cómodos que son los asientos, estamos con el alma en vilo, sintiendo la tensión en la nuca y sin atrevernos a mirar atrás, por si aquel hombre cambiaba de idea. El «Shhhhh» del guía nos mortifica, ¿y ahora qué pasa?
La carretera, ajena a nuestros tormentos, se estira de nuevo a través de la montaña. Poco después la maldita barrera desaparece, al tiempo que a lo lejos, ante nosotros, se divisa otra. Pero esta no nos asusta, todo lo contrario. Entre la asistencia se propaga el bullicio.
El guía, como siempre impasible, nos vuelve a echar un jarro de agua fría:
–¡Silencio! Ahora también hay que callarse.
–Pero si ya estamos en España; son españoles.
–Sí, pero estos son anarquistas, y como saben que nosotros somos más o menos comunistas, pues mejor no arriesgarse. ¡Así que a callar! ¿Estamos?
El autocar se para de nuevo delante de un poste abigarrado. Esta vez con los colores españoles. Más allá, unos hombres jóvenes, armados con fusiles, cubiertos con una especie de capota extraña. Es como si fuera una manta con un agujero en el centro para sacar la cabeza. La manta cuelga por delante y por detrás como si fuera una túnica.
Los hombres nos miran con simpatía, sonriendo con timidez. ¿Acaso es la influencia del guía lo que nos condiciona? Son reservados, eso es verdad. ¡Pero estamos en España! ¡Son españoles!
El autocar atraviesa la barrera y avanza perezosamente. ¡Por fin hemos entrado! Una sensación eléctrica nos invade hasta la punta de los dedos, hasta el cuero cabelludo. El corazón late como si se fuera a salir del pecho; la garganta, atenazada por el esfuerzo de tener que callar. Pero es demasiado: disciplina, razón y órdenes vuelan en pedazos por la espontaneidad que caracteriza los grandes momentos. En una especie de trance colectivo (el responsable incluido), las válvulas ceden y dejan escapar un alboroto estrepitoso; las gargantas liberadas al fin dejan que brote el himno de la venganza y la esperanza.
Seguimos el viaje, pero esta vez en territorio español. El autocar circula por una carretera mal empedrada, pero española. Ya hemos llegado. Nos lo repetimos unos a otros, como para convencernos. Es tan lejano, tan increíble. Y sin embargo estamos en tierra española. Los árboles, inmóviles al borde de la carretera, tontamente nos miran pasar. Pero ahora son árboles españoles. La gente nos mira con avidez. A nuestro paso esperan que les hagamos una señal. En cuanto levantamos el puño se produce la exuberancia: los rostros se iluminan, los puños en alto, se desgañitan: «¡Salud, salud, salud hombres!».3
Llegamos a una población española con su plaza a lo lejos, rodeada de árboles, y la gente, viejos, jóvenes, muchachas, deambulando alrededor. Parece una representación del teatro de Châtelet. Solo falta la orquesta. ¿Vamos a interrumpir un espectáculo tan bien organizado? No, el autocar gira a la derecha por un camino que conduce a la salida del pueblo. A lo lejos, divisamos los muros de un fuerte de estilo medieval, con su foso y su pasarela. En la entrada, un joven carabinero y otros que no llevan uniforme juegan al tejo. A nuestro paso, se apartan y nos saludan con la mano con simpatía y sencillez, como si nos conociésemos de toda la vida. Y nosotros, como viejos amigos, nos adentramos en el Fuerte de Figueras, punto de encuentro y primera etapa de todos los «internacionales».
En el patio inmenso, algunos edificios de otra época ya han sido ocupados por los que llegaron antes que nosotros. El dueño del lugar, vestido de civil, nos conduce a nuestro local, un inmenso dormitorio alargado, con camas y lineales de estanterías. Henos aquí convertidos en soldados, aunque solo aceptemos el título de combatientes. Todo esto me recuerda al cuartel de la Barolière en Lunéville, dominio del 8.° Regimiento de Dragones, donde un antimilitarista nacido en Bulgaria se doblega de mala gana a los ejercicios del tercer escuadrón. Tras haber recibido, a disgusto, la instrucción en el pelotón de suboficiales, y haber sido ascendido a brigadier del cuerpo de fusileros, termina subyugado por la estrategia militar y la perspectiva de que habría que utilizarla para la lucha de clases durante la revolución.
Da lo mismo, me recuerda al cuartel de Lunéville, pero solo estamos de paso, y además, esta vez no solo habrá maniobras de tiro al blanco, sino la verdadera, el inicio de la verdadera lucha final. Se acabaron las «corridas» de las noches parisinas, con las manos desnudas contra las porras de la policía y las cargas de la guardia móvil. Ya no recibiremos golpes de culatas o de porras sino de balas mortales. Esta vez nosotros también tendremos fusiles y balas reales, y podremos batirnos con armas iguales o casi iguales. Ya veremos quién cede el primero. No seremos nosotros.
El responsable del fuerte, con una amplia sonrisa de compromiso, se acerca a avisarnos de que podemos instalarnos, descansar y dormir. Como no nos iremos hasta pasados unos días, nos presenta este intervalo como si de un favor se tratase. Contra toda previsión, estalla una protesta general ensordecedora: ¿Qué? ¿Esperar, dormir aquí, otro día más? Pues no hemos recorrido todo este camino para esperar y dormir… De tanto esperar, a lo mejor llegamos al frente después de la batalla… En cambio los fascistas no esperan. Ellos tiran y avanzan, y están a las puertas de Madrid. Mientras nosotros dormimos aquí.
Sin inmutarse, con gran amabilidad, nos explica que para luchar con armas más o menos iguales a las de los facciosos habrá que enfrentarse a ellos con un verdadero ejército estructurado y disciplinado y no con combatientes en orden disperso.
–Entended, camaradas. ¡Es la guerra!
Precisamente. ¿Para qué se supone que hemos venido si no?
1. En referencia a una canción popular.
2. El quepis o quepí es un gorro cilíndrico, con visera horizontal, usado como prenda de uniforme por militares o gendarmes franceses o de otros países.
3. En castellano en el original.