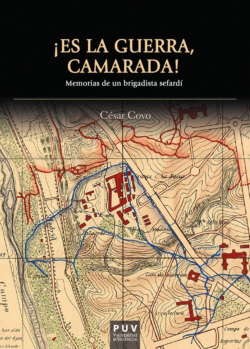Читать книгу ¡Es la guerra, camarada! - César Covo Lilo - Страница 12
ОглавлениеCapítulo 3
CHINCHÓN
Que empiece la fiesta.
Los camiones bajan prudentemente las estrechas calles tortuosas y mal pavimentadas de la pequeña población situada en la ladera del cerro. Una vez en la plaza mayor, el convoy se abre paso con dificultad a través de las casitas que lo rodean, y llega hasta la carretera de montaña que se aleja del pueblo.
En ese punto, a la salida del pueblo, aunque el camino sube tanto como baja, el convoy, liberado de todos los obstáculos, comienza a remontar la cuesta que lleva a la cumbre. Los potentes motores rugen con rabia, los tubos de escape petardean sobre el polvo, las ruedas danzan sobre la carretera empedrada como los cascos de un semental en libertad, despidiendo a lo lejos las piedras vagabundas.
Por fin nos alejamos de ese pueblo donde se respira el olor de la leña humeante de los braseros. Nos alejamos de aquella plaza donde las tiendas apestan a fruta fermentada. Aquí el aire puro nos golpea la cara, el frescor de la noche nos arranca unos suspiros.
Detrás de nosotros, el valle queda sepultado en las tinieblas, a lo lejos el horizonte nos promete la luz. La noche nos pisa los talones y los camiones galopan por la montaña como animales bien alimentados. Con los rostros bañados en luz, llegamos al horizonte para asistir a la puesta del astro que, a lo lejos, clava sobre las nubes de fuego sus monstruosas flechas de esperanza.
La carretera sigue su curso sin la menor emoción. La planicie del lugar nos permite ir más deprisa, pero de repente un silbido, como el grito de un animal en plena noche, nos deja clavados en el sitio. Oímos la voz del comandante:
–Todos abajo. En marcha. Carguen fusiles.
Al bajar caemos sobre unas piedras desiguales que nos hacen perder el equilibrio. Un atisbo de claridad basta para guiarnos por la pálida carretera, mientras que, a ambos lados, la sombra de la noche difumina el paisaje. Avanzamos en silencio, a empujones y respirando en la oscuridad el aire fresco, impregnado de angustia en la inmensa soledad. Muy de vez en cuando se escuchan órdenes en voz baja:
–Alto. A la derecha. Suban al talud junto a la carretera.
Para llegar al talud debemos bajar a la cuneta. Las zarzas nos reciben con un quejido ahogado y nos aprisionan los pies. Nos libramos de ellas con miedo y rabia, nuestras rodillas chocan unas con otras en medio de una agitación lamentable… Con la ayuda de las zarzas que nos arañan la piel, remontamos la tapia vegetal. Nuestros esfuerzos dan resultado. Con los codos clavados en lo más alto del talud, nos parece estar asomados a una muralla.
Ante nosotros se extiende una gran pantalla negra sin fondo. Con ayuda de las bayonetas cavamos un hueco para colocar las rodillas. En la noche sombría, nos llega desde la lejanía, como una ondulación en el aire, un rugido de motores. ¿Qué será? ¿Quién viene? La incertidumbre se apodera de nosotros y nos aterra. Los motores se acercan, casi podemos oír cómo las ruedas aplastan las piedras. Es nuestro convoy. «¡En marcha!».
Recibimos órdenes desde la oscuridad fantasmal. Nos encontramos apiñados como borregos sobre las ruedas recauchutadas, cuyo movimiento nos causa un ligero escalofrío en las tripas. Seguimos comentando lo ocurrido con frases cortas y en voz baja.
–Un gallina que ha dado la alerta… Una falsa alarma para coger el tranquillo… Hay algunos que nunca han hecho el servicio militar, ¿sabes? Tengo las piernas en carne viva… Nada mejor que esto para aprender el oficio.
En el fondo, todos estamos felices de que solo haya sido un susto, porque por muy impacientes que estemos por entrar en combate, el primer contacto con la realidad no deja indiferente a nadie. El bautismo de fuego sacude el carácter de los más aguerridos, y con más razón el de aquellos jóvenes que no han recibido ni una mínima instrucción militar. En el momento de iniciar el combate, a todo novato le sale instintivamente un movimiento de retirada.
El camión, brincando sobre las piedras, nos lleva hacia la noche. Las ruedas, liberadas de la tracción del motor, circulan en silencio durante el descenso. En algún lugar debajo de la carretera, el agua a borbotones lucha contra las piedras. El motor vuelve a rugir, las ruedas trepan despidiendo piedras hacia el guardabarros. El movimiento nos adormece, las sacudidas nos arrullan, la consciencia se nubla. Agarrados al fusil, la niebla hace las veces de sueño, de sueños…
Una brusca sacudida. Nos paramos en seco. Levantamos el mentón que reposa sobre nuestro pecho. Qué frío hace fuera. Los motores rugen delante de nosotros y se alejan. Otros llegan desde atrás, nos adelantan con precaución y nos dejan solos. Hace mucho frío. El conductor mete mano en el capó del motor maldiciendo. Sentimos el frío en la espalda.
–No queda agua en el radiador, pasad los bidones.
Por fin volvemos a ponernos en marcha. Qué divertidas son estas sacudidas: más rápido, más rápido, estamos solos. El motor debe resentirse igualmente; tose, se desgañita, también él está enfermo. A lo lejos, advertimos un destello rojo. Nos acercamos al convoy que nos espera y retomamos nuestro sitio. Buff… Por suerte tenemos una manta para hacer una cabañita alrededor del fusil: la manta nos rasca la nariz, pero al menos respiramos al calor. Está muy oscuro. El conductor, apoyado sobre su volante, abre bien los ojos para no perder al convoy; él también sufre, pero no podemos hacer nada, tendrá que apañárselas…
El aire nos pellizca los párpados y la frente, todo lo que llevamos al descubierto. Parece que hace más frío. Pero no, es el aire que sopla con más intensidad. Un viento suave nos acaricia en la noche, avanzamos al mismo ritmo monótono. Subimos. A la derecha, la noche profunda sin fondo. Lo que se ve a lo lejos debe de ser el valle. A la izquierda, un bulto oscuro muy alto parece descender para unirse con la carretera. En efecto, tras una leve curva, allá arriba, delante de nosotros, el bulto oscuro se une a la carretera, un resplandor pálido se tiende encima. ¿Es el día? ¡No! ¿La luna? No hay luna. ¿Quién sabe…? Una ilusión…
De repente el camión se detiene, las ruedas se bloquean brutalmente, la carrocería sorprendida por la frenada se inclina hacia delante, los sólidos amortiguadores la recolocan hacia atrás, la carga sigue automáticamente el vaivén amplificándolo. Los pulmones han hecho lo propio, un retortijón en el estómago se hace eco. Un murmullo en la noche, ensordecido por la distancia, desciende por la carretera. Pronto se convierte en una avalancha de sombras que irrumpen y gesticulan señalando a lo alto de la carretera. Mil bocas repiten angustiadas:
–Los moros, los moros, los moros…
Nuestro conductor, contagiado por el pánico, da un violento volantazo y empotra la parte delantera del camión en la cuneta. A golpe de acelerador, saca el coche hacia el lado opuesto. Y mientras nos preparamos para salir volando por donde hemos venido, la voz del comandante acalla el tumulto en plena oscuridad:
–Todos al suelo: una ametralladora aquí, aquí la otra ametralladora…
En cuanto da la orden, todo el mundo salta del camión en un santiamén y se dispersa desordenadamente por la ladera que domina la carretera, justo enfrente de esta. En un abrir y cerrar de ojos el lugar se vacía, los camiones desaparecen, la pendiente de la colina queda sembrada de hombres tumbados boca abajo con la mejilla contra la culata, inquietos, ateridos, decididos. La menor sombra de sospecha desencadenaría una ráfaga infernal. Tumbados en el suelo, nos percatamos de la situación estratégica favorable y de la eficacia de la dispersión; nos sentimos fuertes, recobramos la confianza, el coraje.
–No pasarán.1 Los minutos suceden a los segundos, ni una sombra, ni un ruido, nada, silencio. Un ligero murmullo, la orden se va transmitiendo poco a poco:
–Quédense donde están. Compañía balcánica: a patrullar la carretera.
La compañía se va rehaciendo como buenamente puede. Faltan dos hombres, qué se le va a hacer. Avanzamos en columnas de a uno, a ambos lados de la carretera, con el arma empuñada, los ojos y las orejas al acecho. Nos seguimos a ojo. A la cabeza del grupo, el viejo capitán marca el paso. Llegamos al final de la carretera, la noche recubre la superficie de una luminosidad engañosa y delante percibimos un paisaje, más bien lo intuimos. La carretera gira a la izquierda y es engullida por lo desconocido.
El informe de la patrulla apacigua los ánimos, no hay peligro inminente. Se le ordena ir un poco más lejos y vuelve alarmada: la carretera que sale hacia la izquierda da un giro en forma de herradura y, tras un terraplén, llega justo enfrente del lugar donde estamos. Allí, a la izquierda de la carretera, sobre un cerro, hay hombres, sin duda muchos hombres. Están enfrente, separados por un barranco, en una colina que domina nuestra posición.
Tras haber debatido una y otra vez, los estrategas del destacamento deciden analizar la situación, pero no es fácil. Tumbados en el suelo y con una manta por encima de la cabeza, los especialistas de guerra se ponen a estudiar el mapa con ayuda de una linterna. Parece que sus conjeturas no dan resultado, pues finalmente se decide pasar la noche allí. Para más seguridad se enviará a la colina que circunda la carretera, frente al cerro amenazador, una compañía que tome las medidas necesarias para atajar cualquier contingencia. Los centinelas patrullan de un lado a otro de la carretera, hasta la famosa curva, con la consigna de disparar a todo aquel que no responda a la primera advertencia.
En la retaguardia, los hombres tumbados, más bien estirados, con los pies en la cuneta, un codo sobre la grava y la culata entre las piernas, luchan contra el frío de esa noche de noviembre, juntándose lo más posible unos a otros y cubriéndose con todas sus mantas. Pero como la noche es larga y la angustia inmensa, decidimos finalmente enviar una escuadra. Así que la primera escuadra de la primera sección de la primera compañía subirá la pendiente de enfrente y hará averiguaciones sobre el destacamento que está acampado, puesto que la primera patrulla no ha encontrado ningún centinela.
La escuadra en cuestión se pone en marcha bajo la dirección de un jefe de sección, pero de repente el cabo recuerda que los zapatos le hacen daño, y que esto le impediría correr en caso de necesidad. De hecho, él es uno de los dos hombres que faltaban cuando se dio la voz de alarma en el momento de pánico. Creyó que sería útil proteger la retaguardia del convoy. El cabo de segunda ocupa su lugar y nos ponemos a subir la cuesta. El resto de la compañía avanza, cubriendo a la misma altura, por la carretera.
Un pálido resplandor se refleja sobre el polvo del camino; es suficiente para guiar los pasos de los caminantes, pero en lo alto las tinieblas enturbian el paisaje. Avanzamos a tientas, tropezándonos en el más mínimo relieve del terreno, arañándonos en cada matorral. Por suerte no perdemos la dirección: el grupo avanza en silencio, consciente de que cada paso le lleva hacia lo desconocido. El teniente se devana los sesos pensando en las decisiones que tomará ante una u otra situación, pero no consigue despejar la incógnita: ¿En qué situación nos encontraremos?
Al cabo le viene a la cabeza, muy oportunamente, un recuerdo del regimiento. El oficial, tras haber expuesto varios casos de resistencia heroica durante la Gran Guerra,2 explicó cómo defender una posición cueste lo que cueste. Al final, como intentando averiguar el grado de conocimiento de sus hombres, interrogó a uno de ellos. El interpelado, intimidado, quiso explicar su visión, pero antes quería saber si cuando se acerca el enemigo es mejor huir o entregarse. Naturalmente ahora no se trataba de rendirse o de huir, sino de saber a qué atenerse, de lo contrario, toda la columna permanecería alerta.
Tras subir y subir durante largo rato, pasa un periodo de tiempo inconmensurable. El destacamento llega a una meseta ligeramente iluminada. A lo lejos se vislumbra un bulto compacto. ¿Un bosque? ¿Unos matorrales? ¿Hombres? Más allá, el vacío. No nos queda otra elección, vamos directos hacia esa dirección. A medida que nos acercamos, vamos descubriendo que se trata de personas, pronto oímos el eco de sus voces. Un zumbido de abejas que deja escapar algunas voces, en grupos o aisladas. Aprovechando que somos un grupito pequeño, conseguimos acercarnos sin levantar la liebre, nos acercamos aún más sin peligro inminente, sabiendo que cada paso nos aleja de los nuestros. Pasará lo tenga que pasar, pronto lo sabremos.
El bosquecillo se convierte en un bosque de matorrales, matorrales que esconden innumerables cabezas, de las que sobresalen los cañones de los fusiles. Sin duda son hombres, muchos hombres, hombres armados. Acercándonos más, distinguimos formas sueltas que, apartadas del grupo, orinan de pie. Se oyen algunas exhortaciones, órdenes, ahogadas en un guirigay que demuestra la poca disciplina y espíritu militar. Rápidamente aquel bulto oscuro se apretuja, se encoge y se llena de puntos claros por arriba. No hay duda, nos han visto, nos hacen frente, las voces se vuelven más estridentes, más nerviosas. No hay otra salida, hay que ir de frente, sin equívoco.
Es un solo grupo formado por miles de hombres, de indumentaria desaliñada, sin ninguna instrucción militar y claramente sin ninguna disciplina. He ahí el mayor infortunio que le podría sobrevenir al enemigo que surge de la nada. ¿Quién de entre ellos podrá y querrá parlamentar? Y sobre todo, decidir. ¿Quién podrá hacerse entender, hacer que le obedezcan? ¿Quién podrá gobernar a esa muchedumbre variopinta de hombres armados y abandonados a su suerte como salvajes? Suponiendo que sean de los nuestros, cómo estar seguros, cómo averiguarlo y convencerles de ello. Confianza y lealtad… Por desgracia, no son términos que suelan abundar por aquí.
Un pájaro, sobrevolando desde las alturas, los habría percibido como un puñado de gusanos desplazándose sin orden ni concierto en un espacio limitado. Ese es el aspecto que debe de tener este ejército desvaído. Constantemente en movimiento pero sin llegar a desplazarse nunca.
–¿Quién va?
Un vago ruido, como el murmullo de un monstruo, nos responde. El escuadrón boquiabierto espera a pocos metros de la multitud inquieta, agitada y vocinglera, como moldeada por unas manos gigantes invisibles. Imposible sacar algo en claro, hay que acercarse más. Ahí están como estrellas fugaces, como cometas, como astros vagabundos. Calzados con alpargatas, vestidos con harapos, acicalados sin ningún tipo de esmero, con la escudilla colgando del cinturón, una manta al hombro, con la cabeza cubierta con alguna prenda y bajo el tocado, la tez negra como el betún, los dientes como una fila de teclas de piano y en vez de ojos dos brasas encendidas. El fusil al hombro, en bandolera o empuñado, el cañón al aire o en tierra, o incluso en horizontal. Dan la impresión de ser marroquíes, pero hablan español, así que podemos intentar conversar. Pero cómo hacernos entender; a la que avanzamos, se forma un vacío constante delante de nosotros. La muchedumbre errática nos rehúye. Nos adentramos en su territorio como si fuese manteca, manteca negra.
Parecen atónitos y asustados de ver acercarse un puñado de hombres, venidos de quién sabe dónde, amigos o enemigos. La escuadrilla, contando con sus camaradas que se desplazan en camiones por la carretera, se acerca tranquilamente sin correr, ni gesticular ni gritar, pronunciando a duras penas algunas palabras de resonancia española. Nos rodean por completo, no vemos más que sus rostros sombríos y el cielo. Se interpelan entre ellos, dándose empujones unos a otros consiguen empujar hacia delante a alguien que acepte parlamentar:
–¿Quiénes sois?
–Y vosotros, ¿quiénes sois?
–¿Sois republicanos?
–¿Y vosotros? –con picardía–, ¿sois de Madrid?
–¿Y vosotros?
Podríamos continuar un buen rato con esta cantinela, pero los más débiles siempre acaban siendo vencidos. Cuando uno se mete en la boca del lobo más vale ir a por todas. Más vale una catástrofe con fin que una polémica interminable.
–Somos internacionales que venimos a ayudaros, venimos de Albacete por Chinchón. Somos republicanos antifascistas.
La suerte está echada, no va más. Los segundos parecen horas y ellos siguen sin soltar una palabra. ¿Qué más quieren? No es que guarden silencio, pues el murmullo continúa, pero no pillamos nada de su jerga entrecortada intencionadamente. De repente surge una voz autoritaria:
–¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais?
La agitación de la multitud, que se va apartando, deja paso a un hombre de voz austera, con un habla cortante. Cuando toma la palabra, los demás milagrosamente se callan; se percibe que la individualidad de cada uno se repliega, empequeñece, una sensación de alivio envuelve a nuestros anfitriones. Ahora, que se las apañen –parecen decirse a sí mismos–; pues que así sea, arreglémonoslas.
–Sí, comprendo, comprendo.3 Pero ¿cómo estamos seguros de que lo que decís es cierto?
Menos mal… Son de los nuestros. En cuanto a la confianza, eso siempre tiene arreglo, a menos que se enfaden. Nunca se sabe con este maldito ejército. Aunque este hombre parece equilibrado y enérgico. A menos que estén disimulando.
–Y nosotros, ¿cómo sabremos quiénes sois?
Un hombre se acerca a nuestro interlocutor y le dice algo; aunque lo dice en voz alta es incomprensible.
–¡A ver, venid por aquí!
Es una invitación, no una orden, pero pronunciada de forma que no hay escapatoria. ¿De qué nos serviría escapar? De nuevo nos encontramos en mitad del campo, acompañados por el mismo hombre. Otros, a distancia, forman un semicírculo y nos siguen con desenvoltura, como por simple curiosidad. Poco a poco se hace el silencio, la distancia que nos separa del grupo ahoga el guirigay de la muchedumbre. La noche es negra, la noche es fría. Seguimos a nuestro guía y llegamos a una hondonada, o a un lugar rodeado de alta vegetación. Allí nos esperan algunos hombres, de pie, separados entre sí. Al acercarnos nos rodean en silencio.
–¿Dónde está el Gallo?, pregunta nuestro guía.4 –No está –responde una voz hostil, como si estuviese esperando la pregunta y la oportunidad de iniciar una disputa–. ¿Qué pasa? –prosigue.
–Ven.
–No, yo no pienso ir. Ven tú.
Claramente es el más malo de todos, y también el de menor tamaño, el más ancho y rechoncho. Nuestro guía se acerca dócilmente y le habla en voz baja. El hombre, aparentemente sin hacerle caso, se acerca hacia nosotros. De nuevo empezamos con el interrogatorio: ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Y luego, ¿cómo podemos estar seguros? Como último recurso, les sugerimos que envíen una delegación a nuestro campamento. Aceptan la propuesta inmediatamente, así que nos ponemos en marcha. Partimos con ese hombre y con algunas de las sombras que ha elegido. Antes de alejarse, le suelta a uno de los tenientes:
–Esos de ahí son unos desconfiados, diles a los hombres que descansen sus armas apuntando al enemigo –dice señalando con el dedo en dirección opuesta a la nuestra.
¿Utilizan un lenguaje en clave? En todo caso, se trata de un hombre que no da su brazo a torcer. No es una escuadra cualquiera, está compuesta por él mismo con parte de su Estado Mayor y nosotros al completo. ¡Hay que tener confianza en uno mismo para arriesgar tanto! ¡Vaya carácter! Solo un hombre de su talla puede dirigir un ejército así.
Siguiendo la leve pendiente que lleva a la carretera, la escuadra armada con fusiles parece más bien un destacamento de prisioneros, si no fuese por la formación demasiado dispersa y sobre todo por el paso desenvuelto de nuestros anfitriones. Tras pasar por una elevación, llegamos a la carretera, a la altura de los nuestros, siguiendo a nuestro guía.
Uno de nuestros camiones realiza una maniobra cortando la carretera y, durante un segundo, enciende las luces. Los destellos nos ciegan. Como fantasmas sorprendidos por la claridad, las sombras vuelven al campo sin hacer el menor ruido con una simultaneidad mecánica. Los ojos eléctricos barren la montaña y se pierden en silencio. ¡Vaya panorama para alguien que desde la carretera haya seguido nuestra trayectoria! Pero, ocupados en otros menesteres, nos esperan en el camino del cual habíamos partido.
Henos aquí en la carretera polvorienta, junto al camión desesperado al cual el jefe del destacamento da órdenes antes de que emprenda el camino de vuelta.
–Qué sorpresa, empezábamos a preocuparnos. Pero ¿por dónde habéis venido?
Acto seguido, dirigiéndose al sargento más cercano, le dice:
–Ve a avisar a la patrulla que está más arriba, en la carretera, de que han vuelto. ¿Así que sois vosotros los que venís de allí arriba? Venid, tenemos que hablar.
Algunos de los hombres se meten bajo la cubierta de lona clavada al suelo, y allí, a la luz de una linterna empiezan a tramarse intrigas diabólicas.
La falta de confianza de la formación española se debe a que nosotros íbamos uniformados, con idénticas cartucheras y fusiles. Lo propio de un ejército regular. Los milicianos formaban una pandilla variopinta con armas y uniformes desacordes.
La carretera está silenciosa y desierta. El cielo color de tinta nos envuelve de humedad. Las cunetas rebosan de cabezas oscuras. Los hombres apretujados aprovechan el calor colectivo bajo la techumbre de las mantas cada vez más pesadas debido a la fina lluvia. Unos pasos prudentes y solitarios despiertan a los que duermen. Una sección se despereza y se aleja. Un camión la alcanza. Es el rancho. El rancho es bien recibido, unos minutos más y nos hubiésemos quedado sin nada. Rápido, sacad las escudillas. Una mezcla espesa y humeante se vierte en cada una de ellas y la degustamos en silencio mientras andamos. Qué bien sienta la sopa caliente cuando hace frío.
–Creo que son patatas con ragú y garbanzos, también hay carne y huesos… Está bueno.
–¿Quién conoce el camino?
–El centinela nos lo indicará. Mira, allí está.
El centinela viene a nuestro encuentro sigilosamente, nos explica el camino en voz baja, apuntando con el brazo a la colina. La sección abandona la carretera en dirección de la nada. Qué desagradable resulta andar en la oscuridad, por suerte ha dejado de llover. El penoso camino que sube por la pendiente escarpada, atestada de matorrales invisibles, hace entrar en calor nuestros miembros entumecidos por el frío y la inactividad. La sombra circundante siembra la intranquilidad. A lo lejos, en algún lugar de la noche misteriosa, intuimos la presencia de alguien.
En la llanura se vislumbra el horizonte nítidamente marcado sobre un fondo negro que se extiende como un manto a nuestros pies y se despliega hasta el fin del mundo. Encima, el cielo. Esa bóveda de humo, sobre la cual se perfilan algunas siluetas que parecen cavar en la oscuridad. Distanciados, ocupando la amplitud del lugar, mueven sus abrazos arriba y abajo en el silencio de la noche, como lúgubres enterradores. Trabajadores de la muerte. Al acercarnos a esos fantasmas de mal agüero, un matorral tiembla y nos susurra:
–¿Quiénes sois? Seguidme.
Bordeamos a los excavadores de asfalto y nos tumbamos sobre una pendiente, pocos metros detrás de ellos. Desde allí el espectáculo es aún más dantesco. Estos sepultureros espantosos, alargados desmesuradamente por la luz nocturna, parecen clavar sus picos en las nubes antes de cavar el abismo sobre la corteza terrestre, sin la menor conmoción. El menor ruido es devorado por la noche. Pronto cesan de trabajar y, silenciosamente, se alejan en fila india, con las herramientas al hombro, el fusil empuñado, y sin hacer ruido desaparecen bajo tierra. Avanzamos hasta el lugar donde estaban picando. A duras penas distinguimos en el suelo sombrío un lugar más oscuro aún. Tanteamos el terreno con la culata del fusil, que toca fondo apenas a unos veinte centímetros. De modo que esto era lo que estaban haciendo. Tumbados boca abajo cada uno en su agujero, lo suficientemente grande como para cobijarnos, desaparecemos completamente de la superficie, y más tarde, cuando la luna creciente ilumine el follaje, no se apreciará más que la llanura desierta.
Por el momento la noche es cerrada, las tinieblas nos rodean. Intuimos los pasos del jefe del destacamento recorriendo el sector. Se detiene en cada hoyo para intercambiar algunas palabras a la sordina, para asegurarse de que no estamos dormidos. Tanta precaución no resulta inútil.
Tras la fatiga, el sol de la mañana, el viaje agitado en la noche fría, y tras tantas emociones, dormiríamos como niños. Con frecuencia el mentón se apoya sobre la culata del fusil. El contacto con el acero frío, el peligro amenazante, y una voluntad de hierro consiguen que permanezcamos despiertos. Pero a ratos el cansancio nos puede, todavía no estamos acostumbrados a estar de guardia durante la noche en estas condiciones. El sueño nos arrolla. La inmovilidad hace que perdamos la noción de las cosas, para recobrarla segundos después. A la pesadilla eterna, le sigue un despertar sobresaltado.
Alguien me llama. Alguien pronuncia mi nombre a lo lejos. ¿Es un sueño? Claro, me acabo de despertar. Y sin embargo, unos pasos rozan la hierba cerca de mis talones.
–¿Estás dormido, camarada?
–Claro que no, estaba pensando.
–No hay que dormirse, ya sabes la consigna: abrir fuego sin previo aviso.
Pero hay que estar seguro de disparar contra alguien.
El frufrú de los pasos se aleja como una lagartija. ¡Caramba! Me he quedado dormido. ¿Qué debo hacer para no dormirme? Prohibido fumar, prohibido levantarse, prohibido hablar. Por cierto, ¿dónde está Christov? ¿No vendrá ya el relevo? Tengo que preguntárselo, así nos damos un poco de cháchara. Ni rastro de Christov. También él debe de estar cansado de tanto andar. ¿Estaremos demasiado separados el uno del otro? Podríamos hablar susurrando. Pero a mi izquierda no hay nadie, debo de ser el último de la fila. Y a mi derecha tampoco, no se ven ni los hoyos. Tal vez los han vuelto a tapar. ¿Se habrán ido? Se han olvidado de mí, puede que no me hayan visto. Seguramente estaba un poco alejado del resto, tal vez me hayan llamado mientras dormía como un tronco.
Sí, ahora los veo, tal vez se hayan adelantado para el ataque. Claro, eso es, por allí hay sombras, veo el destello de las bayonetas –las bayonetas que brillan son una imprudencia–. Deben de desfilar uno detrás de otro y cada vez que pasan por un sitio concreto, probablemente una curva, la bayoneta lanza un destello. Deben de estar entrando en un bosque y, al girar por ese mismo sitio, las bayonetas brillan una tras otra y luego se apagan.
No, no son de los nuestros, son los de enfrente, que nos atacan. Se dispersan por la llanura, con la cabeza gacha, encorvados, como ovillos de humo. Siguen marchando. Sus bayonetas brillan a intervalos regulares como los latidos del corazón, y los ovillos de humo ruedan por todos lados como las olas del mar. Algunos, los fusileros, ya están bien avanzados. Ya los distingo reptando como sapos y reteniendo el aliento, que a pesar de todo, me llega al oído. Dios mío, pero si estoy solo. Deben de haberse replegado, no podíamos hacer frente, son demasiados. Está claro, quieren capturarnos vivos. Voy a disparar, así doy la alerta… eso si no estoy solo. En todo caso, el disparo sembrará el caos en el campo enemigo y así podré huir. En el camión habíamos cargado cinco balas en el fusil, pero voy a comprobar que efectivamente el fusil esté bien cargado. Puedo hacer cinco disparos y luego salir corriendo. Pero si manipulo la culata haré ruido. Y ¿luego qué? ¿Disparo aquí cerca?, solo hay uno o dos fusileros.
A lo lejos van en grupos compactos y allí arriba las bayonetas siguen desfilando. Estoy seguro de que al menos hay un fusilero delante de mí, sigue reptando y a veces se para, oigo su respiración. Estira los brazos y luego las rodillas, oigo la hierba aplastada. Dios mío, me ha visto, me acecha, se ha parado como un sapo inmóvil. En un momento me saltará encima y tendré la desventaja de estar debajo de él. Si tuviese la bayoneta calada en el fusil, podría recibirle. Sigue arrastrándose. Pero no, no es él. Ha debido de hacer alguna señal a alguien para que se una a él. Me han rodeado, estoy perdido… Oigo murmurar detrás de mí, hacia la derecha. Han debido de descubrir los otros agujeros.
Toco el gatillo de mi fusil. Está frío pero se adapta bien a la curva de mi dedo. Agarro con fuerza la culata, el gatillo cede y retrocede hasta el primer tope. Lo fuerzo y esta vez llega al segundo tope, se resiste. Si lo forzase un poco más acabaría por disparar. Aprieto, fuerzo un poco más… y no pasa nada. El gatillo ya no retrocede más, ha llegado al final de su recorrido. Claro, había desarmado el percutor en el camión, por seguridad. ¿Qué debo hacer? No tengo tiempo de armar. Oigo el roce de los pasos contra la hierba detrás de mí. Si me doy la vuelta, perderé de vista al de delante que me acecha. ¿Qué debo hacer? De un momento al otro…
–¡Estás dormido, camarada! ¡No hay que dormirse!
La voz es sosegada, el timbre conocido. ¿Es posible? No estoy solo, es Christov, los ha visto y ha venido hasta mí. Me giro lentamente para hacerle una señal. Detrás de mí veo a Christov de pie, impasible sobre sus cortas piernas. La silueta gruesa me mira sin llegar a entenderme.
–¿No lo ves?
–¿El qué? ¿Has visto algo?
–Aquí, delante de mí…
–¿Qué has visto?
–Hay alguien ahí enfrente.
–¿De veras? ¿Dónde?
–Por ahí cerca, y allá a lo lejos, ¿no ves las bayonetas? Voy a disparar para ver.
–¡Ni hablar! Pero ¿qué vas a hacer?
Por primera vez levanta la voz. ¡Está loco! Lo van a oír desde todos lados.
Enseguida se calma.
–Ven, anda, levántate. ¿No tienes ganas de mear? Ven conmigo… Después de tanto tiempo haciéndome el muerto, mis movimientos son pesados. Intento llevar la rodilla hacia el vientre. ¡Qué difícil! Cuando por fin consigo ponerme en pie, sentir la cercanía del jefe me tranquiliza. A la izquierda y la derecha veo manchas oscuras: son los camaradas. Delante nuestro, la nada. El líquido golpea la tierra y se convierte en espuma haciendo un ruido agradable. Me relajo aliviado. La sensación de bienestar me invade…
–Y bien, ¿qué ha pasado entonces?
–Bueno, es verdad que ahí delante no había nadie, pero allí a lo lejos sí, estoy seguro de haber visto el destello de las bayonetas.
–Es la luna, tarugo. Venga, vete a tu sitio y estate atento. Y sobre todo, ni se te ocurra disparar sin estar seguro de haber visto a alguien.
Estar seguro de ver a alguien, pero ¿qué más quiere?
–¿No van a reemplazarnos pronto?
–Sí, eso espero… Ya veremos.
Y seguimos en las mismas. Entonces me relajo, bajo la guardia de nuevo y el sueño vuelve a visitarme. ¡Con lo bien que estábamos en el campamento a orillas del Marne! Por las mañanas, nos despertaba el canto de los pájaros y acto seguido, recién levantados, nos sumergíamos en el agua tibia.5 Al final del verano una bruma blanca flotaba sobre la hierba, pero los primeros rayos de sol la disipaban. Esa niebla, con un aire melancólico, se iba con pesar para volver con más persistencia a la mañana siguiente. Al cerrar los ojos vuelvo a verla vagar perezosamente colándose en cada hueco. Al abrir los ojos sigo viéndola. La veo tan nítidamente que me da escalofríos.
Tengo frío, las cartucheras se me clavan en las costillas. No tenía que haber cargado tanto la cartuchera que llevo a la espalda, ¡cómo me pesa en los riñones! El impermeable que me protege del frío me procura una tibieza húmeda que se me adhiere a la espalda. ¡Qué frío tengo en los pies! Es cierto que hay niebla blanca a ras de suelo. Es como si pudiese cogerla con las manos. Una mata de hierba teñida de blanco, brrrr… Está tan fría como la nieve. Es que es nieve. Se podrían hacer bolas de nieve, y si fuese recogiendo de todos los lados incluso podría hacer un muñeco. Todo está blanco… Pero esto no es nieve, esto es… ¿Cómo se llama? Es rocío helado. Escarcha. Ya es de día. Toda esta capa blanca parece fluir desde el horizonte, como si manase del cielo lejano.
Nace el día. Por fin se ha acabado esta noche de pesadilla. Menos mal. Ahora lo veré todo más claro. Ahí vienen algunos, ya era hora. ¿Es el relevo? Mejor aún, es el tentempié: café caliente, pan y jamón. De pie allí en medio, con nuestro café, somos los más felices del mundo.
Qué placer, el café caliente. Nos calentamos las manos, las mejillas, la nariz. Correr un poco, moverse, evacuar, vivir. Pero persiste la palidez en nuestras caras, solo brillan los ojos, los ojos con los párpados hinchados, los ojos legañosos. El frío intenso nos irrita la nariz pero pronto subirá la temperatura. El astro rey se levanta; percibimos su corona de oro. Viene a sembrar vida, a espantar a los vampiros, las pesadillas y los sapos de la noche.
–Recoged los bártulos y en marcha.
Sí, en marcha. Los camiones nos esperan en la carretera. Venga, todos arriba y en marcha. El aire es puro, la carretera ancha. Por desgracia el cielo está claro; esperemos que la aviación… Qué imprudencia viajar de día, sobre todo en una zona tan desierta. No hay más que piedras, colinas peladas, y ni un árbol.
Anda, una casa. Y otra. Sin duda nos acercamos a un pueblo. Ojalá haya chicas guapas… Los camiones tuercen delante de la iglesia y se detienen. El Ayuntamiento no debe de estar lejos. Los jefes salen a hacer averiguaciones. Los soldados, como todos los soldados del mundo, inspeccionan con la mirada las calles tortuosas y desiertas.
Llegada de las unidades de la XII BI a Chinchón. Noviembre de 1936.
Algunas mujeres van a buscar agua. No están mal, no están nada mal. Jóvenes, bien hechas, más bien delgadas, ágiles. Con un trapo atado a las caderas, la jarra apoyada encima, abrazada con amor por un brazo fino y enérgico. Se marchan, meneando sus faldas al compás. Se marchan en silencio, sin alegría ni tristeza. No están mal estas chicas, nada mal, incluso están de buen ver. ¿Cómo acercarnos a ellas?
–Señorita, eh… Señorita. ¿Está buena el agua de aquí?
Una leve agitación indecisa nos autoriza a esperar algún acercamiento, pero siguen circulando como si nada. Ahora son las madres las que salen de las casas para presenciar el acontecimiento, sin duda único en los anales del país.
Algunas de las chicas que llevaban agua a sus hogares han tenido que correr la voz. Y hacen como si no nos vieran, aunque estemos allí, bien presentes. Dispuestos en racimos en los camiones, implorando una sonrisa, una mirada amiga. Las amas de casa se parecen a todas las amas de casa del mundo, con las manos entrecruzadas sobre el vientre, atareadas en sus quehaceres, pero la casualidad les acaba acercando alrededor de los camiones.
Y la charla continúa. Charlotean entre ellas o para los que las entienden. Deberíamos entenderlas. Es una lengua latina, pero la jactancia de las mujeres españolas no es fácil de entender. Al final, se aborda el tema de la guerra.
–¿Sabéis? Ayer por la noche, allá en el monte, pensábamos que eran moros, pero afortunadamente eran españoles.
–¿Españoles? ¿Cómo que españoles?
–Pues sí, españoles del Frente Popular.
–¿Y qué pasó?
De repente la cháchara se interrumpe, sus ojos quedan suspendidos a nuestros labios, la inquietud endurece sus rostros.
–Pues al final acabamos confraternizando, somos camaradas.
Como en una olla a presión, estalla el júbilo. Un remolino de gente nos envuelve con aspavientos y gritos. La noticia, que se ha extendido como un reguero de pólvora, trae nuevos refuerzos.
–¡Anda! Traed vino para estos hombres.
Esta vez el sexo masculino se halla dignamente representado. Un viejecito venerable con la cara quemada y reseca del sol nos sonríe con su boca flácida y oscura. Subidos en el camión, nos sentimos como en un estrado, aclamados como héroes:
–¿Cómo estáis? Bien, hombre, bien. No pasarán, no podemos dejar que pasen. Anda,6 María, Juanita, traed vino para estos hombres, corriendo.
Cientos de manos tendidas nos ofrecen el preciado elixir. De puntillas, empujándose unas a otras para ver quién va primero. ¡Es como una competición! Una vez calmados los ánimos, las madres observan cómo nos marchamos. Se sostienen la cara con las dos manos y mueven la cabeza de un lado a otro con los ojos bañados en lágrimas.
–Tanta juventud… Yo tengo tres… Se han ido, se han ido todos y no tenemos noticias. Tal vez estén bien, tengan buena salud… Sí, salud, hombre, salud…7
El convoy se detiene definitivamente a la salida del pueblo. Pasaremos allí el día y viajaremos de noche. Mientras esperamos, aprovechamos para hacer ejercicios. ¡Es la guerra, camaradas! La campiña árida e irregular, completamente desierta, nos ofrece un magnífico campo de maniobras. Como no podía ser de otra forma, empezamos por la marcha al paso. Luego, el manejo del arma en dos tiempos y tres movimientos. Entre nosotros hay gente que nunca ha tocado un arma. Por fin llegan las tan esperadas maniobras del servicio de campaña. Lo demás se parece demasiado al tan combatido militarismo, autoritario y brutal.
Afortunadamente no se ha insistido en las muestras de respeto. Mil veces mejor es una formación de guerrillas. Ahí al menos se intuye el tumulto, pero el tumulto inteligente, científico, con una disciplina libremente consentida.
Funciona así, si el enemigo ocupa este alto, un grupo ataca por la izquierda y el otro por la derecha. E incluso eso tiene un tufo a jerarquía y a estiércol de cuartel. Pero bueno, hay que saber salir al paso en esta guerra moderna, ya que somos un ejército moderno.
Está claro que la guerrilla sería más divertida. Nos sentiríamos más camaradas, luchando codo con codo, pero no es posible en un país extranjero… Ayer mismo, como bien se ha visto, no sabíamos siquiera si eran de los nuestros o no. El general lo dijo bien claro en el cuartel de la Guardia Civil de Albacete:
–Contra un ejército moderno, hay que hacer frente con un ejército moderno. Así que nada de guerrilla, nada de centurias, a partir de ahora brigadas, batallones, compañías, etc. Con generales, comandantes, capitanes, etc. Las unidades deben ser formadas y dotadas de mandos y armas. Las municiones las cogeréis en Chinchón, y a por la victoria. ¡Viva la primera Brigada Internacional!
–Así pues, la primera sección ataca desde la izquierda, la segunda combate a la derecha y la tercera en reserva.
Pelosa, el herrero, antiguo suboficial, se deja la piel instruyendo a su primera sección.
–¡Bien! ¿Y qué más? –reclama Christov, a quien le cuesta hacerse a la idea de no dirigir más que una sola sección de la compañía.
–Una vez dentro de las trincheras enemigas, la sección debe ocuparse de la limpieza.
–Eso es –conviene Pelosa impasible–, pero cuidado, primero hay que estudiar el terreno, antes de salir al campo, sobre todo hay que saber ponerse a cubierto. Hay que saber echarse sobre el suelo, así… –dice, mientras se tumba boca abajo, con el fusil en posición apuntando hacia el horizonte a un enemigo imaginario.
Y, como por arte de magia, el enemigo aparece unos pasos por delante de él. Es un hombrecillo achaparrado, harapiento.
–¿Qué haces ahí? ¡No ves que estamos trabajando! Vuelve a tu casa, al pueblo.
Saliendo de su asombro, el hombrecillo nos cuenta que no vive en el pueblo. Allí viven los ricos, los pobres como él viven aquí…
–¿Cómo que por aquí? Aquí no hay casas por ningún lado…
–Sí, hombre, sí, aquí mismo. Esos son mis hijos.
En efecto, casi detrás de nosotros algunos niños se divierten peleando. No muy lejos de allí, una mujer lleva una vasija. El hombrecillo no es rico, se nota, más bien lo contrario; no se ve ni de qué color va vestido. Va cubierto de retales cosidos. Retales que no llegan a un palmo. Los niños, que no pueden aspirar a esa opulencia, van vestidos con su propia piel bronceada y mugrienta. La mujer, menos original, no lleva más que un camisón sucio y rasgado. Los rotos dejan al descubierto los recovecos más sombríos de su pobre cuerpo demacrado. Pero nada de aquello es extraño, es la tónica general. Todo aquel campo se llena de hombres y mujeres semejantes. Los niños juegan por todos lados.
Pero ¿de dónde sale esta cuadrilla famélica? ¿Dónde viven? Sigámosle la pista a la mujer. Se acerca a una especie de termitera completamente blanca. Da unos pasos más y desaparece bajo la tierra. En efecto, esa termitera, como todas las que tapizan este terreno ingrato, es la chimenea del hogar familiar. Unos pasos más allá, hay un rectángulo cavado en la tierra formando peldaños, como una boca de metro. Debajo, una parcelita conforma la entrada; a la izquierda, unas cortinas que hay que apartar con la mano para entrar en un espacio subterráneo oscuro y húmedo, mal ventilado y maloliente; es el dormitorio, el comedor, la cocina, la bodega y el granero. La chimenea sirve también de ventana. Todo encalado. Deben de dormir en esterillas, probablemente.
Aire… Atrás, tristes recuerdos. Atrás quedaron los castillos en el aire, los castillos hechizados; estos pordioseros apocalípticos… Que el sol brille para todos o que se apague; que mañana se haga la luz o el mundo se extinga.
1. En castellano en el original.
2. Nombre que se le dio a la Primera Guerra Mundial.
3. En castellano en el original.
4. El ataque al Cerro de los Ángeles (o Cerro Rojo), se hizo con la XII BI y dos brigadas españolas que atacarían por el sector sur del cerro y hacia Getafe. Miguel Gallo era el comandante de la 6.ª BM, que quizá intervino en esta operación.
5. En 1936, durante el Gobierno del Front Populaire los trabajadores obtienen las primeras vacaciones pagadas en Francia.
6. En castellano en el original.
7. En castellano en el original.