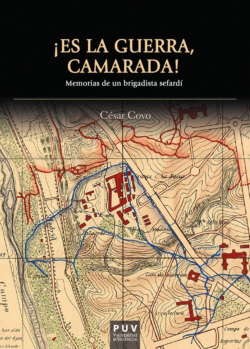Читать книгу ¡Es la guerra, camarada! - César Covo Lilo - Страница 11
ОглавлениеCapítulo 2
ALBACETE
Voluntarios de la libertad o ejército estructurado.
Volvemos a subir a un tren, pero esta vez no tenemos por qué estar callados, al contrario. Este inmenso tren con innumerables vagones solo va cargado de amigos. El exterior de los vagones está pintarrajeado con todo tipo de palabras relacionadas con la República española y su ejército republicano. En el interior se arma un gran alboroto, aunque nos parece que el tren no va bastante rápido.
Al poco, el tren disminuye la marcha, se adentra en una estación y se detiene. Estamos en Barcelona, todo el mundo se baja. En filas, bien apretados, nos conducen hacia un cuartel rebautizado con el nombre de Carlos Marx.
Nos están esperando. A pesar de los innumerables milicianos1 españoles que se agolpan en el patio cansados de esperar, a nosotros nos invitan a entrar en un agradable salón donde varias mesas están ya preparadas con cubiertos y un plato humeante para cada uno. De menú: tomates rellenos. ¡Delicioso! Ningún tomate relleno del mundo, ni de lejos, puede competir con estos tomates.
Una vez acabada la comida, para hacer la digestión, vamos paseando hasta la estación, donde de nuevo el convoy emprende la marcha. Dejamos atrás el Mediterráneo y nos adentramos en la árida campiña aragonesa.2 Los campesinos3 nos saludan al pasar. ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Este tren no va nada rápido.
En el tren nos enteramos de que a partir de ahora formamos parte del batallón Thaelmann. Este grupo ya ha participado en varios combates de forma autónoma, siguiendo el mismo funcionamiento que las demás formaciones combatientes. Nos cuentan sus hazañas. Los efectivos son en su mayoría alemanes, pero también checos, rumanos, húngaros y polacos. Entre ellos hablan alemán. En nuestro grupo solo Kurt puede comunicarse con ellos.
El tren llega, jadeante, a la estación de Albacete. También allí nos estaban esperando. En filas nos conducen hasta la plaza de toros,4 donde nos darán de comer. Quién sabe, tal vez algún toro de la última corrida. Somos muchos los que esperamos. Algunos están ya en la mesa; nosotros nos impacientamos fuera. Después de una larga espera, llega nuestro turno, nos sentamos a la mesa. La mesa está puesta, pero… Pero los platos están vacíos. Aun así nos sentimos afortunados, ya que los que vienen detrás no han tenido tanta suerte, todavía siguen fuera. Nosotros, los dichosos, estamos a la mesa, sentados o de pie, qué importa, con tal de poder llenarnos la panza. Pero por el momento seguimos esperando, prudente, tranquila y pacientemente, esperamos.
Algunos responsables circulan, se chocan, se cruzan, se adelantan a toda velocidad. Parece ser que uno tiene más prisa que el resto. Los otros, sus subordinados, intentan abordarle, pero es imposible, va con prisa, se aparta del asedio, se apresura. Quién sabe, tal vez haya un incendio en su casa. Entonces uno de los subresponsables consigue arrinconarlo y, bien juntitos uno contra el otro, intercambian secretos altamente importantes. El primero se aleja pero el segundo le vuelve a alcanzar, tiene prisa, pero no tiene escapatoria, el segundo insiste, intercambian conciliábulos terribles a juzgar por las miradas furibundas que lanzan en todas direcciones.
Finalmente, el subresponsable, lentamente y con aire de solemnidad, se sube a una mesa, y con los brazos en cruz, en medio de un silencio religioso, predica (la escena me recuerda a una similar, al borde del lago Tiberíades, hace dos mil años):
–Camaradas, es la guerra, debéis entender que hacemos todo lo posible pero…
Después de larguísimas explicaciones, concluye:
–No queda nada de comer.
Y las puertas del templo vuelven a abrirse. Al ver la cara de los que salen, los que entran se dan por enterados, y en un silencio impregnado de serenidad, dos columnas de hombres se cruzan con dignidad. Los que salen están decepcionados, los otros entran aunque solo sea para echar un vistazo, nunca se sabe, pero se confirman sus sospechas, no era una equivocación. Fuera nos partimos de risa: «A ver, el subresponsable del responsable de la subsección de la sección balcánica, ¿es así como cuidas de tus hombres?».
El susodicho se defiende de los reproches, se escabulle, atraviesa la calle, se mete en una especie de colmado, con la mirada pasa revista a toda la tienda, ve unos salchichones colgados del techo.
–¿Qué desea usted? –pregunta la vendedora.
El responsable podría haber contestado en su judeo-español natal. Más expeditivo, señala con el índice hacia el cielo. «¿Cuántos quiere?», le pregunta ella. Con la misma actitud expeditiva, le mete una moneda en la mano y recibe dos salchichones enteros. Visto lo visto, le da algunas monedas más y se encuentra en la calle con una ristra de chorizos.5 Los hombres le reciben con los brazos abiertos, solo falta encontrar pan, pero no hay pan a la vista. El buen humor va ganando terreno: «¡No tendremos pan, pero tenemos un responsable con salchichón!».
Con los carrillos llenos, nos dirigimos hacia la gran plaza situada a la salida de la ciudad. Todos vamos comiendo, a excepción de Kurt, que «sin salchichón y sin reproche» dirige a sus hombres a la vez que reprende al subresponsable:
–Pero tú que eres el responsable, en vez de dar ejemplo, en vez de instruir a los demás, te largas del cuartel a comprar, sin órdenes de ningún tipo.
Estamos en la gran plaza, es casi tan grande como los campos de maniobras de Lunéville. Allí estamos todos organizados formando cuadros, como es debido. Están los alemanes del batallón Thaelmann, los italianos «garibaldini», los franco-belgas y los polacos, naturalmente, junto a los balcánicos. Estamos todos, perfectamente alineados. Él también está allí, justo en el medio, como es debido. Grande, seco, vestido de azul oscuro, el bajo de los pantalones bombachos ajustado a sus borceguís bien encerados, una chaqueta corta ajustada ceñida por un talabarte sin arma. Tiene la expresión seria, pálido, una nariz larga aguileña calzada por unas gafas redondas, una mirada de águila… o casi.
La orden resuena a la redonda: «¡Atención! ¡Firmes!».
Y el universo se paraliza mientras el gran jefe grita: «¡Los comandantes de grupo, preséntense aquí!». Con serenidad, los comandantes se precipitan desde todos los horizontes y se colocan firmes a su alrededor a una distancia oportuna.
En las filas se oyen diferentes lenguas:
–Pero ¿qué dice? ¿De qué está hablando?
El momento es solemne y, desde luego, poco propicio para dar explicaciones. El gran jefe ha dicho alguna cosa que no hemos entendido, y los interesados, como flechas, deshacen el camino, como si un director de cine hubiese anunciado que la toma ha salido mal, y hay que volver a empezar. Y vuelve a empezar.
–¡Los comandantes de grupo, preséntense aquí!
Y las flechas se lanzan de nuevo hacia el sol… y vuelven bruscamente.
Pero esta vez, es el sol en persona el que se desplaza, a grandes zancadas se dirige hacia nosotros, se acerca, está allí, nos deslumbra. Lanza sus rayos por encima de nuestras cabecitas:
–¿Qué tenemos por aquí?
Kurt, compungido, farfulla:
–Yugoslavos, búlgaros, turcos, griegos, armenios…
–Bueno, está bien. ¿Quién ha sido oficial en su país?
–Teníamos uno, pero lo han destinado como motorista.
–Claro, los responsables se mantienen en la dirección política. Bueno, ¿y los suboficiales?
Le responde un clamor de incomprensión. Hay que traducir. Algunos valientes salen de la fila y se sitúan, inmóviles, a los seis pasos reglamentarios del jefe.
–Bueno, a ver, que salgan también los cabos, y los soldados rasos. ¿Y los demás? ¿No habéis servido nunca en el ejército? ¡Madre mía!
Con altanería, vuelve a su lugar en el centro. A partir de ahora no habrá centurias, acabamos de formar la primera, es decir, la XI Brigada Internacional.6 Ahora somos combatientes, soldados del embrión del nuevo Ejército de la República Española.
Eso quiere decir que somos parte integrante de este ejército. Hasta la fecha, los diversos grupos combatían de forma dispersa, cada uno a su manera, según las directrices de sus sindicatos o partidos respectivos, lo cual creaba muchas confusiones, malentendidos e incluso rivalidades. Además, gran parte del antiguo ejército español escogió o se encontró en el bando contrario. Para luchar contra un ejército regular, nosotros también debemos contar con un ejército estructurado, disciplinado, unificado.
Esta creencia nos la machacan muy a menudo, tal vez demasiadas veces; y es que a la larga nos fastidia saber que somos un ejército como los demás, cuando nosotros nos consideramos combatientes revolucionarios.
Algo en nuestro interior nos dice que efectivamente el ejército tiene sus exigencias y que… «¡Es la guerra, camaradas!» es una realidad que hay que tomarse en serio. Sí, pero ¿qué ejército? ¿Y qué guerra?
Volvemos a estar de nuevo en el patio del cuartel de Albacete. ¡Qué fastidio, la palabra cuartel resuena constantemente en nuestros oídos! Allí estamos, en el cuartel, divididos en unidades estructuradas: batallones, compañías, secciones, escuadras. Con cabos, sargentos, tenientes, capitanes, etc.
Aquí está nuestro general.7 Tirando a pequeño, barrigudo, aunque dinámico, incluso ágil. Le vemos circular nerviosamente por el patio. Los iniciados saben que viene de «allá arriba», ¡pero chitón! Digamos que viene de México,8 que es de origen húngaro y que participó en la Comuna de Budapest con Bela Kun.
Así pues, somos soldados, y el soldado es en gran parte el uniforme. Los jefes de sección con dos hombres van a recoger los uniformes nuevos y la impedimenta. Vestidos con uniformes nuevos, con cartucheras pero sin cartuchos, morral y manta. En un rincón del patio, hay una pila de cajas de madera, cajas más bien largas, como ataúdes.
Pasamos en fila india por delante de las cajas que los funcionarios van destripando y, poco a poco, a medida que las vacían, nos hacen un regalo deslumbrante, un fusil nuevo o casi nuevo, de los que disparaban los soldados ingleses durante la Primera Guerra Mundial, que por aquel entonces se consideraba como la guerra que pondría fin a todas las guerras. Fusiles del periodo de 1914 a 1918, respetuosamente conservados con grasa, y que van a ser desengrasados y limpiados por el camino por jóvenes, algunos de los cuales no han tocado jamás un arma.
Una vez vestidos y armados, con un pequeño maletín con nuestros efectos civiles en la mano, retomamos la marcha en fila india hasta el montículo de maletines. Por turnos, con un extenso gesto de agricultor en plena siembra, cada cual lanza su maletín al montón. Por supuesto, volveremos a recogerlos a la vuelta…
De nuevo estamos en los bancos de madera del tren interminable, con numerosos vagones, tirados por dos locomotoras; atravesamos innumerables estaciones haciendo paradas de duración indeterminada. Por más que las locomotoras intentan no perder el resuello, el tren avanza a duras penas a través de la árida campiña.
Voluntarios internacionales en el Cuartel de la Guardia Nacional Republicana de Albacete.
El sol calienta la piel bronceada de los paisanos que nos saludan al pasar. En todas las estaciones, los andenes están abarrotados. Por suerte nadie se monta en el tren. La gente simplemente chismorrea e intenta ver de cerca a quienes, desde el interior de los vagones, cantan, gritan y saludan en una lengua extranjera y extraña, que aun así resulta cercana, cálida e incluso familiar.
Evidentemente, estos españoles no están aquí por casualidad, no. Han venido a ver y a sacar en claro alguna cosa sobre los comentarios, quizá contradictorios, que han oído, y como gente que se toma las cosas en serio han venido a ver con sus propios ojos. El sol, las canciones y la calurosa amabilidad se conjugan para resecarnos la boca. «¡Algo de beber! ¡Por favor, algo de beber! ¡Nuestras cantimploras están vacías!».
Está vez es Ángel el encargado de ir a por agua. Las cantimploras del grupo cuelgan de sus hombros, y en la primera parada salta al andén. Al cabo de un buen rato vuelve desconcertado y con las manos vacías.
–No entiendo nada. He dicho lo que tú me has dicho, que dijera «agua, agua»,9 y no me han dejado pasar, diciéndome: «Chinchilla, Chinchilla». Así que no se pide como tú me has dicho, se dice «Chinchilla». ¡A ver si aprendes español antes de hacerte el listillo!
El tren emprende la marcha con más ahínco, mientras los combatientes balcánicos, prudentes y aplicados, repiten a cual mejor «Chinchilla, Chinchilla», para no olvidarlo antes de llegar a la siguiente estación. Rápidamente perfeccionan el sistema, por turnos, uno a uno, toman el relevo repitiendo la palabra mágica, y así uno detrás de otro hasta la siguiente parada, para no volver con las manos vacías esta vez.
El tren reduce la marcha, pronto se detendrá en una nueva estación. Antes de que el tren haya parado del todo, Ángel se lanza al andén. Por seguridad, el responsable le sigue. Los mismos españoles de piel bronceada siguen allí. Los dos combatientes sedientos gritan «¡Chinchilla!, ¡Chinchilla!». Los españoles, al unísono, les dan la razón: «Sí, sí, Chinchilla, Chinchilla».
Pero bueno, ¿qué es esto? No puede ser, lo están haciendo adrede, se están riendo de nosotros, quieren que nos muramos de sed.
Los españoles rodean a los dos hombres, y se les acercan cada vez más, dándoles un golpecito en el hombro repiten sonriendo: «Bien, bien, camarada, bien».10 Pero los dos hombres no ríen, tienen sed. Exasperados, chillan con desesperación: «¡Chinchilla, Chinchilla!». Uno de los españoles se separa del grupo y, como para calmar el nerviosismo de unos niños impacientes, señala con el índice la fachada del edificio de la estación, y repite: «Sí, sí, Chinchilla, Chinchilla».
Es eso, pues, la gente nos ha dicho que abrevásemos en la siguiente estación, Chinchilla, donde la parada es más larga. Está muy bien saberlo, pero seguimos teniendo sed. Les enseñamos nuestras cantimploras vacías: por favor. El grupo de españoles se moviliza: «¿Agua? Bien, hombre, bien, venga».11 Nos empujan al interior de un edificio. ¡Eh! Pero no hace falta que vayamos los dos, con que entre Ángel bastará. El responsable, en su calidad de jefe que conoce las argucias de los conspiradores, espera en el andén, se mantiene en guardia. Desde que Ángel ha sido engullido por la multitud que entra en el edificio, el responsable vigila y se impacienta. La locomotora silba con insistencia, también ella se impacienta; pronto va a partir el tren y Ángel no da señales de vida, ni rastro de él en el horizonte. ¿Será posible? ¿Le habrá pasado algo al compañero? Kurt nos había advertido de que no todos los españoles eran republicanos, también hay franquistas que se esconden, que merodean, hay que ir con cuidado, ser prudentes. Por lo visto Kurt tenía razón. Tenemos que advertirle. Habrá que detener el tren, este tren inmenso con innumerables vagones, con dos locomotoras. Tenemos que registrar la estación y encontrar a nuestro compañero, vivo o muerto. Pero en el momento de mayor desesperación vemos el cielo abierto, Ángel aparece en lo alto de la escalera de entrada. Ni vivo ni muerto: parece que las cantimploras que cuelgan de sus hombros pesan toneladas. Va dando tumbos hacia la derecha, hacia la izquierda. A su alrededor los «franquistas» le ayudan a avanzar, tomándole el pelo. El responsable estalla:
–¡Ya estás aquí, por fin! ¿Tanto tiempo has necesitado para rellenar las cantimploras de agua?
–¿De agua? No hay agua, farfulla Ángel con la lengua pastosa, y explica: ¡No han querido!
–¿Cómo que no han querido?
–No han querido darme agua y ellos me han rellenado las cantimploras. Y mientras las llenaban, estábamos todos en la barra, y no podía decir que no, me iban rellenando el vaso, ya me entiendes…
No es tan difícil de entender, está muy claro. Esperemos que Kurt no esté en los alrededores, y los otros tampoco, habrá que pasar desapercibidos, no llamar la atención… y ayudar a avanzar a un Ángel vacilante con sus cantimploras repletas de vinazo, salpicando al chocar unas contra otras.
–¿Te das cuenta? ¡Nosotros, combatientes responsables, que queremos cambiar el mundo, mejorar el género humano, vamos al combate con cantimploras llenas de vino que nos mantienen alejados de nuestra misión!
–Pero, oye, ya sabes que el vino es bueno para el dolor de barriga…
–Sí, sí, claro, ya sé, ya sé, lo mismo me dijiste del coñac…, pero no te das cuenta, es la guerra, camarada…
Ahora que el vino ya está en las cantimploras, habrá que bebérselo, ¿no? He ahí el dilema, como combatientes lúcidos y consecuentes que somos, deberíamos tirarlo. ¿Entonces qué hay que hacer, vaciar las cantimploras en el váter? De entrada no tenemos agua para beber, y además sería una falta de consideración hacia los españoles. El responsable recuerda la lección de la escuela del Partido en París sobre los conceptos marxistas-leninistas: Todo producto o herramienta de producción que procede de la labor de los trabajadores es digno de respeto, no debe ser menospreciado. Dado que el vino es el producto de los trabajadores de los viñedos, continuamos el viaje haciendo honor al producto de la labor del proletariado español.
La siguiente parada es Chinchón; todo el mundo se baja. Aquí nos dan la munición. Morrales de tela ligera, compartimentados, con dos cargadores de cinco cartuchos en cada compartimiento. Todo ello sujeto por una cinta en bandolera. Es fácil de llevar y de utilizar. Así, con las cartucheras rellenas y un pequeño morral a cada lado, ya estamos preparados para luchar como verdaderos combatientes.
Ahora, que se aparte el enemigo, pero ojo con sus contraataques, y sobre todo con aquellos de los nuestros que por primera vez en su vida van a cargar un cartucho en un fusil. Habrá que enseñarles a desarmar el percutor por seguridad. Y enseñarles todo sobre la marcha…
En formación militar, como es debido, desfilamos por la calle hasta la salida del pueblo, donde nos esperan camiones nuevos. Camiones nuevos pero de marca desconocida. Encima del radiador hay tres letras en cirílico, que algunos de nosotros conocemos bien, ¡pero chitón! Vienen de por allí arriba… «de México»…
Los camiones, abarrotados de hombres de uniforme, se ponen en marcha por las últimas calles del pueblo. Ya por fin nos ponemos en ruta. A partir de este momento y de ahora en adelante somos verdaderos combatientes, o casi, porque en los camiones en marcha, a pesar del traqueteo y el movimiento, hay que explicarles a los jóvenes inocentes cómo desmontar un fusil, limpiarles la grasa y cargarlos con cartuchos antes de enfrentarse al enemigo.
Entre nosotros están Tonev y Christov, dos viejos veteranos que han luchado en otras guerras y que vienen de «allá arriba». También hay un fulano, un tipo curioso, que resulta un tanto sospechoso. Con los búlgaros habla y se hace pasar por búlgaro. Con los yugoslavos lo mismo. Hasta aquí nada extraño, puesto que a menudo los macedonios de la zona fronteriza suelen actuar así. Pero lo más sorprendente es que hace lo mismo con los turcos y los griegos. Habla con fluidez todas estas lenguas, y también español y francés. Cuenta que, como ha sido marinero toda su vida, ha tenido que alternar con marineros de diferentes orígenes. Parece lógico, pero es que este charlatán tiene una actitud extraña. De hecho, a partir de Chinchón, donde nos han dado las municiones, deduce que nos acercamos al frente. En el camión, se sitúa siempre en el mismo sitio, delante, justo detrás de la cabina del conductor, siempre de pie, y lo más desconcertante es que le ha cortado el ala a su sombrero de fieltro, de forma que solo lleva puesto el casquete, y alrededor lleva anudado un pañuelo blanco. Es curioso, no pasa desapercibido. Después de todo, quizá simplemente sea una persona original.
En un alto, en un pueblucho, nos paramos a estirar un poco las piernas, y nos distraemos por el pueblo. En el bar de la esquina, Ángel entra en una trifulca con uno de los griegos. Se desencadena una pelea; tan pronto empieza, con una espontaneidad sorprendente, se forman dos grupos: en un lado Ángel y algunos yugoslavos, y en el otro los griegos, los turcos y, sobre todo, el más violento de todos, el hombre del sombrero sin ala y pañuelo blanco.
A pesar de su edad, es el más vivaz, violento y agresivo. Salta de unos a otros injuriando a «los que han acaparado la dirección de la compañía»; incita constantemente al odio, al descontento de aquellos a los que califica como subalternos, hace que buena parte del efectivo le siga, aduciendo que no quieren seguir soportando la dictadura de los «jefecillos».
Así estan las cosas hasta que llega Kurt. Kurt el discreto, Kurt el silencioso, Kurt con su eterna libreta y el bolígrafo en la mano, Kurt el invisible, el reservado. Kurt siempre está cuando se le necesita. Él lo ha visto todo desde el principio, ha oído todo, ha comprendido todo y ha anotado todo en su libreta; a diferencia del resto, a él no le sorprende. Sabe muy bien cómo poner las cosas en su sitio, empezando por el principio. Reúne a los comunistas yugoslavos y búlgaros para ponerlos al corriente. Cuenta con los miembros del Partido y en el peor de los casos con los simpatizantes. Le echa un rapapolvo a Ángel, que con el enfado pasado, avergonzado, se encorva al recibir el rapapolvo propinado por el comisario político.
–No sé quién ha empezado ni quién tiene la culpa. Pero lo que sí sé es que un comunista le ha levantado la mano a un antifascista que ha venido aquí libremente para combatir con el pueblo español. Ahora bien, el comunista debe dar ejemplo, buen ejemplo, demostrando tanto su valentía como su camaradería, siempre y en todo lugar.
Acto seguido, ante toda la compañía, y después de una breve alocución, le da la palabra a Ángel, mientras que el protagonista griego, con las piernas arqueadas, los puños cerrados en los bolsillos, apenas contiene el genio, preparado para la pelea como una fiera antes del ataque. Ángel habla:
–Como comunista, considero que he reaccionado mal dejándome llevar por la ira, en perjuicio del buen nombre del partido al cual pertenezco. Espero que el Partido me perdone. Siento también haberle levantado la mano a mi camarada, le pido perdón, porque no estamos aquí para esto…
El final de la frase se ahoga entre un guirigay provocado por las muestras de cordialidad de su antagonista, cuya cólera, contenida durante largo rato, se ha fundido súbitamente como un pedazo de hielo al sol, y, con gestos desordenados por la excitación, rodeado de sus partidarios, se precipita hacia Ángel exclamando: «¡No, no, por supuesto que estás perdonado, somos camaradas, ha sido también culpa mía!».
Los dos adversarios se abrazan. Entre la concurrencia, las caras, tensas hasta hace un instante, se iluminan y se tornan felices, todos contentos se congratulan unos a otros. Todos, salvo uno, el viejo marinero charlatán que de repente ha perdido su seguridad; viéndose abandonado por aquellos a los que consideraba suyos, se ve obligado a mendigar la simpatía de todos. Esgrimiendo una vaga sonrisa, camina sin cesar ofreciendo cigarrillos a todos. Al verse finalmente desamparado, y para disimular su orgullo herido, coge una especie de escoba que estorbaba por allí y se pone a barrer con fervor y torpeza la tierra del local, que tampoco lo necesitaba.
La alegría es generalizada. Todos están felices de constatar que comparten el mismo objetivo, que están aquí por el mismo motivo, que tienen un único enemigo: los otros, los de Franco. El incidente queda zanjado. Para todos, salvo Kurt. A él no le ha sorprendido la disputa. Tampoco la reconciliación. Sabe que todavía no se ha dicho la última palabra. Desde que estamos en España, le hemos ido dando a Kurt las cartas para nuestros allegados en Francia. Convinimos en que, en toda la guerra, la correspondencia debía pasar por la censura y pensábamos que no podría verificar todo el correo. Pero Kurt es ingenioso: ha localizado las cartas del famoso marinero. En el sobre la dirección estaba redactada con letra de primaria, casi de analfabeto, pero dentro el texto estaba escrito con una letra normal, aunque misteriosa. Va siendo hora de que el personaje se explique. Sin duda tendrá muchas cosas que contar. A pesar de sus visibles muestras de fidelidad, se lo llevan al puesto de mando para investigarle. Y como el batallón está a punto de partir, la compañía emprende la marcha sin esperar el desenlace.
1. En castellano en el original.
2. El tren hacía el viaje a Valencia por la costa, por lo que no se adentró en tierras aragonesas.
3. En castellano en el original.
4. En castellano en el original.
5. En castellano en el original.
6. En realidad se trataba de la XII Brigada Internacional.
7. Se trata de Máté Zalka, que en España fue conocido como el general Lukacs. En la Primera Guerra Mundial luchó como suboficial en las filas del ejército austro-húngaro y fue capturado por los rusos. En 1919 se escapó del campo de prisioneros y se integró en las filas del ejército bolchevique, donde prosiguió su carrera militar, que compaginó con su vocación de escritor.
8. La expresión ser mexicano es un eufemismo; se empleaba para denominar a los rusos presentes en el ejército de la República.
9. En castellano en el original.
10. En castellano en el original.
11. En castellano en el original.