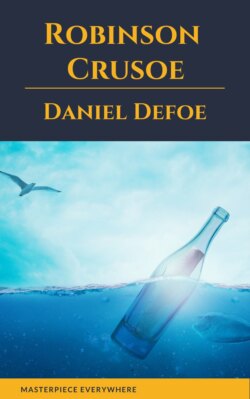Читать книгу Robinson Crusoe - Daniel Defoe, Richard Holmes - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3 LA PLANTACIÓN. EL NAUFRAGIO
ОглавлениеNunca he podido olvidar el trato generoso que me dispensó el capitán, que no quiso aceptar nada a cambio de mi viaje y me dio veinte ducados por la piel del leopardo, cuarenta por la del león, me devolvió puntualmente todas mis pertenencias y me compró lo que quise vender, como las botellas, dos de mis armas y el trozo de cera que me había sobrado, pues el resto lo había utilizado para hacer velas. En pocas palabras, vendí mi carga en doscientas veinte piezas de a ocho y, con este acopio, desembarqué en la costa de Brasil.
Al poco tiempo de mi llegada, el capitán me encomendó a un hombre bueno y honesto, como él, que tenía un ingenio (es decir, una plantación y hacienda azucarera). Viví con él un tiempo y así aprendí sobre el método de plantación y fabricación del azúcar. Viendo lo bien que vivían los hacendados y cómo se enriquecían tan rápidamente, decidí que, si conseguía una licencia, me haría hacendado y, mientras tanto, buscaría la forma de que se me enviara el dinero que había dejado en Londres.
Tenía un vecino, un portugués de Lisboa, hijo de ingleses, que se llamaba Wells y se encontraba en una situación similar a la mía. Digo que era mi vecino, ya que su plantación colindaba con la mía y nos llevábamos muy bien. Mis existencias eran tan escasas como las suyas, pues, durante dos años, sembramos casi exclusivamente para subsistir. Con el tiempo, comenzamos a prosperar y aprendimos a administrar mejor nuestras tierras, de manera que, al tercer año, pudimos sembrar un poco de tabaco y preparar una buena extensión de terreno para sembrar azúcar al año siguiente. Ambos necesitábamos ayuda y, entonces, me di cuenta del error que había cometido al separarme de Xury, mi muchacho.
Mas, ¡ay!, no me sorprendía haber cometido un error, ya que, en toda mi vida, había acertado en algo. No me quedaba más remedio que seguir adelante, pues me había metido en un negocio que superaba mi ingenio y contrariaba la vida que siempre había deseado, por la que había abandonado la casa de mi padre y hecho caso omiso a todos sus buenos consejos. Más aún, estaba entrando en ese estado intermedio, o el estado más alto del estado inferior, que mi padre me había aconsejado y, si iba a acogerlo, bien podía haberme quedado en casa para hacerlo, sin haber tenido que padecer las miserias del mundo, como lo había hecho. Muchas veces me decía a mí mismo que esto lo podía haber hecho en Inglaterra, entre mis amigos, en lugar de haber venido a hacerlo a cinco mil millas, entre extraños y salvajes, en un lugar desolado y lejano, al que no llegaban noticias de ninguna parte del mundo donde habitase alguien que me conociera.
De este modo, lamentaba la situación en la que me hallaba. No tenía a nadie con quien conversar si no era, de vez en cuando, con mi vecino, ni tenía otra cosa que hacer, salvo trabajos manuales. Solía decir que mi vida transcurría como la del náufrago en una isla desierta, donde no puede contar con nadie más que consigo. Más, con cuánta justicia todos los hombres deberían reflexionar sobre esto: que cuando comparan la condición en la que se encuentran con otras peores, el cielo les puede obligar a hacer el cambio y convencerse, por experiencia, de que fueron más felices en el pasado. Y digo que, con justicia, merecí vivir una vida solitaria en una isla desierta, como la que había imaginado, pues tantas muchas veces la comparé, injustamente, con la vida que llevaba entonces; si hubiera perseverado en ella, con toda seguridad habría logrado hacerme rico y próspero.
En cierto modo, había logrado realizar mis proyectos en la plantación, cuando llegó el momento de la partida de mi querido amigo, el capitán del barco que me recogió en el mar. Su embarcación había permanecido allí cerca de tres meses en lo que se cargaba y se preparaba para el viaje. Le comenté que había dejado un dinero en Londres y él me dio un consejo sincero y amistoso:
-Seignior Inglese -porque así me llamaba siempre-, si me dais cartas y un poder legal, por escrito, con órdenes para que la persona que tiene su dinero en Londres, se lo envíe a las personas que yo le diga en Lisboa, os compraré las cosas que puedan seros útiles aquí y os las traeré, si Dios lo permite, a mi regreso. Más, como los asuntos humanos están sujetos a los cambios y los desastres, os recomiendo que solo pidáis cien libras esterlinas que, como me decís, es la mitad de vuestro haber y, así solo arriesgaréis esa parte. Si todo llega bien, podréis mandar a pedir el resto, del mismo modo que lo habéis hecho ahora, y, si se pierde, aún tendréis la otra mitad a vuestra disposición.
Este consejo me pareció tan sensato y tan honesto que pensé que lo mejor que podía hacer era seguirlo. Así, pues, preparé las cartas para la señora, a quien le había dejado mi dinero, y un poder legal para el capitán portugués, del que me había hablado mi amigo.
En la carta que le envié a la viuda del capitán inglés, le hice el recuento completo de mis aventuras, la esclavitud y la huida. Le conté sobre la forma en que había conocido al capitán portugués en el mar y sobre su trato compasivo, le expliqué el estado en el que me encontraba, y le di las instrucciones necesarias para llevar a cabo mis encargos. Cuando este honesto capitán llegó a Lisboa, logró que unos mercaderes ingleses que había allí, le hicieran llegar, tanto mi orden escrita como el recuento completo de mi historia, a un mercader de Londres que, a su vez, se la contó con lujo de detalles a la viuda. Ante esto, la viuda envió mi dinero y, además, de su propio bolsillo, un generoso regalo para el capitán portugués, como muestra de agradecimiento por su caridad y su compasión hacia mí.
Con las cien libras esterlinas, el mercader de Londres compró la mercancía inglesa, que el capitán le había indicado por escrito, y se la envió directamente a Lisboa, desde donde el capitán me las trajo a Brasil sanas y salvas. Entre las cosas que me trajo, sin que yo se lo pidiera (pues era demasiado inexperto en el negocio como para pensar en ello), había todo tipo de herramientas, herrajes e instrumentos para trabajar en la plantación, que me fueron de gran utilidad.
Cuando llegó el cargamento, pensé que ya había hecho fortuna; tal fue la alegría que me causó recibirlo. Mi buen comisionado, el capitán, había guardado las cinco libras que mi amiga le había dado de regalo para comprar y traerme un sirviente, con una obligación de seis años, y no quiso aceptar nada a cambio, excepto un poco de tabaco de mi propia cosecha.
Pero esto no fue todo. Como los bienes que me había traído eran de manufactura inglesa, es decir, telas, paños y tejidos finos y otras cosas, que resultaban particularmente útiles y valiosas en este país, pude venderlas y sacarles un gran beneficio. De este modo, podía decir, que había cuadriplicado el valor de mi primer cargamento y había aventajado infinitamente a mi pobre vecino, en lo tocante a la plantación, pues, lo primero que hice, fue comprar un esclavo negro y un sirviente europeo, aparte del que me había traído el capitán.
Más me ocurrió lo que suele suceder en estos casos, en los que, la prosperidad mal entendida, puede ser la causa de las peores adversidades. Al año siguiente, proseguí mi plantación con gran éxito y coseché cincuenta rollos de tabaco, más de lo que había previsto que sería necesario entre los vecinos. Como cada uno de estos rollos pesaba más de cien libras y estaban bien curados, decidí guardarlos hasta que la flota de Lisboa regresara y, puesto que me iba haciendo rico y próspero en los negocios, comencé a idear proyectos, que sobrepasaban mi capacidad; el tipo de negocios que, a menudo, llevan a la ruina a los mejores negociantes.
Si hubiera permanecido en el estado en el que me hallaba, habría recibido todas las bendiciones de las que me había hablado mi padre, cuando me recomendaba una vida tranquila y retirada; esas bendiciones que, según me decía, colmaban el estado medio de la vida. Mas, otra suerte me aguardaba, y volvería a ser el agente voluntario de mis propias desgracias, aumentando mi error y redoblando los motivos para reflexionar sobre mi propia vida, cosa que, en mis futuras calamidades, tuve tiempo de hacer. Todas estas desgracias ocurrieron porque me obstiné en seguir mis tontos deseos de vagabundear por el extranjero, contrariando la clara perspectiva que tenía de beneficiarme, con tan solo perseguir simple y llanamente, los objetivos y los medios de ganarme la vida, que la naturaleza y la Providencia insistían en mostrarme y hacerme aceptar como mi deber.
Del mismo modo que antes, cuando me separé de mis padres, no pude conformarme con lo que tenía, ahora también tenía que marcharme y abandonar la posibilidad de hacerme un hombre rico y próspero, con mi nueva plantación, en pos de un deseo descabellado e irracional de aumentar mi fortuna más rápidamente de lo que la naturaleza admitía. Fue así como, por mi culpa, volví a naufragar en el abismo más profundo de la miseria, al que pudiera caer hombre alguno o, fuese capaz de soportar.
Más, prosigamos con los detalles de esta parte de mi historia. Como podéis imaginar, habiendo vivido durante cuatro años en Brasil y habiendo empezado a prosperar en mi plantación, no solo había aprendido la lengua, sino que había trabado conocimiento y amistad con algunos de los demás hacendados, así como con los comerciantes de San Salvador, que era nuestro puerto. En nuestras conversaciones, les había contado de mis dos viajes a la costa de Guinea, del comercio con los negros de allí, y de lo fácil que era adquirir, a cambio de bagatelas, tales como cuentecillas, juguetes, cuchillos, tijeras, hachas, trozos de cristal y cosas por el estilo, no solo polvo de oro, cereales de Guinea y colmillos de elefante, sino también gran cantidad de negros esclavos para trabajar en Brasil.
Siempre escuchaban con mucha atención mis relatos, particularmente, lo concerniente a la compra de negros, que era un negocio que, en aquel tiempo, no se explotaba y, cuando se hacía, era mediante asientos, es decir, permisos que otorgaban los reyes de España o Portugal, a modo de subastas públicas. De este modo, los pocos negros que se traían, resultaban excesivamente caros.
Sucedió que, un día, después de haber estado hablando seriamente de estos asuntos con algunos comerciantes y hacendados conocidos, a la mañana siguiente, tres de ellos vinieron a decirme que habían meditado mucho sobre lo que les había contado la noche anterior y querían hacerme una proposición secreta. Cuando obtuvieron mi complicidad, me dijeron que habían pensado fletar un barco para ir a Guinea, pues, al igual que yo, poseían plantaciones y de nada tenían tanta necesidad como de esclavos. Como ese tráfico era ilegal y no podrían vender públicamente los negros que trajeran, querían hacer tan solo un viaje, para traer secretamente algunos negros y dividirlos entre sus propias plantaciones. En otras palabras, querían saber si estaba dispuesto a embarcarme en dicha nave y hacerme cargo del negocio en la costa de Guinea. A cambio de esto, me ofrecían una participación equitativa en la adquisición de los esclavos, sin costo alguno.
Debo confesar que era una propuesta justa, para alguien que no tuviera que atender una plantación que comenzaba a prosperar y aumentar de valor. Mas, para mí, que ya estaba instalado y bien encaminado; que no tenía más que seguir haciendo las cosas como hasta entonces, por otros tres o cuatro años y hacerme enviar las otras cien libras de Inglaterra que, en ese tiempo y con una pequeña suma adicional, producirían un beneficio de tres o cuatro mil libras esterlinas, que, a su vez, aumentaría; para mí, hacer aquel viaje era el acto más descabellado del que podría acusarse a cualquier hombre que estuviera en mis circunstancias.
Pero yo había nacido para ser mi propio destructor, y no pude resistirme a esa oferta más de lo que pude renunciar, en su día, a mis primeros y fatídicos proyectos, cuando hice caso omiso a los consejos de mi padre. En pocas palabras, les dije que iría de todo corazón, si ellos se encargaban de cuidar mi plantación durante mi ausencia y disponer de ella, según mis instrucciones, en caso de que la empresa fracasara. Todos estuvieron de acuerdo, comprometiéndose a cumplir su parte; y procedimos a firmar los contratos y acuerdos formales. Yo redacté un testamento, en el que disponía que, si moría, mi plantación y mis propiedades pasaran a manos de mi heredero universal, el capitán del barco que me había salvado la vida, y que él, a su vez, dispusiera de mis bienes, según estaba escrito en mi testamento: la mitad de las ganancias sería para él y la otra mitad sería enviada por barco a Inglaterra.
En fin, tomé todas las precauciones necesarias para proteger mis bienes y mi plantación. Si hubiese tenido la mitad de esa prudencia para velar por mis intereses personales y juzgar lo que debía o no debía hacer, seguramente no hubiese abandonado una empresa tan prometedora como la mía, ni hubiese renunciado a todas las perspectivas que tenía de progresar, para lanzarme a realizar un viaje por mar, sin contar con los riesgos que conllevaba, ni las posibilidades de que me ocurriera alguna desgracia.
Pero me lancé, obedeciendo los dictados de mi fantasía y no los de la razón. Una vez listos el barco y el cargamento, y todos los demás acuerdos consignados por contrato con mis socios, me embarqué, a mala hora, el primer día de septiembre de 1659, el mismo día en que, ocho años antes, había abandonado la casa de mis padres en Hull, actuando como un rebelde ante su autoridad y como un idiota ante mis propios intereses.
Nuestra embarcación llevaba como ciento veinte toneladas de peso, seis cañones y catorce hombres aparte del capitán, de su mozo y yo. No llevábamos demasiados bienes a bordo, solo las chucherías necesarias para negociar con los negros, tales como cuentecillas, trozos de cristal, caracoles y cacharros viejos, en especial, pequeños catalejos, cuchillos, tijeras, hachas y otras cosas por el estilo.
El mismo día que subí a bordo, zarpamos hacia el norte, siguiendo la costa rumbo a tierras africanas hasta los diez o doce grados de latitud norte, que era la ruta que, al parecer, se seguía en esos días. Nos hizo muy buen tiempo, aunque mucho calor, mientras bordeamos la costa hasta llegar al cabo de San Agustín. A partir de entonces, comenzamos a meternos mar adentro hasta que perdimos de vista la tierra y navegamos, como si nos dirigiéramos a la isla de Fernando de Noronha, rumbo al norte-noreste, dejándola, luego, al este. Siguiendo este rumbo, tardamos casi doce días en cruzar la línea del ecuador y, según nuestra última observación, nos encontrábamos a siete grados veintidós minutos de latitud norte, cuando un violento tornado o huracán, nos dejó totalmente desorientados. Comenzó a soplar de sudeste a noroeste y luego se estacionó al noreste, desde donde nos acometió con tanta furia, que durante doce días no pudimos hacer más que ir a la deriva, para huir de él, y dejarnos llevar a donde el destino y la furia del viento quisieran llevarnos. Durante esos doce días, huelga decir, creía que seríamos tragados por el mar y, a decir verdad, ninguno de los que estaba a bordo, esperaba salir de allí con vida.
En esta angustiosa situación, mientras padecíamos el terror de la tormenta, uno de nuestros hombres murió de calentura y el mozo del capitán y otro de los marineros cayeron al mar por la borda. Hacia el duodécimo día, cuando el tiempo se hubo calmado un poco, el capitán intentó fijar la posición del barco lo mejor que pudo, y se dio cuenta de que estaba a once grados de latitud norte pero a veintidós grados de longitud oeste del cabo de San Agustín. Así, pues, advirtió que nos encontrábamos entre la costa de Guyana, o la parte septentrional de Brasil, más allá del río Amazonas, hacia el río Orinoco, comúnmente llamado el Gran Río. Comenzó a consultarme qué rumbo debíamos seguir, pues el barco había sufrido muchos daños y le estaba entrando agua, y él quería regresar directamente a la costa de Brasil.
Mi opinión era totalmente opuesta a la del capitán. Nos pusimos a estudiar las cartas de la costa americana y llegamos a la conclusión de que no había ninguna tierra habita da, hacia la cual pudiéramos dirigirnos, antes de llegar a la cuenca de las islas del Caribe. Así, pues, decidimos dirigirnos hacia Barbados, manteniéndonos en alta mar, para evitar las corrientes de la bahía o golfo de México. De esta forma, esperábamos llegar a la isla en quince días, ya que no íbamos a ser capaces de navegar hasta la costa de África sin recibir ayuda para la nave y para nosotros mismos.
Con esta intención, cambiamos el rumbo y navegamos en dirección oeste-noroeste para llegar a alguna de las islas inglesas, donde esperábamos encontrar ayuda. Pero nuestro viaje estaba previsto de otro modo. A los doce grados dieciocho minutos de latitud, nos encontramos con una segunda tormenta, que nos llevó hacia el oeste, con la misma intensidad que la anterior, y nos alejó tanto de la ruta comercial humana, que si lográbamos salvarnos de morir en el mar, con toda probabilidad, seríamos devorados en tierras de salvajes y no podríamos regresar a nuestro país.
El mismo día que subí a bordo, zarpamos hacia el norte, siguiendo la costa rumbo a tierras africanas hasta los diez o doce grados de latitud norte, que era la ruta que, al parecer, se seguía en esos días. Nos hizo muy buen tiempo, aunque mucho calor, mientras bordeamos la costa hasta llegar al cabo de San Agustín. A partir de entonces, comenzamos a meternos mar adentro hasta que perdimos de vista la tierra y navegamos, como si nos dirigiéramos a la isla de Fernando de Noronha, rumbo al norte-noreste, dejándola, luego, al este. Siguiendo este rumbo, tardamos casi doce días en cruzar la línea del ecuador y, según nuestra última observación, nos encontrábamos a siete grados veintidós minutos de latitud norte, cuando un violento tornado o huracán, nos dejó totalmente desorientados. Comenzó a soplar de sudeste a noroeste y luego se estacionó al noreste, desde donde nos acometió con tanta furia, que durante doce días no pudimos hacer más que ir a la deriva, para huir de él, y dejarnos llevar a donde el destino y la furia del viento quisieran llevarnos. Durante esos doce días, huelga decir, creía que seríamos tragados por el mar y, a decir verdad, ninguno de los que estaba a bordo, esperaba salir de allí con vida.
En esta angustiosa situación, mientras padecíamos el terror de la tormenta, uno de nuestros hombres murió de calentura y el mozo del capitán y otro de los marineros cayeron al mar por la borda. Hacia el duodécimo día, cuando el tiempo se hubo calmado un poco, el capitán intentó fijar la posición del barco lo mejor que pudo, y se dio cuenta de que estaba a once grados de latitud norte pero a veintidós grados de longitud oeste del cabo de San Agustín. Así, pues, advirtió que nos encontrábamos entre la costa de Guyana, o la parte septentrional de Brasil, más allá del río Amazonas, hacia el río Orinoco, comúnmente llamado el Gran Río. Comenzó a consultarme qué rumbo debíamos seguir, pues el barco había sufrido muchos daños y le estaba entrando agua, y él quería regresar directamente a la costa de Brasil.
Mi opinión era totalmente opuesta a la del capitán. Nos pusimos a estudiar las cartas de la costa americana y llegamos a la conclusión de que no había ninguna tierra habita da, hacia la cual pudiéramos dirigirnos, antes de llegar a la cuenca de las islas del Caribe. Así, pues, decidimos dirigirnos hacia Barbados, manteniéndonos en alta mar, para evitar las corrientes de la bahía o golfo de México. De esta forma, esperábamos llegar a la isla en quince días, ya que no íbamos a ser capaces de navegar hasta la costa de África sin recibir ayuda para la nave y para nosotros mismos.
Con esta intención, cambiamos el rumbo y navegamos en dirección oeste-noroeste para llegar a alguna de las islas inglesas, donde esperábamos encontrar ayuda. Pero nuestro viaje estaba previsto de otro modo. A los doce grados dieciocho minutos de latitud, nos encontramos con una segunda tormenta, que nos llevó hacia el oeste, con la misma intensidad que la anterior, y nos alejó tanto de la ruta comercial humana, que si lográbamos salvarnos de morir en el mar, con toda probabilidad, seríamos devorados en tierras de salvajes y no podríamos regresar a nuestro país.
Nos hallábamos en esta angustiosa situación y el viento aún soplaba con mucha fuerza, cuando uno de nuestros hombres gritó «¡Tierra!». Apenas salíamos de la cabina, deseosos de ver dónde nos encontrábamos, el barco se encalló en un banco de arena y se detuvo tan de golpe, que el mar se lanzó sobre nosotros, y nos abatió con tal fuerza, que pensamos que moriríamos al instante. Ante esto, nos apresuramos a ponernos bajo cubierta para protegernos de la espuma y de los embates del mar.
No es fácil, para alguien que nunca se haya visto en semejante situación, describir o concebir la consternación de los hombres en esas circunstancias. No teníamos idea de dónde nos hallábamos, ni de la tierra a la que habíamos sido arrastrados. No sabíamos si estábamos en una isla o en un continente, ni si estaba habitada o desierta. El viento, aunque había disminuido un poco, soplaba con tanta fuerza, que no podíamos confiar en que el barco resistiría unos minutos más sin desbaratarse, a no ser que, por un milagro del cielo, el viento amainara de pronto. En pocas palabras, nos quedamos mirándonos unos a otros, esperando la muerte en cualquier momento. Todos actuaban como si se prepararan para el otro mundo, pues no parecía que pudiésemos hacer mucho más. Nuestro único consuelo era que, contrario a lo que esperábamos, el barco aún no se había quebrado, y, según pudo observar el capitán, el viento comenzaba a disminuir.
A pesar de que, al parecer, el viento empezaba a ceder un poco, el barco se había encajado tan profundamente en la arena, que no había forma de desencallarlo. De este modo, nos hallábamos en una situación tan desesperada, que lo único que podíamos hacer era intentar salvar nuestras vidas, como mejor pudiéramos. Antes de que comenzara la tormenta, llevábamos un bote en la popa, que se desfondó cuando dio contra el timón del barco. Poco después se soltó y se hundió, o fue arrastrado por el mar, de modo que no podíamos contar con él. Llevábamos otro bote a bordo pero no nos sentíamos capaces de ponerlo en el agua. En cualquier caso, no había tiempo para discutirlo, pues nos imaginábamos que el barco se iba a desbaratar de un momento a otro y algunos decían que ya empezaba a hacerlo.
En medio de esta angustia, el capitán de nuestro barco echó mano del bote y, con la ayuda de los demás hombres, logró deslizarlo por la borda. Cuando los once que íbamos nos hubimos metido todos dentro, lo soltó y nos encomendó a la misericordia de Dios y de aquel tempestuoso mar. Pese a que la tormenta había disminuido considerablemente, las gigantescas olas rompían tan descomunalmente en la orilla, que bien se podía decir que se trataba de Den wild Zee, que en holandés significa tormenta en el mar.
Nuestra situación se había vuelto desesperada y todos nos dábamos cuenta de que el mar estaba tan crecido, que el bote no podría soportarlo e, inevitablemente, nos ahogaríamos. No teníamos con qué hacer una vela y aunque lo hubiésemos tenido, no habríamos podido hacer nada con ella. Ante esto, comenzamos a remar hacia tierra, con el pesar que llevan los hombres que van hacia el cadalso, pues sabíamos que, cuando el bote llegara a la orilla, se haría mil pedazos con el oleaje. No obstante, le encomendamos encarecidamente nuestras almas a Dios y, con el viento que nos empujaba hacia la orilla, nos apresuramos a nuestra destrucción con nuestras propias manos, remando tan rápidamente como podíamos hacia ella.
No sabíamos si en la orilla había roca o arena, ni si era escarpada o lisa. Nuestra única esperanza era llegar a una bahía, un golfo, o el estuario de un río, donde, con mucha suerte, pudiéramos entrar con el bote o llegar a la costa de sotavento, donde el agua estaría más calmada. Pero no parecía que tendríamos esa suerte pues, a medida que nos acercábamos a la orilla, la tierra nos parecía más aterradora aún que el mar.
Después de remar, o más bien, de haber ido a la deriva a lo largo de lo que calculamos sería más o menos una legua y media, una ola descomunal como una montaña nos embistió por popa e inmediatamente comprendimos que aquello había sido el coup de gráce. En pocas palabras, nos acometió con tanta furia, que volcó el bote de una vez, dejándonos a todos desperdigados por el agua, y nos tragó, antes de que pudiésemos decir: «¡Dios mío!».
Nada puede describir la confusión mental que sentí mientras me hundía, pues, aunque nadaba muy bien, no podía librarme de las olas para tomar aire. Una de ellas me llevó, o más bien me arrastró un largo trecho hasta la orilla de la playa. Allí rompió y, cuando comenzó a retroceder, la marea me dejó, medio muerto por el agua que había tragado, en un pedazo de tierra casi seca. Todavía me quedaba un poco de lucidez y de aliento para ponerme en pie y tratar de llegar a la tierra, la cual estaba más cerca de lo que esperaba, antes de que viniera otra ola y me arrastrara nuevamente. Pronto me di cuenta de que no podría evitar que esto sucediera, pues hacia mí venía una ola tan grande como una montaña y tan furiosa como un enemigo contra el que no tenía medios ni fuerzas para luchar. Mi meta era contener el aliento y, si podía, tratar de mantenerme a flote para nadar, aguantando la respiración, hacia la playa. Mi gran preocupación era que la ola, que me arrastraría un buen trecho hacia la orilla, no me llevase mar adentro en su reflujo.
La ola me hundió treinta o cuarenta pies en su masa. Sentía cómo me arrastraba con gran fuerza y velocidad hacia la orilla, pero aguanté el aliento y traté de nadar hacia delante con todas mis fuerzas. Estaba a punto de reventar por falta de aire, cuando sentí que me elevaba y, con mucho alivio comprobé que tenía los brazos y la cabeza en la superficie del agua. Aunque solo pude mantenerme así unos dos minutos, pude reponerme un poco y recobrar el aliento y el valor. Nuevamente me cubrió el agua, esta vez por menos tiempo, así que pude aguantar hasta que la ola rompió en la orilla y comenzó a retroceder. Entonces, me puse a nadar en contra de la corriente hasta que sentí el fondo bajo mis pies. Me quedé quieto unos momentos para recuperar el aliento, mientras la ola se retiraba, y luego eché a correr hacia la orilla con las pocas fuerzas que me quedaban. Pero esto no me libró de la furia del mar que volvió a caer sobre mí y, dos veces más, las olas me levantaron y me arrastraron como antes por el fondo, que era muy plano.
La última de las olas casi me mata, pues el mar me arrastró, como las otras veces, y me llevó, más bien, me estrelló, contra una piedra, con tanta fuerza que me dejó sin sentido e indefenso. Como me golpeé en el costado y en el pecho, me quedé sin aliento y si, en ese momento, hubiese venido otra ola, sin duda me habría ahogado. Mas pude recuperarme un poco, antes de que viniese la siguiente ola y, cuando vi que el agua me iba a cubrir nuevamente, resolví agarrarme con todas mis fuerzas a un pedazo de la roca y contener el aliento hasta que pasara. Como el mar no estaba tan alto como al principio, pues me hallaba más cerca de la orilla, me agarré hasta que pasó la siguiente ola, y eché otra carrera que me acercó tanto a la orilla que la que venía detrás, aunque me alcanzó, no llegó a arrastrarme. En una última carrera, llegué a tierra firme, donde, para mi satisfacción, trepé por unos riscos que había en la orilla y me senté en la hierba, fuera del alance del agua y libre de peligro.
Encontrándome a salvo en la orilla, elevé los ojos al cielo y le di gracias a Dios por salvarme la vida en una situación que, minutos antes, parecía totalmente desesperada. Creo que es imposible expresar cabalmente, el éxtasis y la conmoción que siente el alma cuando ha sido salvada, diría yo, de la mismísima tumba. En aquel momento comprendí la costumbre según la cual cuando al malhechor, que tiene la soga al cuello y está a punto de ser ahorcado, se le concede el perdón, se trae junto con la noticia a un cirujano que le practique una sangría, en el preciso instante en que se le comunica la noticia, para evitar que, con la emoción, se le escapen los espíritus del corazón y muera:
Pues las alegrías súbitas, como las penas, al principio desconciertan.
Caminé por la playa con las manos en alto y totalmente absorto en la contemplación de mi salvación, haciendo gestos y movimientos que no puedo describir, pensando en mis compañeros que se habían ahogado; no se salvó ni un alma, salvo yo, pues nunca más volví a verlos, ni hallé rastro de ellos, a excepción de tres de sus sombreros, una gorra y dos zapatos de distinto par.
Miré hacia la embarcación encallada, que casi no podía ver por la altura de la marea y la espuma de las olas y, al verla tan lejos, pensé: «¡Señor!, ¿cómo pude llegar a la orilla?» Después de consolarme un poco, con lo poco que tenía para consolarme en mi situación, empecé a mirar a mi alrededor para ver en qué clase de sitio me encontraba y qué debía hacer. Muy pronto, la sensación de alivio se desvaneció y comprendí que me había salvado para mi mal, pues estaba empapado y no tenía ropas para cambiarme, no tenía nada que comer o beber para reponerme, ni tenía alternativa que no fuese morir de hambre o devorado por las bestias salvajes. Peor aún, tampoco tenía ningún arma para cazar o matar algún animal para mi sustento, ni para defenderme de cualquier criatura que quisiera matarme para el suyo. En suma, no tenía nada más que un cuchillo, una pipa y un poco de tabaco en una caja. Estas eran mis únicas provisiones y, al comprobarlo, sentí tal tribulación, que durante un rato no hice otra cosa que correr de un lado a otro como un loco. Al acercarse la noche, empecé a angustiarme por lo que sería de mí si en esa tierra había bestias hambrientas, sabiendo que durante la noche suelen salir en busca de presas.
La única solución que se me ocurrió fue subirme a un árbol frondoso, parecido a un abeto pero con espinas, que se erguía cerca de mí y donde decidí pasar la noche, pensando en el tipo de muerte que me aguardaba al día siguiente, ya que no veía cómo iba a poder sobrevivir allí. Caminé como un octavo de milla, buscando agua fresca para beber y, finalmente, la conseguí, lo cual me causó una inmensa alegría. Después de beber, me eché un poco de tabaco a la boca, para quitarme el hambre y regresé al árbol. Mientras me encaramaba, busqué un lugar de donde no me cayera si me quedaba dormido. Corté un palo corto, a modo de porra, para defenderme, me subí a mi alojamiento y, de puro agotamiento, me quedé dormido. Esa noche dormí tan cómodamente como, según creo, pocos hubieran podido hacerlo en semejantes condiciones y logré descansar como nunca en mi vida.