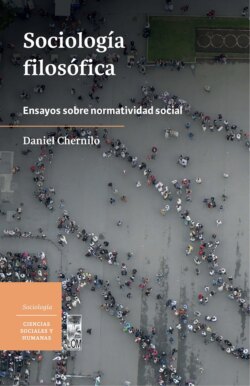Читать книгу Sociología filosófica - Daniel Enrique Chernilo Steiner - Страница 5
Introducción
ОглавлениеAl hacer filosofía, intentamos despojarla de los excesos del universalismo y de su celo prescriptivo. Al hacer sociología, resistimos la elevación de cualquier identidad y procedencia particular por sobre nuestra condición humana universal
Robert Fine (2017, 279)
Quisiera comenzar esta introducción con una referencia autobiográfica. Al poco tiempo de haber iniciado mis estudios de sociología en la Universidad de Chile, a inicios de la década de 1990, me quedó claro que mis intereses eran más cercanos a la filosofía que a la sociología. Si iba a tener la motivación para terminar la licenciatura que había comenzado, inevitablemente me las iba a tener que ingeniar para concentrarme en aquellas áreas más cercanas a la filosofía. En esa época tuve la fortuna de asistir como oyente a un curso que Ernst Tugendhat dictó en el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica (con vergüenza, admito que nunca me presenté ni le pedí permiso para asistir a sus clases. Tampoco me atreví a preguntar en todo el semestre). El curso, que debía ser sobre la Crítica de la Razón Práctica de Immanuel Kant pero que Tugendhat decidió dictar sobre la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, no hizo más que confirmar que en esos temas se concentraban mis intereses genuinos. Exploré en esa época la posibilidad de un cambio de carrera, pero el curriculum extremadamente rígido de las licenciaturas habría significado tener que comenzar nuevamente desde cero, cuestión financieramente impensable. Un consejo, que ha probado ser acertado, me convenció además que «daba un poco lo mismo» si uno terminaba un grado u otro, porque después uno podía hacer un posgrado para afinar la puntería y seguir aprendiendo. Es así como me transformé, desde esa época y hasta ahora, en sociólogo «profesional» y filósofo «amateur».
Este volumen reúne un conjunto de artículos, escritos entre 2012 y 2019, en su mayoría como contribuciones a volúmenes editados o invitaciones a conferencias, seminarios y charlas. La idea original de su publicación se remonta a mediados de 2018 y son tantas las cosas que han pasado desde entonces que en algún sentido varios de estos ensayos pueden parecer piezas de museo que refieren a un mundo que ya no existe. Sin embargo, el hecho de que no se refieran directamente al estallido en Chile en octubre de 2019, ni menos a la pandemia del COVID, me parece que ofrece la oportunidad de tomarse un respiro frente a esta cotidianidad que no nos da descanso. Es también un intento por recuperar, reconstruir o reinventar algunas preocupaciones que me siguen convocando como preguntas fundamentales.
El propósito que reúne estos trabajos es poner en relación sociología y filosofía y la forma en que estas conexiones han dado vida a la idea de sociología filosófica. Junto con mi libro anterior, publicado por LOM (Chernilo 2011), así como dos publicados en inglés más recientes (Chernilo 2013; 2017a), este también da cuenta de la conversación que intento establecer entre ambas tradiciones. Por supuesto, sus relaciones pueden ensayarse mediante las ideas de teoría sociológica, filosofía social, pensamiento social o teoría social, todas las cuales están disponibles en diversos contextos y en cuyo apoyo pueden esgrimirse distintas razones. Su mérito principal es que esos términos indican una orientación intelectual que, para constituirse, requiere de tradiciones de pensamiento distintas e intereses de conocimiento diversos. Por un lado, las ideas de pensamiento social y teoría social se encuentran más cerca de mis intereses y las he usado en distintos contextos, puesto que además de la dimensión estrictamente conceptual enfatizan el carácter interdisciplinario, históricamente orientado y sobre todo la doble cualidad descriptiva y normativa que inspiran mis investigaciones. Por el otro, la noción de teoría sociológica enfatiza una idea disciplinar más estrecha y que tiende a asociarse a sistemas teóricos cerrados a la Parsons, mientras que la idea de filosofía social parece enfatizar una dimensión aun más especulativa cuyo vínculo con la realidad histórica está mediado por presupuestos metafísicos que no podemos realmente sostener (a la Spengler). Como una forma de dar identidad y clarificar los intereses que motivan mi trabajo, en los últimos años he venido intentando delinear la idea de sociología filosófica como un tipo específico de programa teórico que se toma en serio las relaciones entre filosofía y sociología con miras a ponerlas a trabajar conjuntamente en la exploración de ideas normativas en la sociedad –por ejemplo, la justicia, la igualdad, la autonomía– y de las propiedades antropológicas en que esas ideas normativas se sostienen –por ejemplo, la responsabilidad, la reflexividad, el lenguaje–.
El punto de partida de mi estudio para el desarrollo de la sociología filosófica es el hecho, relativamente obvio, de que la sociología y la filosofía no son solo tradiciones distintas que se han conformado en trayectorias históricamente disimiles, sino que ellas tienen pretensiones de conocimiento diferentes. Si a la sociología subyace una pretensión científica que refiere a la comprensión empírica y positiva de la sociedad moderna, a la filosofía subyace una pretensión más reflexiva sobre las condiciones de la experiencia humana en general. Por supuesto, ello no significa que la sociología pueda o deba ser no-normativa ni que la filosofía pueda o deba obviar desarrollos empíricos o procesos históricos. Pero sí implica que tanto sus practicantes profesionales como el público más amplio que está en ocasiones interesado en ellas, están en la búsqueda de formas distintas de conocer el mundo. Uno llega a la sociología y a la filosofía por razones distintas y, por lo general, demanda de ellas respuestas que también son distintas.
En su libro El Principio de la Responsabilidad, el filósofo judío-alemán Hans Jonas afirma que «mientras que una generación tiene las ciencias que hereda, cada generación tiene las humanidades que se merece» (Jonas 1984, 164-165). El objetivo de ese texto era reforzar la idea de la irrefutabilidad científica del riesgo ecológico inminente en que vive la sociedad industrial para, desde allí, sugerir cursos de acción colectivos que permitan impedir un desastre natural de escala global. Aquel libro transformó a Jonas en una celebridad, puesto que, entre otras cosas, sirvió de inspiración al Partido Verde alemán que durante la década de 1970 logró entrar al parlamento federal por primera vez. Su tesis central es que, enfrentada a los problemas medioambientales del presente, el dilema principal de la humanidad es asegurar a nuestros descendientes un planeta en el que sea posible una vida humana digna. Tomando como referencia el formalismo de la ética kantiana, Jonas sostiene que para llevar a cabo una vida que pueda describirse como genuinamente humana debemos mantener el planeta en un estado tal que haga posible la autodeterminación de los seres humanos del futuro. Escéptico de las ideas de progreso o evolución, Jonas no tiene dudas de que es un deber moral de la generación presente para con las futuras el entregarles un planeta que no se encuentre en condiciones peores a las actuales. Les debemos a nuestros hijos e hijas la posibilidad de desarrollar una forma de vida que sea al menos comparable con aquella que nosotros tenemos en términos de la capacidad real para decidir cómo querrán vivir.
El diagnóstico empírico en que se basa el argumento de Jonas es herencia del desarrollo científico y técnico al que había llegado la sociedad en ese momento. Pero la conciencia y, sobre todo, la disposición para hacer frente a esos desafíos no son cuestiones que se reciban pasivamente; por el contrario, se trata de decisiones que reflejan el tipo de individuos que somos y la clase de sociedades que hemos construido. La capacidad y la voluntad de la especie humana para hacerse cargo de sus problemas más importantes son dos caras de una misma moneda que si bien tienen dinámicas distintas –la pregunta por la capacidad se responde de forma técnico-científica, la cuestión de la voluntad es un asunto ético-político– se requieren mutuamente. Ninguna funciona por sí sola. Más allá de la ironía de la idea de que cada generación tiene «las humanidades que se merece» (que en su caso debe leerse como una crítica contra el hermetismo, elitismo y arrogancia de las humanidades posmodernas), el argumento clave de Jonas es que el conocimiento del mundo natural despliega una exterioridad, una objetividad, que no es posible ni deseable en el caso de los asuntos humanos, respecto de los cuales siempre mantenemos una conexión interna: ellos contienen el principio agencial de la responsabilidad entendida como la capacidad para actuar de otro modo. Lejos de establecer una jerarquía entre formas de conocimiento superiores e inferiores, esta diferencia en el tipo de conocimiento que ciencia y filosofía producen demuestra que efectivamente las necesitamos a ambas1.
Desde una perspectiva distinta, Hannah Arendt también reflexiona sobre la relación entre las distintas pretensiones de conocimiento de la ciencia y de la filosofía. En la siguiente cita, Arendt no se sitúa en el horizonte intelectual de la modernidad, sino que utiliza un lenguaje más general –existencial incluso–. Ella plantea esta reflexión de la siguiente manera:
Las preguntas últimas surgen de la experiencia real del no-saber, que es donde se revela uno de los aspectos básicos de la condición humana terrenal. Al plantearse preguntas últimas que no tienen respuesta, el hombre se posiciona a sí mismo como un ser que hace preguntas. Esta es la razón por la que la ciencia, que plantea preguntas que sí tienen respuesta, se origina en la filosofía y tal origen se mantiene como una fuente permanente a lo largo de las generaciones. Si el hombre perdiese la facultad de hacerse preguntas últimas, perdería al mismo tiempo su facultad para hacerse preguntas que sí tienen respuesta (Arendt 2005, 34)
Para Arendt, y este es un argumento que comparto, no se trata de que algunas preguntas sean más fundamentales que otras o que algunas preguntas sean primarias y otras secundarias. Incluso la idea de que algunas interrogantes pueden responderse definitivamente, mientras que otras no, debe tomarse con distancia, puesto que tampoco las interrogantes científicas responden a ese patrón. Por el contrario, nos enfrentamos a interrogantes de distinta naturaleza y que se alimentan y requieren mutuamente: el que algunas preguntas tengan respuesta y otras no dice relación con el tenor de qué y cómo se pregunta y no con las respuestas propiamente tales. La filosofía es resultado de la necesidad existencial de plantearse interrogantes que no tienen respuestas definitivas, las que a su vez encuentran nuevo vigor a partir de los cambios y novedades sobre las que las ciencias frecuentemente nos informan. Es justamente el horizonte posmetafísico de la reflexión contemporánea lo que permite el acercamiento de ambas tradiciones: cuando las ideas trascendentales de razón, historia y naturaleza ya no están disponibles para garantizar certezas de ningún tipo, cuando la política misma no puede guiarse sino por su propia relación incierta con valores, normas, principios e instituciones que son ellas mismas resultados de la acción humana, entonces el horizonte metafísico de las preguntas más generales ha de aceptar las limitaciones que implica estar insertas en un contexto histórico determinado. Lejos de significar un final para la filosofía, que ya no podría reclamar para sí una posición de privilegio incuestionada, ni tampoco una victoria «definitiva» para la ciencia, que entonces podría deshacerse de la filosofía, es este horizonte el que permite el diálogo entre ambas en tanto formas de conocimiento distintas pero compatibles.
Plantear las cosas de esta forma significa también tomar distancia de posiciones aun predominantes tanto al interior de la filosofía como al de la sociología, donde se continúa intentando establecer una jerarquía entre ellas. Desde el lado de la filosofía, esta sensibilidad se expresa en la idea de que todo conocimiento empírico es por definición inferior al que ella puede producir no solo porque aspira a mantener su posición de conocimiento primero (en la modernidad, esto lo comparten pensadores tan distintos como Hegel y Heidegger), sino también cuando el discurso filosófico deviene la forma general del lenguaje conceptual (como en Derrida). Desde el lado de la sociología, sobran también ejemplos de quienes sostienen que ella es justamente la superación de la filosofía en tanto un conocimiento legítimo del mundo social se puede desplegar ahora únicamente a través de su alineamiento con la ciencia moderna (desde Comte a Luhmann pasando por Durkheim). Sin embargo, en muchas de sus mejores versiones, sociología y filosofía no solo guardan bastante en común sino que están destinadas a relacionarse y aprender la una de la otra. Las preguntas sociológicas fundamentales son siempre también, en último término, preguntas filosóficas sobre qué nos hace los seres humanos que de hecho somos. Asimismo, las preguntas filosóficas más permanentes son también sociológicas en tanto hacen referencia a los contextos sociales en que las propias interrogantes surgen y tienen lugar.
Otra forma de comprender la relación entre ambas tradiciones, una que por lo demás tampoco genera acuerdo en las comunidades de sociólogos y filósofos profesionales, es la idea de que están indefectiblemente unidas por la pregunta tradicional sobre las condiciones sociales de la vida buena: ambas reflexionarían sobre lo que es con miras a comprender e incluso imaginar formas nuevas de lo que podría o debería ser. Tomando nuevamente como referencia a Arendt, ella se declara decepcionada tanto del dogmatismo filosófico como del positivismo científico que se han apoderado de las tradiciones académicas de los siglos XIX y XX. Cuando Arendt usa la idea de pensamiento político para describir el tipo de trabajo intelectual con el que sí se siente identificada, se refiere a un tipo de reflexión que combina ciencia social, filosofía e historia recurriendo a lo mejor de cada una de esas tradiciones. En ninguna parte queda ello más claro que en su análisis del fenómeno del totalitarismo de la primera mitad del siglo XX, en especial cuando analiza la institución que refleja de manera más pura su carácter monstruoso: los campos de concentración. Dice Arendt:
Describir los campos de concentración sine ira et studio [sin resentimiento ni favor] no es ser «objetivo» sino condonarlos, y tal perdón no cambia con la condena que el autor se puede sentir obligado a adjuntar pero que permanece desconectada de la propia descripción. Cuando usé la imagen del infierno no lo hice metafóricamente sino literalmente (…) creo que la descripción de los campos de concentración como infierno en la tierra es más «objetiva», es decir, es más adecuada a su esencia, que las afirmaciones de naturaleza puramente psicológica o sociológica (Arendt 1953, 79, mis cursivas)
Más allá de la retórica con que en la frase final se vuelve a castigar a las ciencias sociales de la época, quisiera interpretar su argumento de la siguiente manera. Arendt busca una forma de combinar descripción y evaluación normativa donde cada una mantiene su autonomía y la afirmación misma de tal autonomía pasa por su capacidad para establecer relaciones entre ellas antes que por su separación radical. La noción de descripción normativa parece capturar su idea de que la mejor forma de describir adecuada y rigurosamente un fenómeno es encontrar un concepto que dé cuenta también de su dimensión inherentemente normativa. Por supuesto, no todos los eventos en el mundo social tienen una dimensión normativa tan nítida o descarnada como los campos de concentración y no en todos los casos será necesario o incluso posible encontrar conceptos con la capacidad evocativa de «infierno en la tierra». Sin embargo, muchos fenómenos sociales sí tienen características normativas constitutivas y la mayoría de los sociólogos y filósofos concordarán además de que ellos representan justamente las cuestiones más significativas de sus respectivos campos. En buena medida, son esos motivos los que explican el hecho de que se dediquen a sus temas preferidos.
Dicho esto, es cierto que es una cosa es afirmar que descripción y normatividad están relacionadas, otra cosa es intentar especificar de qué tipo de relaciones estamos hablando. Quisiera entonces ofrecer algunas reflexiones programáticas que apuntan en esa dirección.
Descripción y normatividad no son actividades consensuales o que puedan ellas mismas ser descritas y evaluadas «neutralmente». Por el contrario, acercarse a la comprensión de sus relaciones requiere aceptar su propia complejidad interna: cada una es en sí misma una actividad polémica que permite interpretaciones disímiles, cuando no contrapuestas, de en qué consisten realmente. Desde el lado de la descripción, por ejemplo, aparece la discusión sobre si la tarea de la ciencia no es en realidad la explicación de los fenómenos, qué ha de entenderse exactamente por explicación (causalidad, probabilidad, relaciones de sentido) y, por cierto, cuál es el rol de la teoría en tales descripciones y explicaciones. Desde el lado de la normatividad, se aprecia una heterogeneidad similar no solo a partir de las diferencias entre distintas posiciones éticas sino a partir del conjunto de definiciones ontológicas sobre las que tales diferencias éticas están construidas. Incluso si no aceptamos un constructivismo extremo donde toda afirmación es en última instancia equiparable a cualquier otra o responde a interminables mediaciones sociales, tampoco es evidente como habríamos de decidir sobre si una descripción de un fenómeno específico es «superior» a otra –y, para qué decir, en el caso de los juicios normativos–.
A pesar de lo anterior, es posible intentar al menos establecer con precisión los criterios a partir de los cuáles una descripción o juicio normativo es considerado adecuado o inadecuado, superior o inferior, y hacer de la evaluación de esos criterios una meta-regla. Un problema con este camino es que puede transformarse en una regresión infinita: ¿con qué criterios se decide qué ha de considerarse un buen criterio? Pero la imposibilidad de arribar a respuestas definitivas no tiene por qué conducir a la parálisis: por ejemplo, podemos perfectamente tomar decisiones provisionales, establecer rangos de aceptabilidad respecto de cuestiones específicas, o concordar que en ciertos aspectos estamos en mejores condiciones de hacer afirmaciones fuertes y en otros no. De hecho, eso es precisamente lo que caracteriza tanto la ciencia como la filosofía en tanto actividades intelectuales: la discusión sobre afirmaciones, así como sobre los criterios de admisibilidad de las afirmaciones, es dinámica y evoluciona constantemente.
En el caso de las ciencias sociales, de hecho disponemos de algunas ideas relativamente consensuadas para evaluar la calidad o pertinencia de distintos argumentos: integridad teórica (no todo vale, el eclecticismo teórico tiende a ser penalizado), rigurosidad metodológica (la aplicación de técnicas y métodos debe seguir ciertos pasos que no son prescindibles o meramente arbitrarios), precisión empírica (la evidencia debe tratarse reflexiva y balanceadamente) y cuidado ético (la integridad de los participantes no es un valor transable). Respecto de cuestiones normativas, sin embargo, no disponemos ni en sociología ni en filosofía de guías de este tipo, entre otras cosas, porque la pregunta por la admisibilidad de distintos criterios está en el centro de los debates éticos. Por mi parte, la idea de sociología filosófica apunta justamente en esa dirección, al afirmar que concepciones de lo humano –de naturaleza humana incluso– subyacen a la mayor parte de nuestras descripciones del mundo social y que el contenido sustantivo de esas concepciones de lo humano funciona como horizonte de tal dimensión normativa. Debemos, por tanto, no solo explicitar cuáles son esas concepciones de lo humano sino que, al hacerlo, hemos de deslindar también si ellas favorecen un concepto universalista de humanidad donde todos los miembros de la especie son vistos como provistos de la misma capacidad para crear y recrear la sociedad (aunque, por supuesto, bajo condiciones desiguales y que no son de su elección). Esa es, por cierto, la posición que se defiende en estas páginas.
La sociología es, a todas luces, hija de la inversión que Marx hace de la dialéctica hegeliana: para comprender las ideas debemos entender también las relaciones sociales en que esas ideas surgen y se desarrollan. En los términos que lo estoy planteando aquí, es Marx quien da el golpe de gracia a la filosofía, no porque decida eliminarla sino porque le entrega primacía a la futura sociología –al estudio de los fenómenos sociales– y con ello relega a la filosofía a un lugar secundario2. De Marx hemos heredado también dos posibilidades metodológicas sobre como implementar efectivamente este postulado: en la interpretación determinista, las ideas dependen de las relaciones sociales y no son más que su epifenómeno; en la interpretación moderada, las ideas tienen autonomía relativa y ambas esferas se interrelacionan e influencian mutuamente. Si ambas opciones están disponibles al interior de la obra del propio Marx, ello se debe tal vez al hecho de que en realidad no se trata de caminos distintos: mientras que la idea de autonomía relativa es una contradicción en los términos, no tiene tampoco sentido decir que las ideas dependen en un sentido fuerte de los hechos sociales (uno no aprende a hablar sueco por el hecho de saber que en ese país hace frío muchos meses cada año o que tiene un estado de bienestar generoso desde el punto de vista de sus prestaciones sociales). La idea de sociología filosófica busca entonces reguardar tanto la necesidad filosófica de respetar la autonomía de las ideas (en este caso, la dimensión universalista de las ideas normativas) como la relevancia de comprender los contextos y relaciones sociales en que tales ideas han surgido y se despliegan cotidianamente.