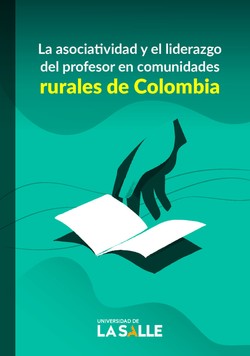Читать книгу La asociatividad y el liderazgo del profesor en comunidades rurales de Colombia - Daniel Lozano Flórez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa instrucción pública y la religión católica (1900-1930)
A pesar de la centralizadora Constitución Política de 1886 (Consejo Nacional Constituyente, 1886), en las tres primeras décadas del siglo XX Colombia fue una nación de regiones, en la cual los dirigentes locales orientaron y dirigieron los procesos territoriales, con el apoyo de las autoridades eclesiásticas, quienes consideraban que el orden era inseparable de la educación católica. De acuerdo con esa Constitución:
se considera la religión católica, apostólica y romana como la de la nación, que se constituye en elemento esencial del orden social. La educación pública fue organizada y dirigida en concordancia con la religión católica, y para ello se firmó un concordato entre la Santa Sede y el Gobierno nacional, el 31 de diciembre de 1887, que permitió que las autoridades eclesiásticas entraran a participar en la orientación de la sociedad por medio de la educación y la cuestión social. (Turriago, 2014a, p. 112)
La actitud de control eclesial sobre la educación se confirmó con la Ley 39 de 1903 (Congreso de la República de Colombia, 1903), conocida como la Ley Antonio José Uribe, en la cual se indicó que la instrucción pública estaría organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.
Por otra parte, con el Decreto Reglamentario 491 de 1904 (Vicepresidencia de la República de Colombia, 1904) se particularizaron los programas de la escuela urbana y la rural: se propusieron seis cursos para la primera y tres para la segunda. En estos, se enseñaba religión, lectura, escritura y aritmética. Las niñas alternaban estas materias con la costura. Los tres cursos en la escuela rural estaban distribuidos en:
1.Oraciones —como la avemaría, el Yo pecador, el credo y el padre nuestro—, vocales y consonantes, escritura sobre pizarra y cívica.
2.Catecismo Astete —partes 1 y 2—, lectura de corrido, escritura con pluma sobre papel, las cuatro operaciones y los números hasta mil, y geografía.
3.Catecismo Astete —partes 3 y 4—, historias bíblicas, lectura de textos, escritura de frases, las cuatro operaciones con fracciones y decimales, y geografía.
Para González (1979), politólogo e historiador, la Ley Antonio José Uribe creó sistemas educativos desiguales:
el urbano de seis años y el rural de tres, por el sistema de escuelas alternadas en el campo; los programas y estudios son diferentes. Se tiende así a frenar las aspiraciones a la movilidad social en sentido horizontal (campo-ciudad) y vertical (redistribución de la tierra). (p. 65)
En este sentido, la educación católica de las tres primeras décadas del siglo XX se enmarcó en un prototipo de cristiandad integral unido a:
una fuerte dimensión humana (deber, trabajo, profesión, participación en la vida social, civil y eclesial); se adopta la conocida fórmula de origen remoto ilustrado católico, pero con fuertes acentos innovadores en una sociedad en rápida transformación y que representa los primeros síntomas de la preindustrialización: buen cristiano y honrado ciudadano, en un contexto de desarrollo de todos los valores mundanos y celestiales auténticos, religión y trabajo, fe y civilización. (Braido, 1997, p. 258)
Por esto, Antonio José Uribe afirmó que la educación debía ser una marcha continua hacia el progreso dentro de la tradición. Asimismo, en las primeras décadas del siglo XX, Colombia se enmarcó en un modelo socioeconómico de haciendas o grandes latifundios:
los campesinos recibían una parcela de tierra, en la que sembraban artículos alimenticios, a cambio de unas jornadas mensuales de trabajo remunerado en la hacienda o de un pago en metálico. El propietario se dedicaba a algunos productos alimenticios de venta local, a la elaboración de panela y a la cría de ganados. Al lado de la hacienda tradicional eran numerosos los propietarios de pequeñas parcelas explotadas por trabajo y dedicadas casi exclusivamente a la producción de alimentos. (Melo, 1978, p. 74)
Los hacendados controlaban las relaciones sociales y los habitantes eran arrendatarios o aparceros, es decir, recibían una parcela a cambio de trabajo en la hacienda. Su prole se instruía en las escuelas rurales, las cuales tenían dos habitaciones: una para las clases y otra para el maestro; en algunos casos, se le daban los dos usos a una habitación. De acuerdo con Helg (2001), historiadora de la educación, “los habitantes de la vereda podrían darse por satisfechos si el municipio ejercía suficientes presiones políticas para que el gobierno departamental nombrara un maestro; hecho esto, debían de arreglárselas como mejor pudieran” (p. 51).
El 90 % de los maestros rurales eran mujeres solteras, provenientes de los sectores medios de las zonas urbanas del ámbito rural, con una formación de primaria en un colegio privado de su territorio de origen. Algunas de ellas tenían un diploma de maestra no reconocido por el Estado. Después de seis meses de labor pedagógica en el campo, aspiraban a recibir una promoción a una escuela en la zona urbana. Al respecto, Helg (2001) expone:
hija de campesinos, o de una familia de pueblo. Hizo un año o dos en el colegio, donde aprendió a bordar, a hacer dibujos de colores vivos, recitar el Astete (catecismo), a contar anécdotas de la historia patria, algo de geografía y un poco de aritmética […] Al fin obtienen por sorpresa y en gracia a la asiduidad una licencia y después una escuelita muy lejos, que con el tiempo y la constancia en la solicitud habrá de acercarse al centro. (p. 52)
El nombramiento del maestro en la escuela rural estaba condicionado por las intrigas y recomendaciones políticas en cada municipio. Su designación la aprobaba el cura del pueblo, quien le exigía tener una buena conducta y profesar la religión católica, de conformidad con las directrices de la Conferencia Episcopal Colombiana, en su asamblea de 1913, que consideraba que los maestros:
deberán ser practicantes católicos, de buenas costumbres, aptos para el magisterio y que detesten las doctrinas condenadas por la Iglesia. Los párrocos deben cultivar buenas relaciones con ellos, vigilar su conducta, tanto dentro como fuera de la escuela, inducirlos a las prácticas religiosas y a la recepción de los sacramentos. Los sacerdotes en todos los establecimientos de su parroquia deben investigar el estado en que se hallan los alumnos en el aprendizaje del catecismo y cuál es su moralidad […] cuando conste al párroco que alguno o algunos maestros perseveran en costumbres escandalosas, o de cualquier modo causen daño a las creencias o la moralidad de los niños, debe acudir, por medio del obispo, a los superiores del ramo, para que tales maestros sean depuestos inmediatamente. (Turriago, 2014b, p. 117)
El salario de los maestros rurales rondaba un valor inferior a los treinta pesos, mientras que el de los urbanos estaba por encima de 45. Los recursos mobiliarios y didácticos de las escuelas rurales eran casi nulos por la precariedad de la planta física. La maestra enseñaba los tres cursos propuestos por el Decreto Reglamentario 491 de 1904 en el mismo salón y alternaba los días de enseñanza con los niños y niñas. En un día pedagógico, ella:
antes de comenzar las lecciones revisaba la apariencia de los alumnos. Los que tenían las uñas sucias o no se encontraban bien peinados eran devueltos a sus casas o recibían golpes dados con una vara. Era una primera manera de enseñar la urbanidad. Luego comenzaban las clases con religión. El aprendizaje de memoria de las oraciones o de ciertos pasajes del catecismo se prestaba relativamente bien a las condiciones de esas escuelas, a fuerza de repetición colectiva, los alumnos acababan por grabarse para toda la vida migajas de doctrina católica. La enseñanza de la lectura y la escritura se realizaba de manera oral. Cada letra del alfabeto era tema de un poemita que los niños memorizaban. La alfabetización tenía lugar colectivamente y los más avanzados guiaban a los más atrasados. La enseñanza se asimilaba a golpes de férula o de otros castigos corporales, bajo el principio de ‘la letra con sangre entra’. (Helg, 2001, p. 58)