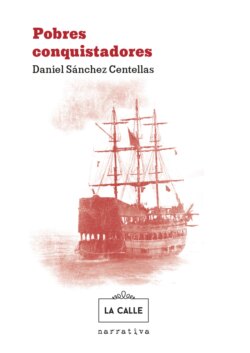Читать книгу Pobres conquistadores - Daniel Sánchez Centellas - Страница 6
CAPÍTULO I
LO QUE HAY HACER PARA...
ОглавлениеUna vez la batalla fue declarada por concluida, con la rendición del enemigo (cantada a voces y confirmada con los toques de trompeta como era costumbre), Alekt Tuoran se sintió hondamente aliviado. Más que aliviado, se sintió vivo de nuevo. Sus ojos continuaban desorbitados por el terror, y la piel estaba empapada de un frío sudor; había recibido mandoblazos de refilón, y percibido cómo las saetas silbaban rozando a la altura de sus sienes, mientras el estruendo de las cargas explosivas destrozaban formaciones de hombres. A pesar de haber cabalgado en un sólido caballo, con sus corazas y bien armado, y de haber rechazado con cierta soltura los ataques de jinetes enemigos, se sentía rendido, no vencedor y extremadamente tenso; en realidad, se había visto obligado a participar en este belicoso juego del emperador. Todo para poder tener audiencia inmediata, necesaria e ineludible, pese a que era una época desafortunada: en ese momento su magnificencia acometía la conquista de la ciudad de Eretrin por batalla de extramuros.
Alekt no estaba hecho para la guerra ni jamás se sintió de la casta de los notables del emperador. En realidad era navegante y solo necesitaba hablar con el emperador en ese preciso momento, en esta época y no otra, para obtener su favor sin titubeos ni dilaciones, por lo cual la recomendación general que le hicieron era casi una orden: «Lucha a su lado en la toma de Eretrin».
En tiempo de paz, Alekt solía fondear en el puerto de Eretrin, por lo que conocía sobradamente la gran maestría y precisión con la que se construían naves en dicha República. De ahí, que hubiera oído hablar de los informes de la botadura de dos fragatas hermosas y veloces como antes no se habían armado nunca. Dos obras de ingeniería y artesanía, que adornadas con un gusto sencillo en sus mascarones y sus bajorrelieves, garantizaban su capacidad al que las quería conocer por su estilizado y largo bauprés, por sus sólidos palos y su ausencia de cualquier cosa superflua. Si tal tiempo de paz hubiese persistido, en lugar de hacerse con ellas como un infame botín de guerra mediado por el emperador, hubiera podido adquirirlas pacíficamente con una incruenta transacción. Pero las cosas estaban así y él no podía cambiarlas, debía hacer lo que debía hacer, y seguir esa maldita recomendación de sus allegados y familia.
En lo que respecta al emperador, en realidad se podía obtener cualquier favor de él, siempre por un determinado precio, por supuesto, y a veces podía ser demasiado alto. Los emperadores del imperio de Strooli habían adquirido esa costumbre en respuesta al auge de las familias cambistas que adquirían poder en contra del monarca. Para contrarrestar sus deudas y el poder de los que les prestaban dinero, los regentes se dedicaron a ofrecer favores a cambio de favores, o a darlos por un pago, sin perder una mísera moneda de su tesoro. De este modo, habían logrado amasar paulatinamente un desahogado erario. Así fueron conocidos como emperadores-prostitutos, un calificativo que llevaban casi con orgullo porque, sin duda, eso les había permitido sobrevivir; en contraste con las exmonarquías que los rodeaban, engullidas por las rebeliones de sus burgueses cambistas.
Ellos mismos habían creado un mercado libre de favores, prebendas y comercios; prácticamente sin distinción de clase. Se podría decir que tenían a todos sus súbditos participando en concursos, desde el más grande de sus notables hasta el más mísero mendigo; y así, como segunda victoria de su gobierno, los tenían entretenidos a todos. Uno de los entretenimientos que el emperador dispensaba para el pueblo y la clase superior (como solían llamarse a sí mismos), era la guerra. Ese estado de lucha continua era el gran negocio para todos, para él mismo y su familia. Entre otras cosas porque derrotar militarmente a sus enemigos republicanos, y anexionarse sus provincias, venía a ser la constatación de que, sin duda, el imperio era lo mejor. Y con la guerra, el botín, cómo no.
El emperador estaba muy campechano, jocoso y alegre con este triunfo, y atendía con una sonrisa la cola de notables a los que les debía favores por esta campaña. Era de destacar la rapidez con que los despachaba, casi como si fuese un tabernero en una fiesta de pueblo. Constituía, sin duda, un espectáculo, verlo de pie tras una ruda mesa de madera, moviéndose rápidamente para dar el título a este, la bolsa de monedas a aquel (en el más escaso supuesto), el lote de prisioneros destinados a esclavitud a uno, o la firma imperial a aquel otro. Se podría pensar que lo hacía al tuntún, y estirando más el brazo que la manga. Pero no era así: hacía tiempo que él y sus visires habían estudiado las solicitudes, y el momento justo después de la batalla, en caliente y con los nervios aún exaltados; era el evento perfecto para hacer las transacciones. Y cuando veía a un solicitante en concreto, curiosamente se acordaba de él, y se dirigía con un tono muy amistoso: «Hombre, si es Dagüer, el de los juncos; va, venga, pasa, que has cumplido, ¡hala!, a disfrutarlo, y acuérdate: la próxima vez te llamaré». De súbito, dirigiéndose al siguiente: «¡Pero si es mi amigo, el amo de la llanura yerma! Muchacho, ¿cómo te has hecho esto? A ver, además de la recompensa, a este hombre lo ha de ver mi cirujano». Hasta que le tocó el turno a Alekt:
—Dime guerrero, ¿a ti que te falta? —Alekt se dirigió con desparpajo al emperador.
—Me prometiste embarcaciones y tripulación para un viaje exploratorio, emperador Raundir Stosser. Además, te aclaré que yo no soy guerrero. Espero que te acuerdes de mí y de mi condición, así como de la promesa que me hiciste. Recuerda, si tu memoria no te falla, que nuestra partida a la mar debe ser en esta época, y no en otra, por los movimientos de corrientes.
—¡Ja, ja, ja, así me gusta, con brío y sinceridad! ¡Pues claro que sí! Ahora me acuerdo, muchacho. —El emperador se dirigió a su visir principal—. ¿Por qué no han dejado pasar a este hombre antes que a los demás?
El visir le contestó secamente con argumento burocrático:
—No es de la casta de los notables, mi señor emperador.
El emperador se quedó satisfecho con la respuesta y pensativo al mismo tiempo. Pensativo en la magnitud de la empresa de ese hombre, que recordó inmediatamente, pues era la idea más fructífera y provechosa que había pasado por delante de su corte desde que reinaba. La idea le resultó tan llamativa y lucrativa que llegó a olvidar deliberadamente el nombre de su autor. Esa era una aventura que deseaba llevar con cierta discreción, para que ningún notable intrigante se le metiese de por medio, por este motivo su aparente impulsividad y los excesos de su montaje teatral en darle lo que quería al marinero no eran más que un maquiavélico proceder, como era todo aquello que acontecía en ese preciso día. Los notables allí presentes no podrían ni deberían ver otra cosa más que a otro acreedor satisfecho, otra puesta en escena de agasajos histriónicos. El emperador, se dirigió en estos términos al capitán de barco:
—Pues te habré de declarar notable por la vía rápida.
Con modestia y una leve inclinación, Alekt expresó su negativa:
—Magnífico y serenísimo emperador Raundir Stosser, me honras, pero no me es necesario.
El emperador le contradijo, sin enfadarse, pero con un velado tono entre coacción y mandato:
—Mi estimado navegante, recuérdame tu nombre —rápidamente, Alekt respondió, y el emperador prosiguió, alzando el índice—. Mi buen Alekt, maestro de naves, no quiero tener un disgusto justo antes de la victoria fecunda. Acatarás el nombramiento ya que, a pesar de la proximidad que tengo con vosotros, soy yo, a la postre, quien dispone en el imperio y quien os concede los favores a todos.
Alekt bajó la cabeza y pidió disculpas, prácticamente con un susurro, ante la posibilidad de enojo del emperador. Bien conocido era que la viveza que tenía en el trato amistoso, también la tenía en la espada y en las sentencias contra sus enemigos, o simplemente contra cualquier sospechoso de serlo. Así pues, los trámites con Alekt fueron despachados en pocos segundos:
—Toma tu título de notable, Alekt Tuoran de Barklos —dijo, mientras escribía el nombre de su súbdito—. Y así lo rubrico por toda mi potencia, magnanimidad y sabiduría. ¡Dadme el sello! —Estampó la firma imperial en el documento y se lo entregó en mano a Alekt, mientras seguía hablando, esta vez con aire distraído y a media voz—. Ya sabrás, como buen informado navegante que supongo que eres, que en el puerto de Eretrin hemos podido apresar dos fragatas intactas. Son tuyas. De hecho, aprehenderlas sin desperfecto ni mella después de esta batalla, ha sido uno de los fines de esta campaña, pues..., se suponía que se utilizarían, según alguien me dijo. —La mirada penetrante y cómplice, que los demás no advertían, le hacía ver a Alekt que se acordaba perfectamente de todo el plan, así como de las expectativas más que ambiciosas que en él había depositado—. Mi visir de navegaciones te hará el papel. ¡Ah! ¡Otra cosa! —Miró entre los que estaban detrás de Alekt, ya despachados, y voceó a uno de sus notables—: ¡Gotert! ¡Tengo una orden para ti! ¡Ahora! —El tal Gotert, se personó apartando a los demás—. Te ordeno que trabajes con este hombre, ahora mismo, como segundo oficial, contramaestre o lo que aquí el navegante te asigne. No está a tus órdenes, pero sí bajo tu supervisión, ya me entiendes. Le vas a conseguir una tripulación, aunque la tengas que sacar de leva o del mismo infierno. He dicho. Y mañana más. Dejadme pues, que ahora me espera la victoria fecunda.
Gotert era el notable más joven y más próximo al emperador, al menos de los que había allí presentes. El emperador sacaba a menudo válidos y bastardos fieles hasta de debajo de las piedras y se suponía a Gotert como uno de los más allegados de este tipo de personajes. A pesar de su juventud, como bien sabía el emperador, hasta ahora había demostrado la increíble capacidad de cumplir cualquier misión, por mucho que pareciese que estaba fuera de sus posibilidades. Cuando se le echaba un vistazo a tan precoz notable (no superaba los veintiún años), nadie diría que, en esa misma batalla, no hacía ni un par de horas, se había abierto paso a sablazos entre docenas de enemigos en lo más encarnizado de la acción: saltando con una pértiga, había alcanzado el emplazamiento de uno de sus disparadores de cargas, dando muerte a los seis artilleros que lo manejaban, para así dispararlo contra las filas contrarias.
En un breve e incómodo intercambio de palabras, Alekt y Gotert se saludaron y convinieron una cita para trazar la estrategia de esa aventura. Ahora, ambos consideraban que no era el momento por razones personales que no deseaban revelarse (ambos sentían una desconfianza mutua), pero que los obligaban a alejarse durante un corto periodo de tiempo. Acordaron sin discusión volver a verse al cabo de unos días. Al menos, esa necesidad de irse y esa desconfianza inicial en común, les facilitaría ponerse de acuerdo en seguida, el resto ya sería otra historia.
Otro aspecto que resolvieron sin esfuerzo, sin que Gotert mostrara ganas de discutir, o al menos eso hacía creer, fue la contratación de la tripulación, que debía confirmar el mismo capitán, aunque el joven notable pudiera traer sus propuestas. En realidad, se ponían de acuerdo de forma rápida, aunque luego quedaban con una suspicacia malsana.
Para acabar, Gotert insistió varias veces en la enorme carga que le quitaba de encima, ¿acaso le estaba insinuando que le iba a caer toda la responsabilidad si no lo hacía bien? Alekt no se sentía del todo cómodo con el joven valido.
Mientras, el emperador desapareció entre las sonrisas cómplices y socarronas de visires y notables, ya que se dirigía hacia la victoria fecunda. Se trataba de un rito denigrante para los vencidos, sobre todo para el género femenino. Dicho rito, provenía de nobles hechos del pasado que se fueron pervirtiendo. Antaño, cierto emperador liberó otros reinos de un monarca bestial y abusivo, incluso con su propia familia, por lo que la mujer del vencido accedió a una invitación de cena del emperador victorioso, suponiendo que no podría ser peor que el bruto de su marido. Su encanto fue tal que ella se dio sin dilación, dando a luz a un hijo como fruto de esa jornada. La fama del emperador, encantador, humano y libertador de tiranías, hizo que se repitiese el rito de la cena, con todo el erotismo que luego llevó tal evento. Pero a lo largo de las generaciones, convirtieron en una costumbre flirtear con las mujeres de los vencidos, primero; y después en despiadado abuso encubierto de buenas maneras. Se suponía que la mujer y las hijas del alcalde de esa ciudad serían invitadas a una cena magnífica en la que serían tratadas con respeto; sin embargo en la comida y la bebida ingerirían la droga que las hacía indefensas a la humillante violación. Para fastidio de los depravados vencedores, en esa ocasión, solo contarían con las mujeres de un consejero menor, pues el alcalde y los consejeros importantes habían huido con antelación. Lo peor del caso es que esa costumbre también se había extendido de manera más marrullera entre los notables y la tropa.
Alekt huyó avergonzado esa misma noche de la ciudad, aprovechando el par de días acordados con Gotert, para que el devenir de los hechos no perturbase sus ineludibles tareas necesarias. En un ambiente enfervorecido por tal actividad no podía concentrarse ni mirarse al espejo como hombre. Volvió al cuartel general de su clan a trote lánguido, por la misma senda por la que vino hasta el cercano pueblo de Erevost. En su marcha le acompañaban flujos de refugiados que huían de Eretrin, familias enteras, madres con sus hijos que miraban con temor a aquel jinete acorazado, desnudo de su yelmo, con la cabellera bailando al son del viento frío. El jinete, no podía expresar su condolencia hacia los inocentes, porque no hablaba su lengua; no podía decir cuánto lo sentía y cómo se encontraba en esa ciudad, en esa horrible situación, por razones ajenas a su voluntad. Algunas gentes huían cuando se percataban de su presencia: Alekt se les aparecía como una amenaza, pero lejos de ser peligroso, en realidad resultaba una salvaguarda contra los soldados menos piadosos de su propio ejército, o contra las aviesas intenciones de aventureros que se acercaban allí donde había una batalla para rapiñar a personas, inmuebles y cadáveres, como unos carroñeros más. La presencia de un notable del imperio, tal como se mostraba por los distintivos recién impuestos y visibles para todos, era un hecho que imponía respeto y cautela entre la chusma saqueadora, máxime cuando Alekt iba magníficamente pertrechado.
Detrás de él, columnas de humo se alzaban desde el campo de batalla y de la misma Eretrin, pero él, sabiéndolo, no quería mirar hacia atrás por nada del mundo, no deseaba volver siquiera tras los dos días acordados con Gotert. Prácticamente, ya ni deseaba hacer su expedición, ¿a qué precio? El recién proclamado notable Alekt Tuoran seguía conservando su alma de hombre sencillo, de artesano de la mar, de niño de vecindario que había crecido mucho; y por ese motivo, por tener esa alma, Alekt lloró. Por suerte, para cubrir la vergüenza de ese llanto, una fina lluvia empezó a caer, fría casi como el hielo que pinchaba la piel hirviente de los que habían hervido por dentro.
Al cabo de cuatro horas de viaje, con las luces crepusculares, llegó al campamento de los Tuoran y aprovechó para hacer una revisión informal a los supervivientes de la batalla: familiares, seguidores y empleados, que habían llegado mucho antes que él para atender a los heridos. La milicia familiar estaba comandada simplemente por su padre, su hermano y él mismo. Su hermano Argüer había sufrido peor suerte en la lucha y descansaba de las costuras practicadas en el vientre por su cirujano, a causa de un largo sablazo que le había seccionado superficialmente, por suerte. Los demás tampoco estaban muy enteros, y había habido alguna que otra lamentable baja: de los cuarenta que vinieron, seis habían muerto, y doce tenían heridas graves; algunos, lisiados para el resto de sus vidas. Este era parte del precio del emperador, que Alekt de entrada se había negado a pagar.
Los sanadores comentaron que Argüer tenía altas probabilidades de recuperarse puesto que el tajo había cortado solo la piel, aunque todos eran realistas con los riesgos, porque sabían que se podían presentar las fiebres de infección. Alekt sufría por su hermano como no había sufrido hasta ahora por nadie. Así que, harto de dolor, fue a hablar con su padre, que se encontraba retirado a una distancia del campamento familiar, también contrito, padeciendo y rogando por su hijo herido. Sin embargo, Alekt, tras saludarlo con poca efusión, le habló así:
—Tú también me hiciste esa recomendación, la gran sugerencia de obtener el favor del emperador mediante la guerra, y mira en qué se ha convertido para nosotros y, de hecho, para todos. A veces, me pregunto si unas vidas humanas valen cuatro ideas.
El padre comprendía sus dudas, y no se alteró por sus reproches, sin embargo más que contestarle, le argumentó en contra:
—Deberías pensar que, muy probablemente, esas vidas humanas creían en esas ideas. Incluyendo a tu hermano.
Pero Alekt no se amedrentó y le contestó de forma razonada; algo que su propio padre les había fomentado desde que eran pequeños. Por eso le dijo:
—Padre, las ideas son eso: ideas, imágenes en nuestra mente de lo que pudiera ser la realidad. Esa realidad lleva a la perversión de esas ideas irremisiblemente. Sin ir más lejos, fíjate en la pantomima que ha sido nuestra petición. Yo, sinceramente, no sé cuál es el estado de las fragatas prometidas. En fin, preferiría que fueran dos desperdicios para darme la excusa de abandonar todo esto. ¡Oh! Y si pudiese canjear ante Dios nuestro proyecto por la salud de Argüer. Si Dios me oyese, esto debería cumplirse por ser un pensamiento justo. Pero, ¡ah, padre! Aquí no hay Dios. Ni creo que nunca lo haya habido.
—Vivirá, Alekt, tenlo por seguro, porque yo soy su padre. Y esas ideas son más importantes y más fuertes que los deseos pedidos a Dios. Ya sean los del presente o los del pasado.
—Sí. Ya sabes que yo contengo el pesimismo de madre —añadió, sonriendo.
—Por suerte. Si no, todo sería muy aburrido siendo todos tan optimistas.
Padre e hijo se rieron con un tono cansado y amargado. No tenían muchas fuerzas, ni mucho ánimo, pero pudieron abrazarse, encontrando consuelo. Alekt, no obstante, volvió a recaer en su pesimismo obsesivo: se volvió a lamentar de su suerte y de lo que padecían:
—Y todo porque ahora es la época de la partida. ¡Maldigo las corrientes y las mareas!
El padre, sorprendido, le contestó:
—Parece mentira que un marinero como tú se pueda quejar del tiempo. Cosa que ya es tonta de por sí, ¿realmente has escuchado lo que tú mismo has dicho?
—Disculpa, padre. En alta mar sabes que no diría semejante cosa. Llevo unos correajes y pertrechos que solo me recuerdan lo que he tenido que hacer, y lo que nunca he sido. Debo de estar trastornado por esa razón.
—Vamos, hijo, no te maldigas a ti mismo. Ve a comer y a descansar. Mañana empujaremos un poco más hacia adelante nuestro futuro. —Y padre e hijo se acompañaron a tomar su reconfortante caldo, a reposar sus cuerpos, a abandonar armas y armaduras, a untar heridas y magulladuras para curarlas con el reparador descanso que les daba esa noche calmada.
En la recién tomada ciudad de Eretrin, otro personaje del pueblo de los nalausianos (así se denominaban a los habitantes de Eretrin) permanecía oculto en el sótano de su casa con su mujer y su hijo pequeño. Ni con insinuaciones ni con drogas iban a abusar de su mujer, y por eso ahora se escondían. Sin embargo, después de haber luchado sin descanso contra el imperio, en esa misma batalla y en otras anteriores, los planteamientos que debía hacerse para sobrevivir tenían que ser realmente complejos: resistir y enfrentarse era la opción más estúpida, porque no podía ni vencer ni llevar a rastras a su familia bajo una amenaza de muerte continua. Salir y exponerse era por supuesto lo menos recomendable. Y por si fuera poco, el taller donde ejercía su oficio de ebanista había quedado muy maltrecho por los incendios producidos en la toma de la ciudad. ¿Hasta cuándo podría y debería estar escondido? En ese sótano solo había comida y bebida para tres días. Él, de nombre Trucano Negosores, excarpintero y exespadero ligero de la República Autónoma de Eretrin, estaba abrazado a su mujer y a su hijo, los cuales dormían agotados por la ansiedad y el miedo, mientras él estaba intentando elaborar en su mente el plan para su huida de esa ciudad. Cuando encontró la solución, sus ojos se abrieron como si se hubiese descubierto un tesoro. Con intención de comentárselo a su mujer, la despertó susurrando:
—Nitavi, Nitavi, despierta, amada…
Alertada, abrió los ojos de golpe:
—Los soldados, los saqueadores, ¿y mi hijo?
—Tranquila, tranquila, pero por favor no grites. Escucha, debemos huir de aquí, y lo haremos con un plan que he trazado.
—No sé cómo puedes aún pensar; con esta ansiedad, con esta amenaza continua sobre nosotros —le interrumpió con decaimiento.
—Pues pude, y escúchame lo que te digo: abandonaremos esta casa con lo mínimo para transportar y lo más fácil de cambiar. Para ello haré excursiones arriba, a la casa, y cogeré lo que pueda. Barraré la puerta y procuraré poner una señal de epidemia, ¿verdad que es buena idea?
—Ten cuidado, te lo ruego.
Él prosiguió entusiasmado:
—Entonces, subiremos a la casa y saldremos por el ventanuco trasero; de noche, en silencio. Si me ayudas un poco podríamos huir mañana mismo.
La mujer, que era realmente juiciosa y decidida, apoyó el plan de su marido, pero encontró un inconveniente de peso, y se lo dijo así:
—Es la mejor solución que puedes haber pensado para huir, mi esposo. Pero, ¿qué haremos luego?
—Iréis a Domón, el pueblo próximo en la ruta a Erevost. Allí estaréis con mi prima Duelva que, sin duda, os acogerá. Solo de veros sanos y salvos tendrá una alegría enorme, y estoy seguro de que hará todo lo posible para que estéis bien.
—“Os acogerá”, “estaréis”, ¿te refieres solo a nosotros dos? —contestó alarmada.
—Sí, así es, y así debe ser. Mientras tanto, yo pediré trabajo a alguno de los vencedores.
La mujer puso una cara entre aterrada y confusa. Cuando él leyó esa mirada, le aclaró cómo sería esa solicitud:
—No pediré cualquier trabajo ni se lo pediré a cualquiera. Pero piensa que es la mejor opción: sé hablar rigani, tengo un oficio útil y conozco bien la ciudad; puedo serles útil. Y quién sabe, si desde esa posición podamos devolverles el golpe.
—¿Y si alguien te reconoce? Mataste a seis de ellos en la batalla. ¿Y si te reconoce un vecino?
—No te preocupes, puedo hacer varias cosas: primero, cambiar de aspecto; segundo, si es necesario cambiaría de nombre; después, intentaré que mi trabajo no sea en la calle, o mejor, que sea de noche, lo que sea para no ser demasiado visible.
Su esposa ya no tenía objeciones, quizás porque no veía alternativas o porque confiaba en que Trucano había pensado en todo. Su marido, que era un año más joven que ella, siempre había dado muestras de ser excepcional y más maduro que el resto de muchachos, pero sin perder la ilusión de los espíritus juveniles. Con solo quince años había conseguido ser oficial ebanista, y uno de los más habilidosos de la ciudad. Los maestros del gremio aún no le permitían disponer de taller propio por no tener la edad pertinente, pero demostraba sobrada capacidad para organizarse, y así lo demostró a los dieciocho años cuando llevó su propio negocio y le pudo sacar provecho. A los diecinueve, había tomado como esposa a la joven más bella e inteligente del barrio, pero lo más importante era que ellos dos compartían la misma visión del mundo, y él lo había sabido desde que la conoció cuando eran niños. Tal como planearon, al año siguiente tuvieron su hijo, del cual su orgulloso padre estaba totalmente seguro que sería un sabio de la República. Con esa forma de ser, cualquier plan lo llevaba a buen término. Incluido el que acababa de explicar a su mujer.
La noche siguiente, salieron por un ventanuco trasero: primero Nitavi, luego el niño de seis años, que era tan espabilado como sus padres y, por último, Trucano. Tras deslizarse por el agujero, cerró la pequeña ventana desde fuera utilizando unos hilos ingeniosamente dispuestos.
Con tiento y cuidado emprendieron la marcha hacia Domón, por el camino de Erevost. Evitaron las patrullas, se escondieron al oír el galopar de caballos. Y así toda la noche. La pareja era muy resistente a las marchas y cargaban con su hijo en la espalda cuando el pequeño quería dormir o cuando la vía se hacía accidentada. En efecto, se escondieron de todos los jinetes. Sin embargo, no se escondieron de uno en concreto, que iba a un trote cansado y apagado, que se les presentó como un aparecido en las primeras horas de la mañana. A Trucano le daba la sensación de que aquel jinete ahorraba las energías de su caballo para hacer una larga travesía, pero si hubiese sabido que solo volvía de Erevost hacia Eretrin, entonces hubiese deducido la enorme melancolía que ese hombre llevaba consigo. La familia no se escondió sino que lo miraron iluminados por las luces de la madrugada, escrutando en él síntomas o señales de bonhomía o algún sentido de la justicia. Eso fue lo que les pareció ver en su mirada, a pesar de percatarse claramente de que estaba cegado por el sol que tenía delante de él. Ellos de alguna manera intuían que no era el semblante de un aprovechado, de un crápula, sino la de un hombre que había sufrido.
Por el contrario, el caballero, de nombre Alekt, solo veía tres formas humanas que constituían la silueta de una familia: hombre, mujer e hijo. La presencia del pequeño le enterneció y le tranquilizó. Alekt suponía que no podían ser bandidos disfrazados de refugiados, ya que les acompañaba un niño. Independientemente de si estaba acertado o no con esa conjetura, solo podía decirse que esa era la ingenuidad de Alekt, ya que lo suyo no eran las triquiñuelas de pícaros de caminos, sino la franqueza de la mar que, aunque ruda, si se sabe leer, no engaña.
Durante un par de minutos, a medida que se aproximaban, se iban mirando sin decirse nada, minutos demasiado largos en los que el hombre de la familia se avanzó hacia el jinete acorazado, y tras quedarse a tres metros del morro del caballo, le dijo en su idioma:
—Buenos días, señor, ¿os puedo ayudar?
—¡Hablas mi idioma! —dijo sorprendido Alekt—. Eso no es nada común en tu pueblo, dada la enemistad que nos separa.
—Es necesario hablar cualquier idioma cuando se hacen negocios.
—Mmm… ¿Eso significa que eres negociante o que pretendes negociar? —A Alekt, la respuesta de aquel joven le levantó muchas suspicacias, y lo dejó notar en su expresión.
—Buen notable…
El jinete le interrumpió muy molesto, mientras se miraba de reojo los distintivos coloreados en su coraza que lo habían delatado:
—Te pido que no me llames notable, mi nombre es Alekt.
—Señor Alekt, excusadme, pero no traigo segundas intenciones. Mirad a mi familia; no puedo negociar más que por lo que yo pueda valer, para que ellos vivan cada día y puedan tener techo y pan.
—Comprendo —respondió lacónicamente Alekt.
—Entonces, lo que yo quiero negociar es una posibilidad de trabajo para mí, dado que mi antiguo empleo ha desaparecido con esta guerra. —Trucano demostraba unas dotes de hábil psicólogo, y sabía que podía confiar en ese hombre porque había recelado sin violentarse. Pero, lo más importante, no se había interesado especialmente por su esposa.
Nitavi, que se había acercado desde atrás, se había percatado, esperanzada, de lo mismo que su esposo: de una intrínseca bondad en aquel hombre impasible. Tiró de la casaca de su marido y le susurró:
—Dile a este señor que agradecemos su clemencia. Es un buen hombre, no sé por qué, pero lo sé, y ojalá pudiera contratarte.
—Creo que estoy en ello, mi amada —le respondió con una sonrisa.
Alekt les interrumpió con una pregunta, pues no podía comprender su lengua:
—¿Qué dice tu mujer?
—Dice que sois un buen hombre, y se sentiría honrada de que trabajase para vos.
Alekt no podía dejar de sentirse halagado, aunque al mismo tiempo gravemente incómodo; representaba al enemigo que había destruido su forma de vida. Su respuesta fue decidida rápidamente entre la clemencia y la necesidad:
—De acuerdo, de acuerdo, ¿cuál era tu oficio?
—Ebanista —dijo Trucano.
—Estupendo, ¿podrías hacer arreglos en un barco?
—He hecho arreglos para barcos, pero no en alta mar, señor. Confiad en que me veré capacitado en cuanto me ponga manos a la obra.
Alekt veía en ese hombre algo más que un simple ebanista, y le preguntó más cosas:
—¿Tienes alguna habilidad aparte de ebanista, políglota y buen negociador?
—Sin ánimo de ser presuntuoso, tengo la habilidad de adquirir habilidades, señor.
—Eso es lo mejor, mi querido amigo. ¿Cómo te llamas?
Trucano se dirigió a su mujer y le dijo emocionado: «Me ha llamado amigo». Nitavi sonrió con la esperanza en sus labios. El joven ebanista se volvió a su nuevo jefe, y le dijo:
—Trucano Negosores, patrón.
—Vaya nombres que tenéis. Bueno, si no tienes inconveniente, puedes montar en la grupa de mi caballo o reunirte luego en Eretrin conmigo si quieres acompañar a tu familia hasta vuestro destino. Te daría dos días para tal cosa, si te fuera menester. En efecto, buscamos gente, y mejor si son naturales, libres de heridas de batalla. Nuestra empresa es un viaje náutico.
Trucano tradujo todo aquello a los suyos y añadió que, a pesar de la distancia y la pena de la separación, un trabajo marino sería lo mejor para que la ciudad olvidara su rostro y el tiempo difuminara su pasado de milicia. Tras un intercambio de comentarios, consejos y risas de emoción entre la familia ebanista, Trucano contestó:
—Os acompaño ahora, señor. Mi mujer es muy capaz y resuelve siempre cualquier situación, y mi hijo es un niño obediente y tranquilo.
—Te felicito por tu familia, ebanista. Entonces, despídete, que iremos con cierta prisa.
Así lo hicieron. El hijo, el pequeño Tubisto, se abrazó con mucha fuerza a su padre porque, a pesar de su temprana edad, había comprendido todo lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Nitavi besó con el amor de años a su marido en esa precipitada despedida. Luego, la mujer miró a los ojos de Alekt con una sonrisa de agradecimiento especial. No obstante, Alekt se mostró incómodo, a pesar de devolver la sonrisa cortésmente; estaba sufriendo y lo dejaba notar hasta en sus más insignificantes movimientos. Cuando se fue con su esposo, Nitavi se había contagiado de la tristeza de aquel hombre y, fuera la que fuese su causa, hubiese deseado aliviarlo dentro de lo posible porque no los había tratado ni como enemigos ni como vencidos. Pensó en pérdidas, en bajas y, como un chispazo, se le hizo patente la posibilidad de que alguien cercano a él hubiese salido mal parado en la batalla, quizás un hermano que podría estar en peligro de muerte. Una lágrima se deslizó del ojo de la mujer, como única expresión que podía permitirse por la congoja hacia las muertes de sus enemigos. Luego se controló.
Dado que el encuentro y la charla con Trucano le habían hecho perder prácticamente media hora de marcha , ahora se veía obligado a trotar más rápido para llegar a su destino; el joven notable Gotert le estaba esperando en una taberna que ambos conocían . Tal como le había dicho, le encontraría, si podía, revisando a los levados o contratados para la expedición. Alekt insistió en que podrían verse en las afueras, porque probablemente tuvieran que agrupar cerca de cien hombres, pero Gotert aseveró que no, que era menester la discreción para esta misión, y debía hacerse en la ciudad, en un edificio con pocas ventanas, lo más secreto posible. Por eso, tendría rondando en turnos planificados a los candidatos; sueltos, si eran contratados, o con custodia, si eran levados.
Al entrar en la ciudad pudieron ver muchos cambios, respecto al desorden que había cuando salieron. Cuadrillas de soldados reparaban daños y construían fortificaciones para someter a los vencidos. También, empleaban a algunos civiles, pero no se podía apreciar si los que iban alabarda en mano vigilaban a esos trabajadores por su condición esclavizada, o simplemente a la obra y sus materiales, pues estaban ciertamente tensos y alerta ante la más mínima sospecha de evasión, rebelión o robo. Con un terrible estupor pudo ver a algunos ejecutados por destripamiento en alguna plaza pública: había soldados imperiales ajusticiados, pero muchos más nalausianos, por lo que Alekt no pudo evitar decir «lo siento» a su acompañante.
—Vos no sois quien los habéis ordenado, señor Alekt —dijo políticamente Trucano. Sin embargo, no podía negar un odio indiscriminado a cualquier invasor del imperio de Strooli.
Llegaron a la posada convenida y, de repente, Trucano recordó con pavor que podían reconocerle. Precisamente, por lo precipitado de su contratación, no había cambiado ni su aspecto, ni había adquirido un nombre nuevo, ni nada por el estilo, tal como había pensado en su primitivo plan, tal era su cansancio. Le alivió el hecho de que este era un barrio que frecuentaba muy poco pero, ¿y si había un conocido entre los de leva? La posibilidad le causaba tal terror que sudaba a mares. Su patrón lo notó y le preguntó:
—¿Qué te ocurre muchacho? ¿Temes algo?
—Patrón, por favor, ¿me permitís pasar por mi casa para recoger unos pocos efectos personales? Acabo de recordar que dejé un amuleto familiar de mucho valor sentimental.
Alekt estaba escamado, por lo que estableció unos términos antes de ir allí:
—Que quede clara una cosa muchacho, esto… Trocano.
—Trucano —le corrigió el ebanista.
— ¿Qué?
—Me llamo Trucano, patrón —le volvió a corregir.
—Si quieres acabar bien, mi joven ebanista, me vas a dejar que me equivoque las veces que me haga falta con tu nombre y con otras muchas cosas. Te recuerdo que yo soy tu jefe, y olvidar eso es un error que debes corregir de inmediato, ¿de acuerdo?
Trucano se amilanó con el tono utilizado por Alekt, demasiado contrastado con lo visto hasta ahora. El carpintero se disculpó, musitando y bajando la cabeza. En algo debía notarse que era un duro marinero, y que había sobrevivido a una cruenta campaña imperial. La amargura y la ira rezumaban de su persona. Alekt prosiguió con el mismo tono:
—Que te quede bien claro, no se te ocurra traer nada de valor, si traes un… “talismán”, no quiero ver ni oro, ni turbil (el preciado cristal azulado), ni platino, ni nada que se les parezca. Si tienes una fortuna entre las repisas, lo entierras donde quieras y vuelves a aparecer antes del crepúsculo. Si no apareces, no solo te despediré sino que haré que te juzguen por ruptura de contrato. Eso significa la cárcel.
—No, señor, solo es una figura colgante de madera con hueso incrustado. Volveré cuanto antes, señor, y no es mi intención escapar, os lo prometo.
El navegante, hastiado de todo, le hizo un gesto con la mano extendida para indicarle que se marchara. Cuando Trucano iba a doblar la esquina, Alekt le llamó:
—Turcano.
—Sí, señor Alekt —le respondió, ahora sin intención de corregir nada a su patrón.
—Sé que cumplirás, no lo dudo. Pero pasar por una matanza como la que hemos vivido todos no es algo sencillo. Nos hace a todos más impíos.
Trucano le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y fue corriendo hacia su casa. Una vez allá recogió algunas herramientas: el amuleto, que era la excusa, un poco de dinero y unos cuantos efectos personales más. Pero lo más importante sería su cambio de imagen: se raparía la cabeza totalmente y se vestiría con las prendas más inusuales. En una hora había vuelto a la posada con un aspecto cambiado, incluyendo un corte en la cara hecho voluntariamente al afeitarse. Cuando Alekt lo vio, se sorprendió de su nuevo aspecto y volvió a sospechar, pero pensó: «¿Qué le puedo exigir después de esta guerra? Si tiene que esconderse de sus vecinos porque me sirve a mí, no puedo evitar que se oculte bajo un cambio de imagen, y si ha sido un combatiente, obviamente querrá ocultarse de cualquiera de nuestros soldados que pudieran reconocerlo. Más vale que le deje en paz».
Gotert llegó con retraso, en esta ocasión pasando desapercibido, casi de incógnito, y fue directo a cumplir su trabajo. Cuando entró en la posada ordenó a dos de sus soldados que ya podían abrir las puertas de las habitaciones, por lo que inmediatamente subieron al piso de arriba a cumplir la orden. Mientras Gotert se sentaba en el centro de una mesa larga de comedor, que gobernaba la estancia principal, invitó con un gesto a Alekt a hacer lo mismo, sin pronunciar ni una sola palabra. Alekt no quiso desentonar con su compañero y permaneció también en silencio. Como Trucano le seguía por detrás, le llamó a su lado para hacer de intérprete. Gotert preguntó inquisitivo al navegante:
—¿Quién es él? ¿Por qué debe sentarse en esta mesa?
—Es un contratado, nos puede hacer de intérprete —respondió Alekt, molesto por los aires impertinentes del valido.
—Excelente, buena adquisición. Ahora veremos los que he traído.
Y como si fuese un perfecto engranaje artificio de su planificación, justo en ese mismo instante aparecían bajando por las escaleras los candidatos a tripulantes. De momento, bajaron diez. Y Gotert añadió un comentario:
—Los primeros son los cogidos de leva, interesa saber pronto qué se hará con ellos si no son admitidos en la tripulación.
Alekt no pudo evitar mirar a Gotert con gran aprensión. Pero intentó suavizar las suposiciones:
—En todo caso, podrían enseñarles algo de la mar mientras seguimos las entrevistas. Por poco que sea, si en un par de horas les explicas algo, será mejor que nada.
—Como quieras, colega. Pero no lo dirás por pena, son el enemigo y merecen su destino, sea el que sea.
Los soldados empujaron hacia adelante al que debía ser el primero, que habló en nalausiano:
—No sé por qué estoy aquí ni a dónde vamos. ¿Alguien me podría explicar algo, por favor?
Trucano se sintió desesperado por esos hombres, pero tradujo:
—Este hombre no sabe por qué está aquí, desearía saberlo.
Entonces el precoz Gotert gritó:
—¡Se le dirá en su momento! ¡Ahora quiero saber cuáles son su oficio y habilidades! —Así le hizo saber la pregunta al desorientado señor, que habían arrancado de las manitas de sus hijos, como pudo saber después Trucano.
—Soy ujier en el Ayuntamiento, lo que mejor sé hacer es ocuparme de los legajos y las cartas; sé leer, ya me entienden, ¿verdad que sí? Bueno, y los días de fiesta voy a pescar con mis hijos; si es que le puede importar a alguien eso ya.
Trucano temía por la suerte de aquel hombre, y prefería tenerlo a su lado para ayudarlo en lo que fuera antes que lo enviasen a levantar bloques de piedra para la nueva muralla. Entonces, tradujo lo que dijo dándole un matiz lo más brillante posible:
—Este hombre es pescador experto, pero de temporada; cuando no está en la mar realiza tareas administrativas para el Ayuntamiento; sabría escribir los registros de una singladura.
Automáticamente, el ujier pasó a ser parte de la tripulación. Y así, otro sí y otro no, en un maratón de entrevistas para conseguir la mejor tripulación posible. Ya había anochecido cuando finalizaron con un hombre que se había presentado como candidato voluntario; quería un contrato. Inmenso, de piel negra, y originario del pueblo de los siligunes; que amaban el mar en el que pescaban. Gotert, que era un habilidoso y despiadado inquisidor, recordó un caso con un sirviente siligún, y le insinuó si podría ser él. Se dirigió a Trucano para que hiciera la traducción:
—Un general de mi ejército tenía un sirviente de tu pueblo, curiosamente con tu descripción, que escapó en medio de la batalla. Algunos siligunes, por ser guerrilleros para causas republicanas, caéis presos de nuestro ejército, y por apoyar dichas causas erróneas, pagáis con la servidumbre. Piensa que si además eres un siligún fugado, pagarías el doble.
Trucano, con expresión de preocupación, y ante la tenaza de la personalidad de Gotert, no varió ni una palabra de lo que quiso decir. Aquel hombre permaneció imperturbable como una efigie, y con su ímpetu lento y su expresión hierática de párpados caídos, movió brevemente los labios para contestar con una voz grave y vibrante:
—No conozco este caso, señor.
Alekt estaba irritadísimo por tanta objeción y tanta pega que le ponía a la selección, y sin poder aguantar más le dijo en tono frenético a su colega de viaje:
— ¿Tenéis alguna orden especial del emperador de interrogar a los candidatos?
Gotert le miró con la misma inexpresividad que había exhibido el hombre negro, y le respondió:
—No, lo hago simplemente porque soy así. Para divertirme, si puede decirse.
Conteniéndose, Alekt respondió lo más breve posible para no irritarse más:
—Claro.
Luego, lo más sorprendente de todo fue que de repente Gotert se dirigió al siligún en su propio idioma, con estas palabras que entendió su interlocutor:
—Debería entender entonces que tú no eres el sirviente fugado. Pero tú sabes que no es así. Llevarás esa losa hasta que vuelvas a puerto, si es que vuelves después de este largo viaje. Porque el maestro de naves te va a contratar, con seguridad.
El hombretón cambió su expresión, abriendo sus ojos, atemorizado ante la maldad de aquel joven. Maldad de las peores: la que se esconde y se justifica en lo que se llama autoridad y jerarquía. Maldad de las más feroces y despiadadas; la que está al lado del poder y lo oficialmente correcto; vileza fría de cínicos burócratas.
Hubo un silencio incómodo, un silencio de sudor graso en la frente de aquellos que tenían algo de decencia, en los que aún consideran al ser humano. Los que no sudaban debían de ser más próximos a los reptiles. Al final, Alekt alzando su voz de mando marinero, se impuso:
—¡Este hombre es idóneo, y a pesar de vuestros juegos, formará parte de la tripulación!
—Por supuesto, señor, sois vos quien contratáis; con todas las consecuencias. Yo no estoy aquí para objetaros nada —contestó un cínico y malicioso Gotert.
Cualquier cosa que dijera era parte de su maquiavélica puesta en escena. Todos sabían que no podían fiarse de aquel notable, aún muchacho. Por suerte, debido a su juventud, todavía no había pulido sus formas, y eso hacía que a todos les fuera patente que no era más que un intrigante de mucho cuidado, con demasiado poder, sin embargo.
Por supuesto, el engranaje de una expedición constaba de muchas más piezas que debían encajar, como el abastecimiento de provisiones. El padre de Alekt, desde el campamento de la familia, se había encargado de calcular y encargar, esa misma mañana y sin perder ni un solo minuto, todos los víveres necesarios, que ya llegaban rodando hacia el muelle en los carros: salazones, manzanas, pan de marino, nichurias —que eran las legumbres más apreciadas para largos viajes— y conservas varias. Además, el maestro armador revisó el barco, y junto con el administrador hicieron el inventario y ordenaron las provisiones y el utillaje.
La actividad era muy intensa en los dos barcos y sus alrededores. Con ese ritmo de trabajo preveían que en tres días podrían zarpar, gracias también a que las fragatas estaban en un magnífico estado. Dos naves de corte alargado de tres palos, abarrotados de negras jarcias, pero a su vez y de manera muy ingeniosa de estays y foques que le conferían su prodigiosa velocidad. Alekt estaba muy contento de volver a ver esas dos obras de arte y ciencia, pero sobre todos los demás asuntos, estaba contento de volver a ver a su hermano para comprobar su mejoría, ya que había llegado al muelle desde el campamento transportado suavemente en un carro amortiguado, especial para los heridos. Por ese buen humor que manifestaba su patrón, Trucano se atrevió a preguntarle:
—Señor Alekt, ¿por qué es necesaria tanta prisa? Siendo yo inexperto en las artes marinas, no soy capaz de saber si es una forma de hacer habitual.
Alekt se mostró didáctico en esta ocasión. No escatimaba en dar explicaciones cuando se trataba de hablar del resultado del trabajo de observación y de las deducciones recogidas por su familia durante los últimos diez años:
—Trucano Negosores. Sí, ahora calmado pronuncio bien tu nombre. Un buen día, cuando yo era pequeño, leí las leyendas de las bandadas de aves marinas que venían del oeste, que me costó creer ciertas. Ligado al mar como estaba por la vida de mi familia, tenía todas las herramientas para desentrañar la verdad detrás de esa leyenda. Y un día, tras largos estudios y complicados cálculos, llegué a la conclusión de que debía de haber una masa de tierra allá lejos en el oeste.
—¿En el mar de la nada?
—Sí, allí lejos.
—¿Solo por las bandadas de pájaros?
—¿Eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Estudiamos muchas más cosas, durante muchos años: consultamos a ancianos, sabios, navegantes, y tomamos nuestras propias notas sobre los signos de la naturaleza. Durante once años, mi buen Trucano, durante once largos años, mi hermano, mi padre, mi madre, mis primos y yo los estudiamos. Desde el movimiento de las nubes, las mareas, la aparición de cetáceos cada verano en nuestras costas y muchas cosas más, muchas. Por eso, pudimos convencer primero al visir de navegaciones y luego al mismo emperador, de que se debía hacer esta gran empresa, en esta época, en estos días, cuando las corrientes hacia el sur nos llevarán a velocidades que para cualquier vela se pueden multiplicar por cuatro.
Trucano estaba asombrado de las explicaciones de Alekt, pero sobre todo estaba asombrado de que en el imperio pudiera haber gente así. Casi estaba a punto de preguntarle cómo era posible que sirviese y viviera bajo la marca de esa monarquía. Pero se calló. Primero, porque su hogar estaba allí, ya fuera imperio o anarquía, y segundo: él ahora era su jefe y, por cierto, bastante magnánimo, por lo que debía guardarle un respeto proporcional. Sin haber aún dicho ni una sola palabra, como si supiera lo que quería oír, Alekt prosiguió:
—Y, sin embargo, pertenecemos, habitamos en este maldito país, estado o como queráis llamarlo, que nos financia el viaje a costa de vidas humanas. Y ahora, también será el vuestro por esta odiosa anexión.
—Señor, pero… vos habéis participado en la batalla… para ganarla… —balbuceó aturdido Trucano.
—¿Qué he ganado? ¿En qué he ganado? No hay quien pueda creer semejante cosa.
Trucano sintió una patética tristeza hacia aquel hombre, pero también le reconfortó el hecho de que hubiera confiado en él. De todas maneras, su respuesta lo dejó desarmado y pensativo para el resto del día. Solo le dijo:
—¿Qué más puedo hacer por ti, patrón?
—Ponte bajo las órdenes del maestro armador, sírvele de intérprete, seguro que será tu principal ayuda. ¡Ah! Pregunta por mi hermano y preséntate ante él —respondió Alekt, con el despego de los que sufren más de la cuenta.
Los dos se abalanzaron hacia la puerta de salida, cuyo umbral traspasaron casi al mismo tiempo, y abandonaron rápidamente el lugar, sin decir nada y olvidándose de dar y recibir las fórmulas de respeto jerárquico. Por un momento, creyeron que la inercia de sus rápidos movimientos les ayudarían a dejar atrás la amargura que, como un halo, los había envuelto por completo. Trucano lo consiguió en cuanto empezó a hacer otra cosa, sin embargo Alekt llevaba adosada esa pesadumbre como una esencia propia
Trucano asistió como traductor al maestro armador en dar órdenes para las reparaciones y otros trabajos. Después, pudo conocer a Argüer, el hermano de Alekt, y encontró en ese rechoncho marino la cara opuesta de la familia: jovial, simpático y vital, pero sobre todo tremendamente práctico. Lo primero que hacía con cualquier persona era llevarse bien, colaborar al máximo, porque no podía esperar menos de cualquier ser humano, igual que no podía esperar menos de él mismo en su relación con los demás. También, si las cosas no funcionaban, era el primero en cambiar, sustituir o destruir. Por ese mismo sentido práctico, si otra persona no le consideraba como un ser humano respetable, como él había hecho previamente con el prójimo, la opción más económica era eliminarlo de su vida; de entrada, con la indiferencia, aunque en el campo de batalla había demostrado que podía hacerlo de otra forma. No le habían herido, ni por casualidad ni por ser más débil, sino por convertirse en la bestia negra del enemigo en su sector. Como él solía decir, y repitió delante de Trucano: «¿Han considerado que pueda ser un honorable y hospitalario pescador del sudeste del imperio, de las penínsulas Chuberr? ¡No! Me han equiparado al emperador directamente, me han simplificado, y ni siquiera pude tener parlamento, esa falta de respeto no la tolero». Alekt intentó por todos los medios hacerle entrar en razón, no había manera de hacerle entender que la batalla no podía ir tratando a cada uno de manera particular y que, por otra parte, en cada sector podían estar pasando cosas diferentes. De esta manera, ni siquiera el final de cada uno tenía por qué coincidir con el final general de la contienda. Resultado que uno victorioso en sus propios combates pudiera ser perdedor por su bando, y al mismo tiempo otros perecer en el bando victorioso.
Tras estas encalladas verborreas con su hermano, Argüer podía reconocer en Trucano a un honorable ciudadano, como cualquiera de los que podía haber matado en esa lid, y aunque le explicaba estos detalles sin demasiado tacto, ambos sabían que no había ningún odio especial sino que las circunstancias los habían traído a estar en bandos contrarios. No obstante, Argüer se disculpó, a pesar de todo:
—Disculpa si he hecho el comentario, espero que no hubiese nadie conocido tuyo en el sector sur.
—No, señor, por suerte no fue así. Y si me permites, yo también hice lo propio en el sector central de la batalla. —Trucano pensaba que estaba cometiendo una imprudencia, pero, sin saber por qué, percibía que podía abrirse a esa personalidad noble. Y tan noble fue que no lo tomó como algo totalmente negativo:
—¡Ja, ja, ja! Es irónico ver cómo los que nos batimos con más ahínco somos los que en realidad debiéramos conocernos mejor.
Trucano, ya totalmente abierto ante su otro patrón, le habló seriamente:
—Yo, de entrada, no me batía sino que defendía mi ciudad, mi gobierno escogido por nosotros, mi barrio, mi familia.
—Supongo que pensarás que nosotros luchábamos por una simple recompensa. Casi es lo que está pensando mi hermano ahora —dijo Argüer, bajando la cabeza avergonzado.
—No, no pienso eso. Ya conozco la historia. Era una oportunidad que no debíais perder.
—Lo que hay que hacer para conseguir los sueños, Trucano.
—Lo que hay que hacer simplemente para vivir, patrón Argüer.
Prevaleció un silencio entre ambos, en eso se parecía a su hermano; especialmente, en los silencios. Le ordenó, de manera intrascendente, que ayudase en las instrucciones de los marineros de Eretrin, traduciendo lo que decían los contramaestres; como era propio de su sentido práctico.
Los hombres de Eretrin contratados o levados ya conocían los deberes que debían cumplir; los contramaestres solo marcaban el ritmo para las repeticiones en sus trabajos, así que Trucano ya no era imprescindible. Fue a preguntar dónde dormiría Argüer, que hacía de administrador; aún no podía ejercer su verdadera función debido a la recuperación de sus heridas. Así, pudo saber que tenía una litera en un camarote compartido, en vez del típico coy de marinero, lo cual reconoció agradecidamente. Allí mismo, antes de dormirse, escribiría la primera carta a su familia desde que los dejó en el camino a Erevost.
Quedaban pocos días para que el tiempo óptimo de la partida decayese. Las corrientes eran, ahora y solo ahora, las favorables para marchar, y precisamente para descanso de los artífices de esa expedición todo estaba preparado. El sol anaranjado que así mismo teñía de ese color el último atardecer antes de la partida, convertía a las fragatas en siluetas negras cargadas de cuerdas, aparejos y palos. La mar de fondo, que llegaba hasta el muelle, bamboleaba suavemente las naves, dándoles un matiz de animal imponente a la espera de la migración. Mientras, unos pocos hombres que acababan su trabajo aparecían como duendes esbeltos danzando entre las jarcias. La estampa era única, como únicas eran esas dos naves, que parecía que solo existían para patinar sobre el mar y portar su inmensa superficie de velas desplegadas.
Había calma, y órdenes expresas de reposar todo lo posible; así todos dormirían o descansarían despiertos en sus jergones, con la expectación del día postrero antes de la aventura de sus vidas.