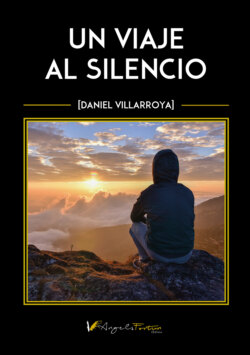Читать книгу Un viaje al silencio - Daniel Villarroya - Страница 9
EN EL PARQUE DE LOS CIERVOS
ОглавлениеEn casa ya me habían dado el ultimátum: «O apruebas y acabas, o cortaremos el grifo del dinero y habrás de espabilarte por tu cuenta y buscarte la vida» —me habían advertido—. ¡Cosas de los padres! —pensé yo—. Consideraba que no era para tanto. Cuando se es joven, no va de unos meses ni siquiera de un año, o de dos; hay tiempo para todo —o para casi todo—, porque todo está por delante, todo está aún por vivir. A eso se añadía —ahora lo sé— que por aquel entonces decidí cursar ingeniería como podría haberme decidido por las artes marciales (si bien mi constitución física, tirando a delgaducha, no me lo habría facilitado) o por el aprendizaje de la crianza del canario o del cultivo del garbanzo… o qué sé yo qué. Pero la verdad es que no estaba ahora en estas. Aprovechando cuatro días que me permitía el paréntesis de la Semana Santa, había decidido viajar a Barcelona para pasarlo con mis padres y, de paso, quedar con algunos de los viejos amigos. O, para ser más exacto, pasarlo con algunos de los viejos amigos y de paso visitar a mis padres.
Érica, Renzo, Klaus y Joanna —como ya referí—, hartos de deambular de aquí para allá durante horas, se habían ido retirando a la residencia, próxima a nuestra UCD, en el parque de Belfield. Había sido una de tantas noches locas de alcohol, de risas desenfrenadas y de vagabundeo gregario sin objetivo. Trinh y yo andábamos o tambaleábamos —no sabría precisarlo— a aquellas horas de la madrugada, haciendo no pocos equilibrios, si bien la finísima y tenue lluvia que comenzaba a caer parecía diluir parte del alcohol injerido, lo que vino a alegrar nuestra noche y a hacerla, si cabe, aún más feliz. Y no es que fuéramos unos inconscientes debido a nuestra juventud o fruto de nuestro estado a aquellas horas de la noche, no. Caminar bajo la lluvia —lo habíamos experimentado en múltiples ocasiones desde que llegamos a Dublín— nos producía una indescriptible sensación de placer y libertad. Como si el mundo fuera nuestro, despojándonos de nuestras camisetas, comenzábamos a gritar y a cantar como primitivos en la selva liberados de toda norma y de cualquier restricción. ¡Una verdadera fiesta!
Trinh Thanh, tres o cuatro años mayor que yo —si bien, me parecía tan maduro y sabio que lo veía como si me sacara una docena—, se había ido convirtiendo de modo natural en un auténtico hermano para mí. Y creo no equivocarme si afirmo que lo mismo le sucedía a él respecto de mí (Dan, que es como solía llamarme cuando se ponía íntimo). Desde el primer momento en que nos conocimos —de eso hacía casi tres años—, dos peculiaridades suyas me llamaron la atención: de una parte, su aspecto menudo y de otra, su apariencia serena y despierta. Había un secreto encanto en él que, aunque no sabría definirlo con precisión, me atraía poderosamente o, por decirlo con mayor exactitud, me seducía sobremanera: cuando estaba sentado, estaba sentado; cuando estaba de pie, estaba de pie; cuando caminaba, caminaba; si escuchaba, escuchaba; cuando comía, comía.
Sin propósito alguno y sin saber muy bien cómo, fuimos a caer en aquella noche lluviosa y de luna llena a las puertas de Cabra Gate, en el mismísimo Phoenix Park. En esta ocasión no tuvimos necesidad de colarnos sin ser vistos. A diferencia del St. Stephen’s Green y del resto de parques de Dublín que nosotros conocíamos, el Parque de los Ciervos —como es conocido popularmente— permanece abierto a todas horas, todos los días del año. Varias manadas de ciervos campan a sus anchas por el extenso recinto. De haber llevado manzanas, a buen seguro que hubiéramos conseguido su amistad al instante. Animados por la sorpresa inesperada de encontrarnos ante el parque más grande no solo de Dublín, sino también de Europa —más de 700 hectáreas de extensión—, no tardamos en adentrarnos por el bosque frondoso que en buena parte lo compone. A aquellas horas, no solo los ciervos, sino el resto de fauna que albergaba el parque, descansaban plácidamente sobre las enormes extensiones de pradera. Debía de ser comenzando a clarear el día, entre el crepúsculo y la salida del sol. Aunque eso no lo recuerdo muy bien.
Sí, ahora lo acabo de ver claro: era su atención. Eso es exactamente lo que me seducía más que nada de Trinh. ¡Estaba! Quizá era algo parecido a lo que mi madre con tanta frecuencia me decía siempre con las mismas palabras: «Hijo, hay que estar en lo que se hace». ¿Quizá me veía un tanto atolondrado? ¿Quizá algo ausente? ¿O poco presente en lo que hacía? Trinh ¡estaba! Ese era su verdadero encanto.
Entre fresnos, robles, limas, hayas, sicómoros y castaños de indias, praderas y senderos naturales, vagabundeamos por aquel océano infinito. Digo océano porque, pese a sus once kilómetros perimetrales de muralla, parecía no tener límites, tal es su extensión. Fuera por encontrarnos ¿solos? en medio de la noche y de aquel magnífico paraje, fuera por el influjo de la luna llena que lucía para nosotros, o quizá debido al placer inenarrable que producía la lluvia fina sobre nuestros cuerpos semidesnudos, lo cierto es que nuestro gozo iba en aumento por momentos, eso no podía negarse. ¿Cómo describirlo? Ahítos de felicidad, más como locos que como cuerdos, más como niños que como adultos de veintitantos años, comenzamos a dar volteretas frenéticamente sobre la hierba mojada de una de aquellas praderas inmensas. ¿O era debido al efecto de las pintas acumuladas durante las horas anteriores? ¡Qué más da! La noche, la lluvia, la luna llena, los bosques, las praderas, los ciervos… ¡esa era la gran maravilla! Todo parecía decirnos que existía para nosotros, dos estudiantes extranjeros en una noche de juerga de aquel 26 de marzo. Solo años después he sabido que todo es de una absoluta simplicidad: basta abrir los ojos y mirar.
—Usted perdone —le dijo un pez a otro—, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme.
—Dígame: ¿Dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado.
—El Océano —respondió el viejo pez— es donde estás ahora mismo.
—¿Esto? Pero si esto no es más que agua… Lo que yo busco es el Océano —replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte.
«Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo» —había intuido hace ya varias décadas un tal Anthony de Mello.
Voltereta por aquí, tumbo por allá y algunas que otras eses, amanecimos —como dije, debía de ser al despuntar el alba— ante el monumento del Ave Fénix. Quedaba claro por qué el nombre del parque. Aquel pájaro mitológico, según la leyenda renaciendo de sus propias cenizas cada quinientos años —inspiración, por otra parte, de poetas, escritores y artistas—, era también el origen nominal del suelo que pisábamos. ¿Quizá ahora transformado en espejo para Trinh y para mí? Aquella ave elevada sobre una columna corintia, con sus alas al viento, cuello erguido y cabeza altiva, ¿insinuaba acaso la conveniencia —o la necesidad— de nuestro propio renacimiento? A decir verdad, ni Trinh ni yo reuníamos las condiciones idóneas para preguntarnos tales cosas y menos aún para responderlas. De lo que sí estoy seguro es de que debíamos dormir si deseábamos renacer y estar en condiciones al día siguiente. El panel explicativo a los pies del monumento del Ave Fénix vino a disipar nuestras precipitadas conjeturas. Nada que ver con la mitología egipcia o grecorromana. En realidad, según rezaba aquel panel, el nombre de Phoenix proviene de una mala pronunciación del nombre gaélico irlandés Fionn Uisce, significando algo así como ‘agua clara’. Eso es justo lo que nosotros necesitábamos en aquel momento: agua, agua clara para atenuar y disipar el alcohol ingerido. Pero eso sería horas más tarde, ya en nuestra residencia.
Así las cosas, por ahora lo que debíamos aclarar era si marchar o continuar en aquel lugar. En estas, extenuados por las frenéticas volteretas y presos de tanta emoción acumulada, allá estábamos los dos estirados —¿o caídos?— sobre la hierba a los pies de un vetusto roble. Refiero su edad porque, inequívocamente, así la atestiguaba su grueso tronco y sus enormes —casi descomunales— dimensiones: ¿20 0 30 metros de altura? Majestuoso, con su tronco pardusco y escamoso, e iniciando su nueva floración en la recién estrenada primavera, se alzaba sobre nosotros como un Hércules heroico, más dispuesto a la paz que a la guerra y totalmente seguro de sí mismo, a juzgar por la apariencia de su vigorosa figura.
La luna llena, con su aura luminosa y clara, como una novia pletórica, contrastaba en un cielo nocturno grisáceo a punto de iluminarse con los primeros destellos del alba. Su resplandor, jugueteando con las sombras entre las ramas caprichosas del roble, lo hacía —si cabe— aún más bello, dándole un inigualable aire de encanto y de misterio. Más semejaba un dios sagrado que un roble. No cabía la menor duda: el universo entero se había reunido en aquel punto y en aquel instante del 26 de marzo para mostrar con contundencia toda su maravilla. «Es para ti, soy para vosotros» —parecía susurrarnos al oído o, por ser más exacto, al corazón—. Un desbordamiento de entrega, mientras la lluvia fina seguía repiqueteando sobre los brotes incipientes fruto de la primavera.
Fascinados por aquella maravilla centenaria, tanto Trinh como yo, pasmados, permanecimos a los pies del roble sumergidos en un largo y quieto silencio durante una eternidad. Largo, pero fecundo silencio. Tanto que, por mi parte, no me atreví —lo hubiera considerado una obscenidad imperdonable— a romper aquel estado de encantamiento. Y digo de encantamiento porque viendo el rostro iluminado de Trinh era visible que él estaba encantado. También yo. Más allá, por otra parte, de nuestro dudoso estado consecuencia del alcohol, no tengo hoy la menor duda de que aquel fue el primer silencio de mi vida. Muchas veces antes había callado, pero nunca —repito, nunca— como en aquella noche lluviosa de luna llena a los pies del roble sagrado —así lo considero desde entonces— el silencio me había revelado mi propia naturaleza: ¡soy! Soy con el roble, soy con la hierba y la lluvia, soy con Trinh y también con Renzo, Joanna, Klaus y Érica; soy —en fin— con todo cuanto es. Y aún más: aquel silencio fecundo me reveló —hoy no tengo la menor duda— que soy roble, hierba, lluvia, Trinh y cada uno de los otros. Transcurridos ya algunos años puedo decir que solo en contadas ocasiones he vuelto a experimentar algo semejante. Creo estar en lo cierto si afirmo que aquel fue un verdadero momento de consciencia, el momento de una profunda atención o despertar.
¿Que por qué aquel roble —ese y no otro— del Parque de los Ciervos se convirtió para siempre en mi roble sagrado? Me explicaré con la mayor fidelidad de que sea capaz. En medio de aquel silencio largo, encantado y lleno, Trinh se incorporó de medio cuerpo clavando sus ojos en mí como si yo fuera el único ser que en aquel instante existiera para él en el universo; o como único en su universo. Con una mirada chispeante y luminosa como una luna llena, irrumpió balbuciendo:
—Dan, tenemos que volver a casa; pero antes escúchame: el Tao es el camino —dijo sin más.
Quedé desconcertado, casi descompuesto. No recordaba ningún camino de vuelta a la residencia con ese nombre. Atribuí tal confusión a su estado excedido. O quizá se debiera al mío, tampoco yo las tenía todas conmigo aquella noche ni andaba, por tanto, sobrado de claridad. La verdad es que, hasta caer en el Parque de los Ciervos de madrugada, habíamos dado unos cuantos tumbos.
—El Tao está dentro, no fuera, Dan —prosiguió con asombrosa sobriedad, como si jamás hubiera probado el alcohol—. El Tao es el SENTIDO y la VIDA.
Mi perplejidad fue en aumento a medida que Trinh desgranaba aquellas palabras. Pronunciadas, por otra parte, con tal convicción que quedé aún más desconcertado, si cabe, y sin reacción. ¿Qué entendía yo de aquello? Nada. ¿Qué sabía yo del Tao? Nada. Pero —lo recuerdo vivamente, como si fuera ahora— las palabras de Trinh sonaron a mis oídos como un hechizo seductor que me dejó mudo y absolutamente paralizado.
Movido por la curiosidad, averiguaría tiempo después que el Tao Te King es un texto escrito —casi por azar— en el siglo VI a. de C. por Lao Tse (que no es un nombre propio sino un apodo que podría traducirse por «el Viejo»). Averigüé también que habiendo empeorado la situación política en China, Lao Tsé decidió retirarse. Al llegar al paso fronterizo de la montaña de Han Gu montado en un buey negro —según relata la tradición— el guarda de la frontera, Yin Hsi, le pidió que le legara algo escrito. Correspondiendo a este deseo, «el Viejo» habría transcrito el Tao Te King, dejándoselo al guardia antes de dirigirse al oeste, sin que nadie supiera a dónde exactamente.
Y todavía, tras un silencio sosegado, Trinh añadió:
—La vida verdadera nace de dentro. Lo importante es que el corazón esté vacío; solo entonces podemos acceder a la realidad y distanciarnos de la ilusión.
En mis indagaciones posteriores descifraría también que Tao, la palabra inicial de la primera parte del libro, significa SENTIDO y Te, palabra que inicia la segunda parte, puede traducirse por VIDA. Finalmente, como no queriendo dejar en el olvido nada que considerara del todo esencial, Trinh Thanh remató:
—La iluminación interior conduce por sí sola a la simplicidad —y volvió a su silencio sobrio y sosegado.
Quien verdaderamente quedó rematado fui yo. Aunque juro que le escuché con la máxima atención que el alcohol me permitió, juro igualmente no haber entendido nada. Lo repito: ¡nada, absolutamente nada! Aquello era otra dimensión, una galaxia para mí desconocida. Pero confieso que sus palabras resonaron en mí como notas de una melodía nueva, afinada y armoniosa, muy armoniosa; un eco que ya jamás he dejado de percibir. Thanh me había hechizado para siempre —aunque de eso no sería consciente hasta años más tarde.
Por lo demás, este fue el inicio de una apasionada incursión en la filosofía. ¿Filosofía? ¿Trinh me había hablado de filosofía? A decir verdad, no tenía ni la más remota idea: desconocía si se trataba de filosofía, de alguna suerte de esoterismo o quizá de alguna exótica teoría oriental. O —¡quién sabe!—, pudiera ser que bajo los efectos del alcohol, Trinh deliraba. Fuera lo que fuera, aquí comenzó el principio de una pasión, a veces excesiva, lo admito. Pero en aquel tiempo y a mis veinticinco años me pareció que adentrarme en la filosofía era entrar en la cuarta dimensión y —¿por qué no?— ser alguien especial y diferente. Especial y diferente: ¡un espejismo tan común cuando se es joven! ¡Apasionado por la filosofía!, yo que en toda la carrera —lo confieso ahora no sin cierto rubor—, aparte de mis desordenados e incompletos apuntes, no leí —creo— tres líneas más, a no ser que contabilice las de los correos recibidos o enviados; por cierto, ambos más bien escasos. Bueno, con mi madre…
Don Marcelino Lacarra, nuestro profesor de Álgebra, solía largarnos muy a menudo la misma recomendación: «Ustedes —decía en tono solemne y sentencioso— serán los mandos del futuro. Tienen, por ello, una gran responsabilidad en sus manos. Lean, lean cuanto puedan. Nunca se sabe qué van a necesitar». Y acariciándose la barba nos lanzaba una mirada sostenida con un deje de lástima. Nos conocía demasiado bien. Nuestra única preocupación —aparte de las chicas— era la de aprobar y acabar. Mi padre —a su manera— acostumbraba a insistirme en lo mismo.
Este es el porqué aquel roble del Parque de los Ciervos —testigo de un nacimiento, el de mi pasión filosófica, que me llevaría con el tiempo a otras pasiones— se convirtió para siempre en mi roble sagrado. Y Trinh en un iluminado —es decir, un portador de luz, o un músico inspirado si se quiere—, que me despertó del sueño de la ilusión a la realidad de mi auténtica naturaleza: ser el que he de ser, yo mismo. Si bien todo esto se iría desarrollando pasado algún tiempo.
Y ahora, después de los años, en ese viaje estoy.