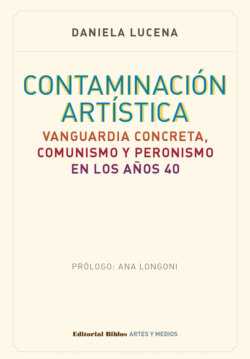Читать книгу Contaminación artística - Daniela Lucena - Страница 4
ОглавлениеPrólogo
Ana Longoni
Una tarde, hace ya más de una década, llegó a la sede del Cedinci una muchacha de ojos grandes y almendrados –que parece salida de uno de los retratos de Lino Eneo Spilimbergo–, inquiriendo sobre el vínculo entre los pintores concretos y el Partido Comunista. El tema me interpelaba, y mucho, aunque aún no había tenido el tiempo (o la coartada) para sumergirme en él, y me detuve a hablar con ella, tratar de orientarla, sugerirle alguna punta posible para empezar a desmadejar aquel inexplorado embrollo. Lo que más me cautivó entonces de Daniela Lucena –y me sigue impactando ahora, que somos amigas y colegas– fue su curiosidad apasionada, su capacidad de formularse sin prejuicios nuevas preguntas. Luego conocí también su enorme voluntad de trabajo, su rigor, su inteligencia y su sensibilidad. Desde entonces, no hemos dejado de trabajar juntas, en distintos capítulos de la empresa necesariamente colectiva que supone investigar sobre las complejas relaciones entre arte y política en la Argentina desde mediados del siglo XX a nuestros días.
Su tesis doctoral –defendida en 2010, y de cuya reescritura resulta este libro– es sin duda el mejor y acabado resultado que se alcanzó en el marco del proyecto de investigación que emprendimos en 2004 sobre las relaciones entre el Partido Comunista Argentino (PCA) y los artistas desde su fundación hasta la última dictadura. Los vínculos de los artistas (sus producciones, sus ideas sobre el arte y su papel en la acción política) y el PCA no son pacíficos sino terreno de fuertes tensiones y discrepancias. Están atravesados por una dinámica que oscila entre ciclos de apertura (signados por cierto eclecticismo o “liberalización” de las políticas culturales) hacia perspectivas estéticas muy distintas en una suerte de frente común, y períodos de dureza y cerrazón, de imposición de una línea estética única (que al menos discursivamente se puede asociar al realismo socialista). Ello derivó en muchos casos en fuertes polémicas (en particular organizadas en torno al eje realismo versus vanguardia) y consiguientes condenas, expulsiones y alejamientos, como las que sufrieron los propios artistas concretos luego de tres años de intensa participación partidaria. Por otro lado, la consideración de correlaciones (entendidas no como determinaciones directas, sino como incidencias) entre las sucesivas líneas políticas del Partido Comunista local (en gran medida desprendidas de las orientaciones de la III Internacional) y las producciones de los artistas vinculados de manera más o menos orgánica, pública o secreta, a sus filas es una dimensión habitualmente descuidada o minimizada en la consideración de los cambios acaecidos tanto en la obra como en los modos de intervención en el campo artístico de muchos artistas destacados, como Guillermo Facio Hebequer, Abraham Vigo, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa, Carlos Alonso, entre otros. Tener en cuenta el tránsito, a lo largo de la década del 20, de muchos intelectuales desde posiciones próximas al anarquismo hacia el comunismo a partir del notable impacto de la Revolución Rusa, o bien el posterior giro en la política del PCA de la línea de “clase contra clase” a la de “frente popular” en la década del 30, permite arrojar nueva luz sobre el arte. Por mencionar un ejemplo, las variaciones en la representación del sujeto popular (dicho esquemáticamente, el paso del linyera pauperizado y trotamundos al proletario organizado y combativo, y de allí a su alianza con los chacareros y la burguesía nacional) concretada en imágenes ampliamente conocidas (como los grandes lienzos del Nuevo Realismo berniano) y en otras imágenes que circularon como gráfica en la prensa partidaria. Uno de los grandes hallazgos de la autora fue, en ese sentido, encontrar los fotomontajes de Tomás Maldonado publicados en el periódico partidario Orientación.
A la vez, la inquietud y autonomía del trabajo de investigación de Daniela Lucena la llevó más allá de ese pasaje tan crucial como desdibujado en la historia del arte concreto, para pasar a preguntarse por sus vínculos con el peronismo e interrogar la deriva hacia el diseño de algunos de sus protagonistas en los años 50. La hipótesis que articula su recorrido parte de dar crédito y prestar atención a las proclamas materialistas que enunciaron a grandes voces estos jóvenes artistas y militantes –lo que implica ir a contrapelo de las versiones hegemónicas de la historiografía del arte a las que ellos mismos contribuyeron décadas más tarde, alimentados por sus rencillas internas y sus trayectorias artísticas y políticas posteriores–.
En esa clave, se puede entender el paso del arte concreto por el Partido Comunista y –luego de su ruptura en 1948– su apuesta por el desarrollo del diseño no en términos de un abandono o una renuncia a sus antiguas posiciones, sino como un gesto coherente por sostener un programa de articulación entre arte y vida, es decir, por apostar una y otra vez a la capacidad del arte de transfigurar la vida de muchos hombres y mujeres. Si el ámbito partidario se tornó francamente hostil y expulsivo, la respuesta de este núcleo no fue dar por fallido el ideario por el que bregaban sino idear nuevos territorios de intervención para desplegarlo. El diseño aparece como una puerta de la vanguardia a la multitud, como también lo había sido el partido unos años antes, en la perspectiva que defendió el grupo liderado por Tomás Maldonado.
La investigación de Daniela Lucena, por otra parte, desplaza la perspectiva convencional que supone pensar las producciones periféricas como efectos tardíos de los efluvios irradiados desde el centro. Explora la fecundidad de un lazo descentrado entre dos periferias: por un lado, las vanguardias soviéticas, el mayor laboratorio de experimentación radical del siglo XX, que se potenció en su inscripción revolucionaria para luego ser cercenado, enmudecido y clausurado por la imposición del dogma del realismo socialista y la represión estalinista; por otro, la vanguardia concreta lanzada en 1945 en Buenos Aires, que retoma ese proyecto no para completarlo sino para comprenderlo por vez primera –como señala Hal Foster pensando en ciertas neovanguardias sesentistas–,[1] en una periferia paradójicamente tan distante como fecunda como sin duda fue la Rusia de los años 10. Resonancias de una escena en la otra que no se pueden traducir en meras influencias o coincidencias, sino en la potencia de un legado compartido y activado en la clave de una historia secreta del siglo XX como la que postula Greil Marcus.[2]
En los últimos años, afortunadamente, han aparecido varios libros, tesis y exposiciones que logran fracturar el relato canónico sobre el arte concreto y proveen nuevas fuentes e interpretaciones desde donde abordarlo. Este libro ocupa su lugar en ese corpus polifónico aportando zonas inexploradas, testimonios hasta ahora no escuchados y documentación inédita, y fundamentalmente perspectivas críticas que incidirán de aquí en más en las lecturas sobre este movimiento de vanguardia hoy internacionalmente reconocido. Daniela Lucena empezó este largo periplo conversando con Juan Molenberg y prosiguió esos diálogos con otros longevos artistas o testigos próximos, varios de los cuales ya fallecieron. Esos valiosos testimonios no sólo complejizan, matizan e incluso contradicen las versiones “oficiales” de quienes fueron líderes de la Asociación Arte Concreto-Invención y de las posteriores fracciones en las que se dividió rápidamente el movimiento, sino que aportan mucho a una comprensión que no limite el fenómeno a un repertorio formal o a un programa pictórico, sino que atienda a una trama atravesada por marcas de clase, lecturas, afinidades electivas, afectos, rechazos, decisiones vitales.
Por todo ello, estamos ante un trabajo revelador y fundante, cuya pasión contagiosa ojalá estimule a emprender indagaciones tan rigurosas en la documentación como imaginativas en sus alcances, abordajes y conexiones de algunos de los tantos otros episodios aún vacantes de la profusa historia del arte y la política en la Argentina.