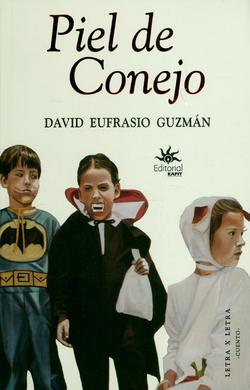Читать книгу Piel de conejo - David Eufrasio Guzmán - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pecado al tablero
ОглавлениеLa fila para confesarse con el padre Fabio se alargaba por el corredor, doblaba la esquina de la enfermería y llegaba hasta el bosquecito donde jugábamos canicas. En condiciones normales, la hubiera hecho. No solo para capar clase y alargar el momento de la confesión, sino porque el padre Fabio, el cariñoso Pafabio, era comprensivo y laxo a la hora de sentenciar las penitencias. Esta vez, sin embargo, las piernas me temblaban de miedo: en mi pecado estaba involucrado un compañero del salón que, de todo el estudiantado, era su consentido, su monaguillo honoris causa. En especial me asustaba que Pafabio me pidiera hacer público lo sucedido.
El problema era que la medalla dorada ya estaba colgada en mi pieza, junto a otras viejas medallas futboleras de plata y bronce. La única de oro era aquella con un caballo en relieve que me acreditaba como campeón absoluto del interclases de ajedrez a costillas de Carlito, la ñaña de Pafabio y uno de los alumnos más admirados por los profesores. Estaba en el top tres de los mejores del salón y era el único que cargaba con el sufrimiento prematuro de haber perdido a su madre. No sé cómo hacía para aguantar ese inmenso dolor en su cuerpito de pluma, yo no lo hubiese resistido.
Al principio pensé que mi sentimiento de culpa sería vencido por mis rezos y monólogos nocturnos dedicados a dios y la virgen, pero al seguir atormentado había decidido acudir a la confesión. Y para no mencionar a Carlito ante Pafabio, me incliné a hablar de mi pecado con el temido padre Aníbal. Su fama era muy distinta, no lo tomaba a uno por la barbilla, ni le apretaba con cariño un brazo para anunciar la pena, sino que hablaba distante y pausado, repetía los pecados que uno decía, como para rumiarlos en su boca, y luego, con el tono de un papá molesto que se priva de darle correa al hijo, preguntaba algún detalle que permitiera conocer las razones de la debilidad y dictaba la dura penitencia.
Era la oportunidad de desahogarme sin zalamerías y al mismo tiempo esquivar roces con Pafabio. Con las manos sudando frío crucé al corredor donde estaba Aníbal confesando a la profesora de Sociales. No había nadie más en la cola. Esperé mi turno mientras repasaba mentalmente el parlamento que más o menos tenía preparado para este difícil momento.
—Cu én ta me tus pe ca dos, hi jo... –me dijo por fin el padre Aníbal desde un pupitre que sacaban al corredor para las confesiones.
Como uno se confesaba parado, quedaba a la misma altura y muy cerca del padre. Años atrás me había confesado con él para la primera comunión pero no recordaba bien el tamaño de su cabeza. Lo miré y fue como descubrirlo en realidad, tenía tanta cantidad de piel entre los ojos, la nariz y la boca que para apreciar su rostro entero debía hacer recorridos con la mirada.
—Padre, es que he estado diciendo muchas groserías –dije, como para empezar con un pecado estándar.
—¿Di ci en do mu chas gro se rí as, eh?... –replicó el padre Aníbal en su costumbre de recapitular los pecados–. ¿Qué ma las pa la bras has es ta do di ci en do?
—Eh, padre, las que oye uno por ahí... güevón... cacorro...
—¿Qué más?
—Pues padre, carechimb, malpari, hijueput, las conocidas...
El padre Aníbal me echó un sermón sobre la limpieza del alma y del manantial o el pantano que brota de los labios y otras cosas que no recuerdo porque yo estaba esperando para avanzar con el pecado importante. Aunque no haberme confesado después de varios días de decir groserías me impedía comulgar, no era una cosa que me atormentara, en la familia y en la unidad era común el insulto como muletilla permanente. Antes de que el padre Aníbal indagara por más fallas en mi comportamiento, tomé la iniciativa.
—Padre, otra cosita es que... hice trampa en la final del interclases de ajedrez –solté la frase y ardí por dentro como si tuviera el corazón ampollado.
Quedé a merced del padre, desprotegido, listo para ir a la guillotina o a la horca. En ese caso hubiera pedido como último deseo que me dejaran estar a solas con Teresita, mi directora de grupo, para darle un beso y abrazarla, y quizás también para despejar dudas sobre si hubo algún tipo de amor entre nosotros. Pero más que un verdugo, lo que quería el padre Aníbal era conocer detalles y yo sabía que si lo conmovía era posible obtener una pena que así fuera dura me permitiera conservar la medalla, un oro que me había representado premios adicionales en la familia y ahora lucía con orgullo en una pared de mi cuarto. Estaba dispuesto incluso a ser su monaguillo el resto de año con tal de permanecer con esa gloriosa medalla de oropel.
Amplié mi confesión tratando de lacerarme pero a la vez con piedad. Primero acepté haber cometido una “canallada”. Utilicé la palabra a propósito, la conocía por mi papá y me parecía que podía surtir un buen efecto porque parecía provenir de los tiempos de la Conquista y la evangelización. Así fue. Aníbal movió su cuello de cebú para mirarme de soslayo. Aproveché entonces para decirle que había tenido una infancia muy dura, que la separación de mis padres me había devastado, y que una de las cosas que le había heredado a mi papá y a mi abuelo era el gusto por el ajedrez. Le conté que era el mejor de los primos, que ya le ganaba a mi papá y al tío abuelo Alfredo. A veces yo mismo me interrumpía para decir que estaba arrepentido por no haber denunciado, pero que no sabía hasta qué punto había pecado. Eso lo improvisé sobre la marcha para generar curiosidad. Hizo efecto. Me pidió que avanzara, que qué era lo que había pasado. Ahí fui más solvente y le conté despojado de cualquier sentimiento que todo había ocurrido en el interclases de ajedrez, que había sido el primero en superar la primera ronda con un jaque pastor a mi contrincante y que eso me había convertido automáticamente en uno de los favoritos para llevarme la medalla de oro. Al igual que Carlito, cuando fue pasando de rondas. A medida que los dos íbamos venciendo a los contrincantes de séptimo y octavo, el entusiasmo se fue apoderando de la gente del salón. Eran nuestros primeros interclases en bachillerato y dos compañeros estábamos peleando contra los grandes por una dorada. En los demás deportes no teníamos posibilidad de arañar siquiera un bronce. Cuando mencioné a Carlito, el padre Aníbal borbolló sutilmente, cualquier otro nombre o apodo habría pasado desapercibido. Su interés creció cuando le dije que los dos habíamos llegado a la final: el salón celebró que ya teníamos aseguradas dos medallas y aunque en el bajo bachillerato Carlito era favorito indiscutido para llevarse el oro, los más amigos míos y algunos rebeldes pensaban que yo podía dar la sorpresa.
Pero en el fondo sentía que era imposible ganar. La sola presencia consumida y silenciosa de Carlito me intimidaba, pocos eran más flacos que yo en aquella época. Con su pelito de paja oscura parecía ir levitando todo el tiempo, imperturbable. Había ganado dos veces la Copa del Mejor Carácter y era considerado uno de los más inteligentes del colegio mientras que los profesores veían mi faceta ajedrecista como un chiste del destino. Si hubieran abierto apuestas para aquella final, todo el mundo habría apostado por Carlito, quien además de mazo despertaba la simpatía de todos por su vulnerabilidad física y fortaleza mental, y también por la terrible realidad de tener la mamá en el cielo.
El día de la final me hallé sin mentalidad ganadora, como si ya hubiera llegado muy lejos. Atrás habían quedado los jaque mate maravillosos con los que derroté a pelaos de séptimo y octavo. Ahora veía a Carlito meditando como un gigante frente al tablero, como si fuera Gandhi con el cerebro de Gasparov. El padre escuchaba atento mi relato. Le conté que había salido súper defensivo, especulando con los caballos, con miedo a adelantar los peones, luego Carlito atacó y ya enfrentado a la bestia tuve que defenderme, abrirme, atacarlo.
La partida, programada en horas de clase para poder jugar en silencio, se alargó. Como Carlito parecía en una mejor posición, me demoraba eternidades en hacer mis jugadas, y así, de tanto pensarle, equilibré el juego hasta que ambos quedamos con el rey y un par de peones. Le propuse que le dijéramos a Jairo, el profesor de Educación Física, que habíamos quedado en tablas, que nos diera el oro a los dos. Carlito accedió pero Jairo dijo que era imposible, había una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Jueguen hasta que haya un ganador, dijo, y tuvimos que volver a armar el tablero, padre. Ahora me tocaba con las negras y el miedo me volvió al cuerpo pero decidí jugar lo más concentrado posible. Pensé que la medalla de plata ya era ganancia y jugar contra Carlito, casi un privilegio.
El juego final comenzó parejo y muy pronto me le comí un caballo sacrificando una de mis torres. Eso lo azaró y en un momento le vi cara de preocupado. Luego cometió un error infantil que puso la partida a mi favor. A punto de despejar el camino por donde iba a empezar a desgastarlo con jaques sonó el timbre del descanso y la gente llegó a ver quién había ganado las finales. A unos metros de nosotros acababa de terminar la final del alto bachillerato entre un pelado de once y la vencedora, una pelada de décimo. Todos los que estaban fueron a ver entonces el desarrollo de nuestro partido; se abarrotaron alrededor del tablero y los de once y décimo gritaban encima de nosotros y les tiraban chitos a las piezas. Jairo trató de poner orden pero la mayoría se quedó sin parar de reírse, ni de comentar jugadas imposibles, ni de burlarse de nosotros sin conocer los dolores humanos que había padecido, por ejemplo, Carlito.
Mi pecado, le dije finalmente al padre Aníbal, fue guardar silencio frente a lo que hizo uno de los pelaos de once, apoyado al lado del tablero: en medio de la bullaranga y la chanza de los espectadores agarró la torre que me habían comido y ocultándose la mano con el otro brazo la colocó en el tablero. Esperé a que Carlito alegara para llamar a Jairo y suspender el juego, pero hizo su jugada como si nada hubiera pasado. Yo me hice el bobo y moví cualquier otra pieza inofensiva. Carlito volvió a jugar. Me parecía increíble que no se hubiera dado cuenta, de pronto había estado cegado creando jugadas en la mente.
La trampa no descubierta por mi rival hizo que los espectadores se carcajearan contenidos y permanecieran expectantes alrededor del tablero. No sé por qué sentía que debía corresponderles aquel gesto con un triunfo liderado por aquella torre resucitada; si lo hacía no solo podía ganar, sino que era una forma de congraciarme con gente que ya estaba curtida del bachillerato. Así que satanás tomó mi mano y usé la torre maldita para romper la defensa de Carlito. Le di jaque mate en cinco jugadas y en medio de la actuación, los de once me montaron en hombros, me tiraron para arriba varias veces y casi me dejan caer.
Le expresé al padre Aníbal que desde eso me sentía muy mal, habían hecho trampa en mis narices, a mi favor, y no fui capaz de decir nada, y lo peor es que había llevado la medalla a la casa y le había dado una felicidad a mis padres. Traté de volver a conmoverlo con la historia del divorcio y la herencia del ajedrez, lastimero le dije que mi padre ya no vivía con nosotros y que eso era muy duro, y como un dato suelto le confié que me había regalado unos tenis por haber obtenido ese oro. Acudí a esta artimaña con el único fin de que no me condenara a devolver la medalla, pero pensé en Carlito, el perjudicado, y le dije al padre que nada de lo que yo había sufrido se comparaba con la muerte de la mamá de mi compañero, y que tal vez eso era lo que más me dolía, pero que a religión cierta no sabía si había engañado o mentido, ni cuál era el pecado exactamente.
—¿A sí que co me tis te u na ca na lla da, eh? –retomó el padre y resumió los hechos. Su sotana emanaba un aroma a libro mohoso y su aliento amargo revelaba que había estado tomando café en la mañana.
Al final, me dijo que hiciera lo que me dictara el alma, me habló del arrepentimiento y de la paz que obtendría si hablaba con Carlito. También me dijo que si no lo hacía, no iba a quedar tranquilo y yo sabía eso, pero la posibilidad de devolver la medalla me angustiaba y agradecía que no me obligara a hacerlo. De penitencia dictó siete padrenuestros y cinco avemarías por el tema de las groserías y, como mi drama había funcionado de una manera protectora, dejó en mis manos el asunto que me agobiaba.
Salí contento de donde Aníbal pero al día siguiente los mismos tormentos me asaltaron la conciencia. Si me miraba los tenis nuevos me sentía sucio mientras que Carlito caminaba en paz, ajeno a la corrupción que me había tocado presenciar y que había alimentado con cobardía. El viernes de esa semana, cuando ya no aguantaba más la situación, fui a buscar a Pafabio en la capellanía. No podía creer que tuviera tanto miedo de enfrentarme al padre más bondadoso que conocía. Al abrir la puerta se sorprendió de verme allí asustado en lugar de estar disfrutando el descanso. Le dije que era importante y le conté lo sucedido. Cuando le mencioné a Carlito sonrió con los ojos cerrados, lo amaba desde adentro porque, además de ser el único herido por la vida, era tierno como una mascotica. Emití unos lloriqueos y entonces Pafabio me tomó de la barbilla y acercó su cara rosada y redonda, sonriente como la de Ziggy, para susurrarme.
—Tranquilo, pequeño, a veces hacemos travesuras pero lo importante es que estás arrepentido, haz lo que te deje tranquilo, pero no llores por eso, eres un buen niño –me dijo Pafabio ocasionándome unas lágrimas sinceras.
Gracias a esas lágrimas de las que me sentía orgulloso tuve un fin de semana de paz. Había superado la confesión con los sacerdotes del colegio. Sin embargo, el lunes al ver a Carlito me volví a sentir en deuda conmigo y con él. En medio de mis reflexiones entendí que no era un asunto de arrepentimiento, sino de honestidad, y que era urgente confrontarlo. En la tarde, a solas en mi cuarto, descolgué la medalla de oro y la metí en un sobre. Había estado casi mes y medio en la pared de mi cuarto, pero la indulgencia de los padres frente a mi pecado quizás había surtido un efecto de desapego hacia ella.
El martes, emocionado, busqué a Carlito en el primer descanso y conversamos. Cuando le entregué el sobre y sintió la dureza y la forma de la medalla, pareció incomodarse. Yo hubiera querido salir corriendo y cambiarme de colegio pero ya estábamos ahí, frente a frente como aquella vez de la final. Como empecé a gaguear, tomó la palabra y me dijo que él se había dado cuenta de la trampa, pero que al igual que yo no había sido capaz de reaccionar. Los dos habíamos sido ratones de laboratorio de los grandes de bachillerato.
Como un felino con su presa, Carlito había olfateado mi miedo desde que supe que la final era contra él, y los dos lo sabíamos. Por eso estaba resignado a recibir mi medalla de plata, pero en un acto de su grandeza Carlito me propuso repetir la partida a puerta cerrada, en la biblioteca, en el descanso largo. Sería nuestra final secreta. Me correspondieron las blancas y desde la salida hice un trabajo digno, con movimientos bien pensados. En los primeros minutos la partida fue pareja y con el paso de las jugadas se desarrolló como era de esperarse: Carlito me fue maniatando con su estrategia ofensiva. Las piezas que dispuse para proteger mi retaguardia se tuvieron que ocupar de otras labores y descuidé lo más preciado. Después de una masacre progresiva, que pudo haber detenido antes, por fin me dio jaque mate. Ni resucitando mis dos torres y mi reina a tiempo lo hubiera podido impedir.