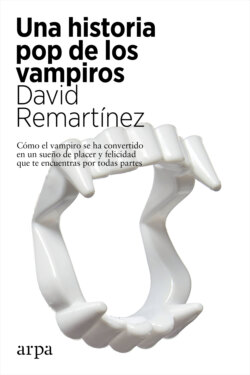Читать книгу Una historia pop de los vampiros - David Remartínez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«NO TENGÁIS MIEDO A LA MUERTE»
ОглавлениеEl rock ha encontrado abundantes vampiros entre sus ídolos, pues no en vano fue señalado como demoníaco desde que Elvis cimbreó sus caderas, pecado de purificación para la hoguera conservadora, la que siempre piensa que el mal afecta principalmente a las mentes débiles —los niños, las mujeres, los obreros; el mismo razonamiento, por cierto, que aplicamos malamente para interpretar a la ultraderecha—. Como siempre les sucede a los talibanes de la pureza, señalar con el índice erecto al rocanrol propició que decenas de grupos y cantantes se envolvieran en la bandera del satanismo como máxima provocación. Especialmente en el rock duro, o heavy metal, donde los vampiros de guitarra eléctrica se cuentan por docenas. No en vano, la sucesión de notas característica del heavy, el Tritono, se conoce como «el intervalo del diablo», pues durante la Edad Media nunca se utilizaba en las composiciones eclesiásticas, por su disonancia, porque dificultaba la entonación y porque creaba un ambiente tétrico. Hoy, sin embargo, es sonido de juerga y melenas al viento. Si alguna vez has perdido la cabeza en un bar cuando han pinchado a Metallica, probablemente hayas tocado el Tritono al aire sin saberlo.
Ozzy Osbourne, el cantante y fundador de Black Sabbath, trabajó el Tritono a saco hasta establecerlo como un canon del heavy a principios de los setenta. También escribió letras funerarias, maquilló sus ojos en negro, usó colmillos postizos, se nombró «Príncipe de las Tinieblas» y hasta decapitó a un murciélago de un mordisco durante un concierto —creyendo que era de plástico, todo sea dicho—. Ozzy jugó a ser un vampiro, aumentando la parodia conforme su carrera avanzaba, alimentando el marketing de foto pintarrajeada. Lo mismo que hizo Gene Simmons, el bajista de Kiss, un grupo de heavy para todos los públicos, quien en los ochenta le tomó el relevo a Osbourne y creó el personaje «The Demon» con una cosmética inspirada en las máscaras terroríficas niponas, más una lengua de 17,78 centímetros supuestamente sin frenillo que sacaba a pasear en fotos y conciertos, gracias a la cual asegura haberse acostado con 4.600 mujeres. Simmons, la estaca bucal.
Osbourne el siniestro y Simmons el succionador funcionaron como divertidísimas atracciones de feria, con más carnaval que esoterismo, dos adultos disfrazándose de niños, sustancia misma de la cultura pop. Como ellos, centenares de grupos y solistas de todas las épocas han adoptado el vampirismo como seña de identidad, desde Los Vampiros Rojos, un grupo de rock instrumental de la ola ye-yé española de los sesenta, hasta las bandas de psychobilly como The Cramps, que utilizaban lo mortuorio como estética, escándalo y recreo. En algunos casos, el apodo lo ha asignado el público, como le sucedió a Nick Cave, un profeta de la angustia al que sus fans —especialmente en Latinoamérica— también entronizaron como «El vampiro». Cuando le preguntan a Cave por sus presuntos colmillos, lógicamente se ríe, para a continuación soltar una sarta flipante de referencias sobre literatura y cine de terror que le han influido en su vida. Las cosas importantes no tienen por qué ser serias, ni mucho menos hacerte serio. La esposa de Cave, diseñadora de moda, comercializa sus prendas bajo la marca The Vampire’s Wife, continuando la broma.
Peter Steele, por contra, se tomó su apodo al pie de la letra. Quiso dar miedo de verdad.
Steele, de nombre real Petrus T. Ratajczyk, hijo de emigrantes europeos como delataba su auténtico apellido, fue el cantante y bajista de Type O Negative, un grupo de Brooklyn que entre 1991 y 2007 publicó siete discos. El nombre del grupo alude al tipo de sangre que no contiene antígenos A o B ni tampoco el factor Rh, lo cual convierte a sus portadores en donantes universales. Según la ficción cinematográfica, la sangre O negativo es la preferida por los vampiros, su ambrosía, pues la ausencia de marcadores en los glóbulos rojos puede ser interpretada como un signo de pureza. También permite una lectura más poética, pues al fin y al cabo lo que corre por las venas de un vampiro es la mezcla de incontables sangres, un reguero de personalidades, de marcadores individuales diluidos en un purgatorio líquido por el metabolismo de la bestia.
Cuando empezaron, Type O Negative hacían rock gótico, un heavy metal oscuro, y cuando acabaron, doom metal, no tanto por una variación radical de estilo, sino por cómo la tecnología y la mezcla de influencias diversificaron la música popular conforme entraba el siglo XXI, complicando las etiquetas que asignaba la crítica. La sangre del rocanrol también se ha vuelto bastarda a través de mil transfusiones desde que Chuck Berry cantó por primera vez Maybellene. El doom metal utiliza los mismos ritmos percutores, sonidos metálicos y el Tritono de Black Sabbath o Kiss, pero ralentizándolos, con el propósito de convertir la amenazadora aceleración del género madre en un desasosiego de cementerio. Algo así como añadirle telarañas al teatro.
Desde esos acordes nocturnos, Steele intentó dar miedo de verdad manejando un puñado de tópicos vampíricos que cumplía a pies juntillas, y quizá por esa convicción sigue recordando a muchos fieles a un chupasangre auténtico, o a los atributos que la iconografía del vampiro había desarrollado durante el siglo pasado, después de que Bela Lugosi —con la productora estadounidense Universal— y Christopher Lee —con la británica Hammer— estandarizaran la apariencia del Conde. Para empezar, el físico de Steele coincidía con ese arquetipo: era muy alto —1,98 metros—, atractivo e intimidante, pero joven y moderno, musculado según patrones de gimnasio. Melena negrísima y algo rizada. Cara angulosa, de mandíbula cuadrada. Piel pálida. Unos ojos indolentes ensombrecidos por una frente sólida, que remataban unas cejas finas y largas, y unos labios rectilíneos bajo los que se podía imaginar una dentadura capaz de afilarse sola en un segundo.
Desde esa mirada apolínea, Steele cantaba de forma obsesiva a la muerte y la sangre, supuestamente como reflejo de su alma maldita, que combinaba la habitual desmesura con las drogas, el alcohol, el sexo y esa inexplicable animadversión de las estrellas del rock por el mobiliario de los hoteles. Un comportamiento punk de libro. La portada del elepé The Origin of the Feces mostraba —presuntamente— el ojete del cantante en primerísimo primer plano, un agujero por supuesto censurado. Cuando la revista Playgirl le propuso posar desnudo, Steele no solo aceptó encantado, sino que decidió hacerlo con el pene erecto, por aquello de que ya que nos ponemos, hagámoslo bien, orgulloso del mástil y de su velamen. Además de su leyenda salvaje, ofrecía las habituales declaraciones pendencieras en las entrevistas, y un carácter entre loco y taciturno, con cíclicas desapariciones donde nadie conocía su paradero, cada poco quizá muerto. Y claro, proporcionaba a sus fans muchos versos de terror romántico de bolsillo, junto a un grito de guerra recurrente en sus conciertos: «No tengáis miedo a la muerte». En resumen: tenía un álbum de cromos completo para ganarse también un título demoníaco.
Le cayó «El vampiro de Brooklyn».
El bautismo le conectaba con un asesino real, uno de los más atroces jamás conocidos: Albert Fish, el verdadero «Vampiro de Brooklyn», también apodado «El hombre lobo de Wysteria», un anciano lánguido y encantador en apariencia que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936 por haber abusado sexualmente de más de cien niños a lo largo de veinticinco años. Fish añadía un número indeterminado de asesinatos que incluían una colección de sevicias estremecedoras: sadismo, coprofagia, canibalismo... Se bebió la sangre de sus víctimas, las desmembró y se comió su carne —especialmente, la de sus traseros— cocinando en ocasiones a los desdichados que atrapaba. Para más inri, no mostró ni asomo de remordimiento; todo lo contrario. Cuando lo sentaron en la silla eléctrica, se entusiasmó al afrontar «el único placer que le faltaba probar: su propia muerte, el delicioso dolor de morir», según el relato de un reportero del Daily News que presenció la ejecución.
Asignarle a un cantante rock el sobrenombre de uno de los asesinos más infames de la historia de Estados Unidos constituye en sí mismo un ejercicio pop. Demencial, pero pop. Porque la única conexión real entre ambos era Brooklyn. Pero así funciona el metafórico legado de Andy Warhol: como sociedad pop, somos capaces de extraer cualquier sujeto u objeto de gran popularidad en un ámbito determinado —un paquete de cereales para el desayuno, la viñeta de un cómic, un político en un estrado, un asesino en serie—, destilar sus elementos característicos, descontextualizarlo y trasplantarlo a otro contexto totalmente distinto, cambiándole así el significado. Fotografías una botella de Coca-Cola, la enmarcas y dices que es un cuadro.
Si Fish solo se hubiera comido a sus víctimas, sin además bebérselas como un vampiro, únicamente habría recibido el alias de «El hombre lobo de Wysteria» en las calles y los medios de comunicación, y Steele hubiera recibido otro marchamo menos sensacionalista. Porque en los años noventa todavía provocaba cierto asombro utilizar a los psicópatas para vender discos. Hoy estamos tan acostumbrados a esta forma de asociar, a este tipo de pensamiento parabólico, heredero y a la vez sustituto de la hermenéutica judeocristiana, que a nadie le extraña que un cantante y un criminal compartan bautismo. Asociamos desvirtuando y remozando conceptos, encontrando conexiones improbables, soplando la realidad en pompas. Aplicando una lógica de caleidoscopio, fractal, de la que el meme virtual es su último formato. «Cuando te “volvías” pop, ya nunca podías ver un letrero de la misma manera que antes. Y, cuando pensabas pop, ya nunca podías ver Norteamérica con los mismos ojos», dice Warhol en POPism. The Warhol Sixties, el libro que recoge sus diarios. Eso hacemos a diario en Twitter y en Whatsapp.
Desde esa forma de mirar traviesa que nos enseñó el loco del pelo blanco, que intercambia lo superficial y lo profundo, donde los adultos se pueden comportar como niños y una puñetera lata de sopa puede reivindicarse como arte, Peter Steele y Albert Fish encajan, como encajan en una de mis listas de reproducción de música Transylvania, el único tema instrumental del primer álbum de Iron Maiden, y Transylvania 12345, la canción cantada a dúo por Elmo y el Conde Draco en la banda sonora de Sesame Street: Elmo Says Boo!, un especial de Halloween de 1997 donde los dos mencionados teleñecos comparten micrófono. Las dos canciones remiten a una sustancia común, aunque pertenezcan a géneros distintos. Otra de las tonadas del Conde Draco en el mencionado disco se titula Bones (Inside of you), o sea «Huesos (dentro de ti)». Si ahora me sacara de la manga una metáfora inmisericorde con Albert Fish quizás escandalizaría a algún lector... pero lo justo. El pop, en última instancia —y cuando se interpreta bien—, es un juego, una fábrica de entretenimiento, un recreo intelectual que nos ayuda a navegar por el frenesí social y sobrellevar nuestros miedos y desconciertos. Como los propios teleñecos.
Gracias precisamente a esa potencia alegórica, el Conde Draco, un aparente vampiro de chufla, sobrevivió al cantante de Type O Negative, quien murió con más pena que gloria diabólica, precisamente por tomarse su apodo en serio.