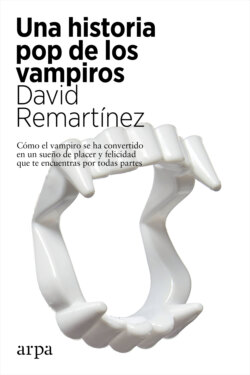Читать книгу Una historia pop de los vampiros - David Remartínez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL PRIMER VAMPIRO POP
ОглавлениеEl Conde Draco fue el nombre con el que nos presentaron a los críos de España al excelentísimo Count Von Count, estrella del show estadounidense Sesame Street, un programa ideado por el psicólogo Lloyd Morrisett que instruyó a millones de niños en una forma de encarar la vida distinta a la de sus padres, alejada de los altares y las solemnidades académicas. Un buen día de 1965, Morrisett se fijó en la cara de fascinación con la que su hija veía los dibujos animados y, en lugar de preocuparse, se interesó con ahínco, porque además descubrió que la niña se aprendía inconscientemente las sintonías que escuchaba en la televisión. A partir de esta anécdota se podría crear una escuela de paternidad: aprovechar las inclinaciones naturales de la infancia en lugar de reprenderlas —una filosofía presente ya en los socialistas utópicos—. Solemos interpretar la madurez como un tránsito entre edades, dejando atrás la bisoñez, cuando la verdadera riqueza surge al acumularlas. Cualquiera de los muchos momentos de felicidad que he encontrado los ha provocado una combinación afortunada del niño, el adolescente y el adulto que soy. Si uno de los tres se ausenta, la diversión no es completa. Si uno de los tres somete al resto, aparece la insatisfacción. Cuando coinciden —como en mi lista de reproducción transilvana—, fiesta.
Morrisett sospechó que podría educar a los niños a través de la televisión, de aquel aparato del demonio que los embobaba, y planteó un programa donde las letras y los números fueran divertidos, sin gravedad, sustentados por la risa. A ese programa que cambiaba el encerado por el recreo, Jim Henson le dio forma de guiñol al año siguiente. A España llegó una década después, y con él, un tipo de piel color lavanda, nariz y orejas triangulares, ojos oblicuos, cejas en arco, barbilla con larga perilla, capa negra con un gran cuello, monóculo aristocrático, banda de gala que le atravesaba el pecho y un áspero acento centroeuropeo.
El Conde Draco era una caricatura descarada del húngaro Bela Lugosi, quien no solo había popularizado a Drácula con su primera película de cine sonoro, sino que se fundió con ella, ya que la celebridad del personaje se comió al actor, trastornándolo. Lugosi, a petición de su familia, fue enterrado con su traje vampírico, con su vestuario de fantasía, como un superhéroe. Norteamérica, con su pop irreverente, se pasaba por el arco del triunfo desde la educación infantil hasta la grandilocuencia de la muerte. En Europa no empezamos a entenderlo hasta que los adultos también nos sentamos a mirar los bamboleos frenéticos de los bicharracos de Jim Henson.
Ábrete Sésamo, posteriormente renombrado como Barrio Sésamo, se empezó a emitir en TVE en 1975, el año en que se murió Francisco Franco, el monstruo nacional que prolongó el desfase con la modernidad que durante siglos ha arrastrado este país, aislado por clérigos y militares de la Ilustración, la industrialización y el progreso en general, progreso que no se entiende sin diversión. Crecer solo tiene sentido si ganan los momentos alegres. El Conde Draco era uno de los personajes más aplaudidos de Barrio Sésamo, todos ellos bastante alterados, como cualquier crío en su cuarto de juegos, lo cual facilitaba que la audiencia se identificaran con ellos. Ese noble de trapo, al que doblaba el actor Rafael de Penagos —voz del agente Dix en La vuelta al mundo de Willy Fog y del Cardenal Richelieu de D’Artacan y los tres mosqueperros— se dedicaba a contar cualquier cosa con la que se topaba: pájaros, velas, migas de pan o notas musicales tocadas en un órgano que sonaba como el de El fantasma de la ópera. Era capaz de enumerar los ronquidos de una señora mientras dormía, a la que esperarías que acechase en la cama de otra forma. Cuando declamaba sus recitados cardinales, murciélagos nerviosos volaban a su alrededor. Cuando alcanzaba el último número de la serie, sonaban truenos, deslumbraban relámpagos y su risa aguda se desbocaba.
A mí me quedó especialmente grabada la petición de mano a su amada Condesa Natacha, quien le rechaza el ofrecimiento a pesar del idílico jardín donde Draco la cita, de los violinistas que le acompañan y de la efusión desgarbada de su pretendiente, a quien se le menean todos los cables de tanta pasión: «¡Ah, Natacha, habéis cambiado mi vida, os habéis convertido en el número uno de mi corazón!». Lejos de apocarse con la negativa de Natacha, el conde se entusiasma contando sus sucesivas calabazas: «No voy a rendirme tan pronto. Además, esto es muy divertido. ¡Cuatro veces! ¡Os he pedido cuatro veces que os caséis conmigo y habéis dicho que no, jajaja!». Y venga a reír. Ojalá poder enfrentar los fracasos de la vida así. «¡Cuatro veces, cuatro veces me han despedido!».
Draco fue el primer vampiro pop, un icono descontextualizado que, en lugar de dar miedo, apetecía abrazar, por divertido y tierno. Su figura recogía la parodia que habían incluido dos series televisivas de los sesenta, Los Munster (Allan Burns y Chris Hayward, 1964) y La familia Addams (David Levy y Charles Addams, 1964), dos comedias de situación con trasuntos de los monstruos clásicos entre sus repartos que, al igual que Draco, aparecían rodeados de toda la parafernalia siniestra, de candelabros, lápidas y aullidos, para blanquearla. Pero Draco fue un paso más allá, al aparecer en un programa para público exclusivamente infantil y alcanzar una fama mundial, cual estrella del rock. Como Peter Steele.
Además, su ocupación como profesor de Matemáticas básicas en Barrio Sésamo no estaba tan desvinculada de su médula siniestra. Aparte del tono violáceo, propio de las livideces de un cadáver, y del homenaje al semblante de Lugosi, la obsesión del miniconde por los números cardinales responde a una de las supersticiones más antiguas de la vampirología. Algunas culturas europeas depositaban semillas de cereales o de amapolas dentro de los ataúdes en los que creían que reposaba un vampiro para que no pudiera salir, o las portaban encima por si se cruzaban con uno, para arrojarlas al suelo, convencidos de que la criatura se pondría a contar los granos de forma obsesiva, abstrayéndose y permitiéndoles huir. Creían que los vampiros sufrían un trastorno psicológico real, que hoy la ciencia denomina aritmomanía. O sea que Draco contaba números sin descanso porque en el fondo seguía siendo Drácula, aunque dedicara su inmortalidad a alegrar a su joven público.
El poderío de Draco se demostró tan inmenso como los vampiros clásicos con los que hubo de convivir, empezando por Christopher Lee, sucesor de Lugosi en el papel y quien solo en 1970, en plena cresta de la ola, rodó tres películas interpretando al transilvano. Pero ninguna se apartaba ni una miaja de la tradición, del arquetipo hermoseado por el Romanticismo, europeo en su genealogía —como delataba su acento— y preñado de un antiguo glamur perverso, glamur que la Hammer supo explotar y que Peter Steele asumió literalmente, sin hueco para la metáfora. Incluso el cómic, el lenguaje pop por excelencia, se resistía a trastocar aquella herencia. El mismo año en el que debutó Count Von Count en Sesame Street, 1972, la editorial Marvel incorporó a Drácula a sus colecciones de personajes con serie regular propia. Aunque los argumentos mezclaban aventuras en países imaginarios, alienígenas y científicos locos, exotismo y erotismo y hasta bailarinas de estriptís, replicaban los mismos tópicos de capa y Cárpatos; en esencia, nada quebrantaba el canon decimonónico. Al lado de las historias de Marvel o de la Hammer, la simplicidad de Draco resultaba, sin darnos cuenta entonces, revolucionaria. Para empezar, porque abolía el miedo. Draco estaba como un cencerro, en efecto, pero no asustaba. Al revés: hacía mucha gracia.
Criarse con Mis terrores favoritos y con Barrio Sésamo adentró pues a una generación de españoles en una forma distinta de entender la mitología, en la que un vampiro podía ser también su reflejo, un muñeco que convertía la sardónica sonrisa de Lugosi en carcajada infantil. Un vampiro podía ser incluso un helado, como el que Frigo puso a la venta por doce pesetas en 1977 con el nombre de Drácula y que sintetizaba el mito con la potencia estética de la Bauhaus: un rectángulo con forma de ataúd, negro por fuera, relleno de un glutinoso dulce rojo en la parte superior y de crema blanca en la inferior. Y además, empalado. Vlad Tepes podía ser un verano.
Así estalló la cultura pop, que cambió el mundo con la misma velocidad con la que Michael Jackson pasaba de negro a blanco y Estados Unidos bajaba del pedestal al David de Miguel Ángel como monumento a la perfección para colocar a Michael Jordan flotando en el aire. En el caso de los vampiros, el pop nos cambió a Drácula por Draco, el primer vampiro con el que se topó una generación entera.
Los ochenta continuaron la renovación con un trío de películas pensadas para ese público recién incorporado. Noche de miedo (Craig Gillespie, 1985), Los viajeros de la noche (Kathryn Bigelow, 1987) y la antedicha Jóvenes ocultos nos mostraron a los niños que nos hacíamos mayores a vampiros de nuestra edad sustituyendo como protagonistas al Conde, haciendo de presas pero también de cazadores. Mezclando el humor con el terror, venciendo a los adultos, permutando de nuevo los significados antiguos. Alaska y Dinarama, el grupo que mejor entendió el pop en nuestro país, siempre vanguardistas en fondo y forma, publicó en 1989 Fan fatal, su último álbum, cuyo listado de canciones ilustraba esa mirada juguetona que ya estaba transformando a los monstruos clásicos: Mi novio es un zombi, Vampirela, El diablo anda suelto, Godzilla... El disco incluía hasta una versión electrónica de Quiero ser santa, el himno afterpunk de los inquietantes Parálisis Permanente, que ahora se podía bailar.
Michael Jackson también quiso ser malo y publicó Bad en 1987, pero, más allá de la música, que seguía siendo fabulosa, su nuevo disfraz no nos impresionó como lo había hecho cinco años antes. Jacko también se tomaba demasiado en serio su personaje, como demostró su mutación durante la siguiente década. El Rey del Pop no solo se transformó en un zombi real, superando en su propia carne el maquillaje del videoclip de Thriller, sino que conocimos la primera denuncia por abusos sexuales a un menor de edad, lo cual le otorgaba un inquietante doble sentido al título del siguiente álbum: Dangerous (1991). De repente, Albert Fish y Michael Jackson podían juntarse en el mismo saco, podían ser el mismo Hombre del Saco. Neverland, el rancho de la estrella, ya no remitía al Mago de Oz, sino al «Nevermore, nevermore» reiterado en el mejor poema de Edgar Allan Poe. Jacko escondía un cuervo en su infantilismo de palomas, que trató de ocultar con un acuerdo extrajudicial y con un matrimonio impostado con la única hija de Elvis Presley, es decir, amontonando cadáveres en el armario de los trajes plateados. El pop feliz de los ochenta añadía su primera arista de cinismo al descubrir miedos inconcebibles escondidos entre lo más luminoso, en lo más cotidiano, en el parque temático de los sueños. En sus ídolos recién estrenados.
Ahí radica el segundo motivo, junto con la abolición del miedo, por el que Draco sobrevivió a Peter Steele. De repente, los hombres comenzaron a resultar más aterradores que los monstruos.