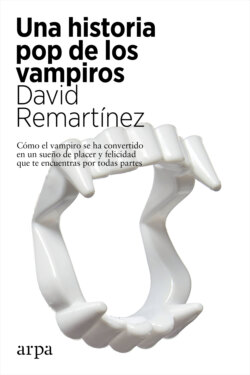Читать книгу Una historia pop de los vampiros - David Remartínez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN TU CUERPO EMPIEZA A TEMBLAR
ОглавлениеNo recuerdo en qué momento decidí que quería ser un vampiro, pero sí recuerdo cuándo descubrí el placer del miedo. Mis padres nos prohibían ver Mis terrores favoritos, el programa de Chicho Ibáñez Serrador, secuela de Historias para no dormir, que se emitía a principios de los años ochenta en Televisión Española anticipado todavía por los rombos que clasificaban los programas excitantes, o sea, los que calentaban la sangre, allá donde anduviera. Yo tenía diez u once años y por tanto quedaba inmediatamente excluido de aquella programación peligrosa.
En cuanto empezaba la sintonía, les daba el beso de buenas noches a mis progenitores y simulaba que me acostaba, tapándome y apagando la luz, sin despertar sospechas, pues de crío era obediente, y algo lelo. Pero en cuanto escuchaba que mis padres entornaban la puerta del salón, me escabullía de la cama y me emboscaba en el pasillo, sentado, mirando por la puerta entreabierta a una distancia lo suficientemente prudente como para, nada más notar que mi padre o mi madre hacía ademán de salir, levantarme raudo y regresar de puntillas aceleradas hasta mi cuarto. Cada semana, con esa doble excitación de asustarme solo en un corredor oscuro y de ser pillado in fraganti, me sentaba con las piernas entrelazadas en aquel suelo fresco que ahora conservo como uno de los detalles más vivos de mi infancia, y seguía las películas que elegía Ibáñez Serrador con los ojos helados. Seguro que tú guardas algún recuerdo parecido. El mío es un culo frío.
En aquellas noches furtivas, deteniendo con las manos la emoción que se me escapaba por la boca cuando el monstruo o el marciano alzaba los brazos, descubrí el placer del miedo, esa inquietud dulce y nerviosa a la vez. Ese gustazo de sentirte alerta con los músculos tensos, la cabeza buscando explicaciones y el corazón deseando que suceda algo. Regresar al cuarto escopeteado en cuanto aparecía el The End, meterme en la cama sin encender la luz, ser incapaz de cerrar los ojos y aguardar una amenaza que me hubiera perseguido hasta las sábanas desde la televisión, o más bien desde la fantasía que la tele había despertado en todo mi cuerpo. Confundía las sombras de la ropa sobre la silla con la silueta de alguna criatura deforme, como las que luego imaginaría con Lovecraft y que, al igual que con sus relatos, mi imaginación encendida formaba sobre la marcha.
En aquella afición por el terror ficticio conté con el empujón de mi tío Luis, hermano de mi madre y veinteañero durante los años ochenta. Luis nos cuidaba algunos fines de semana a mis hermanas y a mí haciendo de canguro cuando mis padres salían de noche. Otras veces me quedaba a dormir con él en casa de mis abuelos, en un cuarto con una cama junto a la cual mi tío pegaba un sofá pequeño y estrecho, pero suficiente para acostarme... y hablarme con malicia en la penumbra. Una de sus diversiones era contarnos historias de miedo a los sobrinos y reírse a mandíbula batiente escuchando nuestros chillidos, que incluso llegó a grabar en alguna casete, en un hábito ciertamente inquietante.
Conforme fuimos creciendo, Luis cambió los cuentos por las películas, ayudado por los primeros reproductores de vídeo que mi padre compró en Andorra para la tienda de discos, pues mi padre por aquel entonces tenía una tienda de discos de tres plantas, preciosa, en la que Luis trabajaba como dependiente. Luis era un ser pop en una época donde no sabíamos qué significaba tal condición, que además conllevaba mucho trabajo. No existía internet, la vida era analógica, los vicios y la sensualidad llegaban de importación. Mi tío se agenció otro reproductor para aquel cuarto modesto pero lleno de tesoros, y con él consolidé mi afición al terror en largas noches de masacres y platillos volantes. Me veo en ese pequeño sofá con los ojos como platos siguiendo la frenética secuencia final del primer Drácula de la productora británica Hammer, cuando Peter Cushing se arroja sobre los inmensos cortinajes de la estancia donde ha arrinconado al Príncipe de las Tinieblas para que el sol acabe con él. Mi amor eterno por Cushing y Christopher Lee quedó sellado en ese momento en el que me quedé sin aliento.
No fui consciente hasta la adolescencia de que el miedo de ficción me hacía disfrutar tanto como el romance o el humor. Una de las primeras reflexiones que recuerdo me asomó precisamente en la tienda de discos, cuando una señora entró pidiendo el elepé de Thriller para su hijo, que la acompañaba pegado con timidez a sus faldas: «Quiero el disco, pero que no lleve la canción esa del miedo, porque no le gusta», indicó la mujer. Se refería obviamente al tema que dio popularidad y nombre al mejor disco de Michael Jackson, que a su vez es probablemente el mejor en la historia del pop. El chaval quería Thriller sin Thriller.
Mi padre intentó explicarle a aquella madre protectora que era imposible comprar el disco sin la canción principal, que podía llevárselo y no pincharla nunca, pero no extraerla. Sin embargo, el crío se negaba con un mohín de refunfuño a tener siquiera cerca esa música del demonio, porque había visto el videoclip y le había amargado la existencia. Recuerdo mirar a ese chaval, que no era mucho menor que yo pero al que el pánico y la vergüenza menguaban; y recuerdo sentirme afortunado, porque precisamente para mí lo mejor de Thriller residía en su dualidad: luz en el tocadiscos y oscuridad en la pantalla, baile de discoteca y danza macabra. Al final, mi padre le vendió todos los singles y maxisingles en los que CBS había desgajado el elepé y el chaval salió de la tienda aliviado con la portada de Billie Jean asomándole bajo el brazo. En lugar de una historia de suspense, se llevó la crónica de una negación de paternidad. A saber qué pensaría del trueque cuando se hizo adulto. Porque además, si guardó aquel vinilo, ahora posee un tesoro.
Lo que a mí realmente me molestaba del videoclip de Thriller —que John Landis realizó a partir de los efectos especiales con los que ganó el Óscar de 1982 al mejor maquillaje por Un hombre lobo americano en Londres— era otra cosa: aparecían licántropos y zombis, pero no salía ningún vampiro. Y sin vampiros, el miedo no era absoluto. Ningún otro monstruo reúne tantos atractivos ni tantas incógnitas; ninguno exige tantas explicaciones, que nunca son redondas.
El vampiro no está muerto pero tampoco vivo: es un no muerto, o sea un oxímoron. Es inmortal, pero puedes matarlo con algo tan simple como un palo afilado. De hecho, no existe siquiera un consenso sobre cómo acabar con él: estaca en el corazón, combustión total, decapitación... Los métodos de eliminación han variado a lo largo de los siglos, desde las leyendas medievales a las novelas, películas, tebeos o series de televisión. La cruz infalible que les hacía retroceder ahora les provoca risa. El agua bendita que antaño llagaba su piel resulta ridícula hoy. Entre otras cuestiones, porque ya no creemos en Dios. Dios ha muerto, como han muerto las ideologías, Michael Jackson, el sistema Betacam, el VHS y el cedé. Todo muere conforme el mundo da vueltas, y solo pervive lo que ha grabado a fuego su memoria en nuestras venas.
El poderoso vampiro que conocí en mi infancia ha sobrevivido mutando, no ya transformándose en murciélago o en niebla, sino siendo capaz de adaptarse al sol asesino, de vivir a plena luz del día y de alimentarse de animales o de sucedáneos de la sangre humana. Le ha ganado la partida al bien. Y a la par, paradójicamente, ha desarrollado una moral propia: el siglo XX alumbró también a los vampiros buenos, atormentados al principio por su condición demoníaca hasta renegar de su destino y acercarse al de sus presas. Desde que me sentaba en el pasillo, casi todos los atributos clásicos de la criatura han ido cayendo conforme fallecían las creencias y cambiaban los comportamientos sociales con el cambio de centuria.
¿Qué ha sucedido para que los vampiros hayan dejado de ser malos, para que hoy compitan con los héroes en muchas ficciones? Eso vamos a analizar aquí.
El vampiro, convertido en el siglo XX en un icono a partir de una parafernalia muy concreta, fácilmente replicable y memorizable con sus colmillos, ajos, cruces, capas y estacas, ha evolucionado gracias a una esencia lo suficientemente elástica para ampliar ese icono, adaptándose a las distintas décadas por las que este demonio bebedor de glóbulos ha transitado viéndonos morir. Hemos pasado de los condes maduros a los adolescentes caprichosamente atormentados; de los hombres ricos en castillos, a las chicas pobres que caminan solas por la noche. El vampiro ha cambiado la soledad por el romance, la oscuridad por la luz del día, la condena por la persecución del éxtasis; y ha ganado. Ha conquistado incluso a la infancia —la serie Vampirina o la saga Hotel Transilvania—, hasta el punto de que encontrarnos vampiros por todos lados. Nuestro amigo o amiga de caninos afilados encarna ahora las mismas aspiraciones y contradicciones de esta sociedad virtual, entregada al disfrute inmediato y a la par insatisfecha, tan orgullosamente instantánea como desnortada. Se ha convertido en un arquetipo de vida sin competencia, pues reproduce lo que tememos y lo que ansiamos. Todos podemos vernos reflejados en el vampiro, cuando antes ni siquiera se reflejaba él mismo.
Este libro explica ese tránsito desde el nacimiento del vampiro clásico, el que estandarizó Drácula, hasta su entierro por el nuevo vampiro contemporáneo, casi inabarcable porque son muchos vampiros y vampiras que representan todo lo contrario. Al vampiro clásico lo definían cuatro características globales: la muerte, como alegoría; la sangre, como adicción; el temor a Dios, como moral; y la masculinidad, como virtud. Era un producto del cristianismo, la Ilustración y el Romanticismo.
El vampiro contemporáneo, por contra, despliega juventud, placer, amor y feminidad; sus opuestos felices, nacidos del ateísmo, la democracia y el pop. Sin dejar de recoger, por supuesto, todos los nuevos miedos que han surgido por el camino. El vampiro ha sobrevivido a la desaparición de los antiguos monstruos al demostrarse lo suficientemente versátil como para absorber cualquier angustia que la sociedad iba pariendo, desde el desempleo hasta las drogas o las pandemias. Porque si antes simbolizaba la muerte, ahora encarna la vida con todas sus disputas. Los niños como yo temíamos a los vampiros; los de hoy quieren ser uno.
El problema para analizar a los vampiros es que no son los aztecas, no son una raza o civilización cuya historia pueda rastrearse a partir de datos objetivos, incuestionables. Cada vampiro y cada vampira son únicos en cierto modo, aportan algo que les distingue de sus semejantes. Como colectivo, ni siquiera pueden compararse con una religión, puesto que no disponen de unas reglas inquebrantables, unas sagradas escrituras que estandaricen sus características y comportamientos. Lo más parecido a un evangelio vampírico es la novela de Bram Stoker, que precisamente funde las tradiciones folclóricas, religiosas y artísticas de las que surgió el mito desde el siglo XVII, y en ese sentido, el libro también es un batiburrillo, probablemente el mayor nunca creado dentro del género. De ahí la elasticidad del conde transilvano para interpretarlo. De ahí la dificultad para acotarlo.
Además, el tránsito del vampiro clásico al contemporáneo ha sucedido bajo el prisma de la cultura pop, un proceso intelectual opuesto al ordenamiento académico, la historiografía rigurosa o la deducción científica. El pop atribuye significados colectivos a partir del cambio de contextos, sacando los fenómenos de sus quicios, en un proceso más evocador que intelectual, que admite la contradicción como parte de su lógica. Michael Jackson reúne múltiples excesos y también sus contrapuestos: el rey del pop y el ídolo patético. El joven hermoso y el adulto de apariencia aberrante por los abusos de la cirugía plástica. El niño y el pederasta. Todo, simplificado en una canción, en un videoclip; sobre una camiseta que, según el dibujo o el lema que porte, prioriza una faceta u otra del caleidoscopio que ha ido mutando al personaje, sin anular nunca las versiones anteriores, sino amontonándolas. Al final, cada cual entre el público elige lo que quiere ver tras Billie Jean, como decide qué cara poner ante la lata de sopa Campbell. En última instancia, al icono lo legitima o lo desautoriza el público, no los expertos o la crítica. Esa es la grandeza del pop.
Al vampiro, el rey de los monstruos, le ha sucedido lo mismo que a Jacko: ha ido incorporando significados paradójicos a su carácter, lo cual dificulta clavarle la estaca definitiva. Si cualquier biografía de un personaje célebre adolece del inevitable sesgo del autor, la semblanza histórica de una criatura ficticia, improbable, imaginada por millones de humanos con sus particulares aportaciones, se antoja imposible de abarcar por completo. Aunque el bicho fuera sintetizado en cuatro rasgos generales, cada versión, partiendo de ese canon sencillo, lo ha modificado. Ni siquiera Drácula, el personaje de ficción más representado en el cine junto a Sherlock Holmes —por delante ambos de Jesucristo—, escapa a la metamorfosis: los condes de la pantalla se asemejan como parientes, nunca como gemelos. Somos mi tío y yo compartiendo rasgos genéticos pero, sobre todo, una pasión, la que realmente nos hermana. Si congregases en torno a una mesa a Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman y Claes Bang —mis cuatro dráculas favoritos—, se mirarían con recelo de cuñados hasta que alguien les plantara una jarra de sangre y pudieran brindar por su entusiasmo común. Porque naciendo del mismo bombeo, son totalmente distintos. Así, por cierto, se conforman las familias, que no son sino amistades supremas cuya actitud las ensambla por encima de sus diferencias, convirtiendo sus historias individuales en la misma.
«Escribir la historia del vampiro es una empresa incierta y peligrosa. Mejor será ceder el paso a las historias de vampiros», dice Roger Vadim al final del prólogo a Vampiros entre nosotros, el libro que más amo de cuantos poseo en mi biblioteca. Siguiendo ese consejo, he escogido nueve criaturas que han supuesto un cambio fundamental en la forma de interpretar al vampiro. Que han derribado lo que significaban tradicionalmente la muerte, la sangre, la religión y el hombre —la idiosincrasia negativa— y que han incorporado otros tantos reversos positivos gracias, principalmente, al pop y a la sensibilidad de las chicas. Diseccionando esos nueve vampiros y vampiras podemos explorar cómo se formó el mito clásico y cómo ha avanzado hasta su versión contemporánea, conociendo entretanto a un montón de criaturas más que también han colaborado.
Como en este viaje vamos a saltar hacia adelante y hacia atrás con esa lógica desordenada de Andy Warhol, con la inconcebible percepción de los días dentro de un ataúd, navegando entre océanos de tiempo, completando razonamientos e historias conforme avancemos, he resumido en un arco cronológico los hitos principales de los que vamos a hablar para que te sirva de guía durante el camino. Por si te pierdes entre la niebla, te asustan los aullidos o te quedas sin luz en el pasillo.
Este libro es, pues, un homenaje a todos los vampiros que han acompañado mis noches, que me han ayudado a entenderme como un batiburrillo de pasiones y temores, y a través de los cuales podemos examinar la dimensión de un icono que hoy parece encajar en cualquier ámbito. No pretende ser un compendio académico, porque la bibliografía y la filmografía son infinitas, y porque mi dominio del asunto es básicamente emocional: cuarenta años entusiasmado cada vez que, entre las páginas o las pantallas —e incluso en alguna cama—, una boca se acercaba a un cuello con la intención de deleitarse con su energía. Pero le he dado suficientes vueltas a mis ansias de sangre, piel y vida como para proponer una buena conversación sobre la que discutir cuando la luna empieza a reinar. Cuando, como recita Vincent Price en Thriller, «tu cuerpo empieza a temblar».