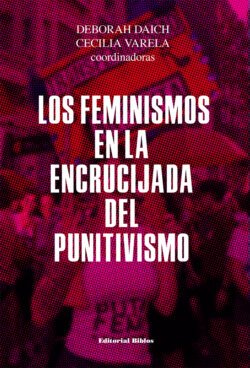Читать книгу Los feminismos en la encrucijada del punitivismo - Deborah Daich - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Feminismo punitivo
ОглавлениеTamar Pitch *
Defino como “feminismo punitivo” las movilizaciones que, apelando al feminismo y la defensa de las mujeres, se vuelven protagonistas de pedidos de criminalización (introducción de nuevos delitos en el ordenamiento jurídico) y/o de aumento de las penas por delitos ya existentes. Me ocuparé, en particular, de dos movilizaciones recientes: aquella que busca introducir una prohibición universal para la gestación subrogada (o gestación para otros, GPO) y aquella que busca, en diversos países, la introducción del llamado “modelo nórdico” de oposición a la prostitución a través de la criminalización del cliente. En el contexto anglosajón, donde el debate sobre el punitive turn de muchos de los feminismos –en particular en Estados Unidos y el Reino Unido– está mucho más desarrollado que en Italia, se habla de carceral feminism (ver, por ejemplo, el instructivo ensayo de Bernstein, 2012, y la bibliografía allí contenida; para un análisis reciente de la cuestión en español, ver Núñez, 2018).
En realidad, se puede también hablar de “feminismo punitivo” a propósito de movilizaciones mucho menos recientes, como aquellas que, denunciando la subestimación por parte de las instituciones hacia los agravios contra las mujeres (violencia sexual, violencia en las relaciones de intimidad), piden revisiones legislativas que introducen, de hecho, penas más graves y/o legitiman políticas de seguridad.
Las demandas de revisión de la legislación, en especial con relación al delito de violencia sexual, que se propusieron en casi todo Occidente entre 1970 y 1980, se focalizaban en dos cuestiones fundamentales: la redefinición del delito y/o, como en Italia, su transformación de delitos contra la moral a delitos contra las personas, y los cambios en el proceso judicial para impedir que la víctima se vuelva la imputada. Dos cuestiones razonables y necesarias, sobre todo con relación a su costado simbólico y cultural. En Italia, la propuesta de ley de iniciativa popular lanzada por el Movimiento por la Liberación de la Mujer en 1979 no preveía un aumento de la pena. Pero muy pronto se sumaron demandas más explícitamente punitivas, junto a demandas que de hecho disciplinan el ejercicio de la heterosexualidad y terminan por imponer, así, una nueva heteronormatividad basada en relaciones igualitarias y en un ejercicio de la sexualidad “dócil” y “tierna”, además de en una categorización de las mujeres como “víctimas” (Pitch, 2003). Hay que añadir que el modo en que el sexo y la sexualidad vienen construidos y percibidos cambia considerablemente en los años 80 y el subsiguiente período: se pasa de una visión positiva y dominante de la cultura de 1968 –donde el blanco de la polémica era sobre todo la familia tradicional, sus jerarquías, su autoritarismo (y el sexo, por lo tanto, era visto como el lugar y el instrumento de liberación y libertad)– a una negativa (el sexo como peligroso, siempre en riesgo de transformarse en violencia, y, por tanto, con la necesidad de enmarcarlo en precauciones y cautelas). Un cambio crucial que subyace a la actual extraña alianza entre algunos movimientos feministas y movimientos ultratradicionalistas inspirados en la Iglesia católica o en la evangélica, esta última particularmente influyente en Estados Unidos y en muchos países de América Latina: en las llamadas campañas “abolicionistas” en defensa del modelo nórdico de gestión de la prostitución, esta concepción de la sexualidad es del todo evidente (como es también evidente, por otra parte, una concepción tradicional de la familia en las campañas por la prohibición universal de la gestación subrogada).
La figura de la víctima ha adquirido centralidad dentro del contexto sociopolítico y cultural que se ha ido consolidando con los años (del paradigma de la víctima se habla cada vez más seguido), con relación a otros desplazamientos significativos, sea vinculados con la cuestión criminal (tanto en el modo de definirla y estudiarla como en los modos institucionales de lidiar con ella), o en lo que atiene al afirmarse en una cultura y de un imaginario neoliberal (Pitch, 2009; Simon, 2007; Garland, 2001; Garapon y Salas, 1996). Las movilizaciones feministas con relación a la violencia (o al menos algunas de ellas) han de hecho acompañado y a veces apoyado estos desplazamientos, y terminaron siendo utilizadas como una forma de legitimar virajes punitivos, de las que las recurrentes campañas por la seguridad son un ejemplo.
En Inglaterra, por ejemplo, criminólogos y sociólogos –que en el decenio precedente habían creado la corriente de la new deviance theory, con la cual deconstruyeron y criticaron tanto las teorías como las políticas criminales dominantes y contribuyeron así al nacimiento de lo que ha sido llamado “criminología crítica”– se convirtieron en “realistas de izquierda”, y colaboraron en la construcción de políticas “democráticas” de seguridad, y recogiendo, precisamente, entre otras, las demandas promovidas por los movimientos feministas. Ha sucedido también en Italia, a principios de los años 90, con el proyecto città sicure (“ciudades seguras”, al cual yo también he contribuido), que habría debido quitarle a la derecha la cuestión de la seguridad. Un error, y peligroso, como luego se ha demostrado (el último resultado, por ahora, es el escalofriante paquete de seguridad hace poco emitido por decreto del ministro del Interior de la anterior legislatura, de centro-izquierda). En este caso no ha habido demandas punitivas por parte de los movimientos, pero el énfasis puesto en la cuestión de la violencia y, consiguientemente, la virtual utilización de cada protesta y reivindicación en tal cuestión ha facilitado notablemente la legitimación del viraje punitivo.
La centralidad de la cuestión de la seguridad (entendida como disminución de la probabilidad de victimización individual) en el discurso público, en la retórica política, en los medios, a partir de fines de la década de 1970, ha sido documentada y analizada por una amplia literatura –histórica, sociológica, politológica, filosófica–. Yo misma he escrito sobre esto muchas veces. Es una centralidad que se verifica tanto en el plano local (la seguridad urbana y, más recientemente, la defensa del “decoro”, ver Pitch, 2015) como en los planos nacional y europeo. Precede a la caída del Muro de Berlín y a la desaparición del “imperio del mal”, precede al 11 de septiembre y a la emergencia del llamado terrorismo islámico. Es incluso curioso notar cómo nuestros “años de plomo” (así se denomina en Italia el período que transcurre entre 1972 y 1983 circa, en el que organizaciones terroristas de izquierda y de derecha ensangrentaron el país), los cuales ciertamente han producido un diluvio de legislación excepcional y de “emergencia”, no hayan sido acompañados por una retórica de ese estilo. Tampoco la centralidad de la seguridad puede ser adjudicada a la expansión de la criminalidad común: al leer las estadísticas, se ve cómo la marcha de los delitos que más alarma social suscitan (atracos, robos en departamentos, arrebatos, robos de carteras) ha sido fluctuante en todos estos años, sin picos tales que puedan justificar el aumento de la inseguridad personal. En cuanto a la criminalidad organizada, nacional y transnacional –que ha tenido un desarrollo espantoso gracias a la guerra contra las drogas, al comercio de armas y al tráfico de seres humanos, y ha contribuido a desestabilizar a países de América Latina–, en Italia y Europa no ha sido percibida ni utilizada como motivo de inseguridad (es tal vez una excepción, entre nosotros, la situación de Nápoles). En lo tocante a Italia, tenemos una tasa de homicidios muy baja: ha decrecido incluso la tasa total de homicidios, pero –y aquí el discurso se vuelve más complejo– ha aumentado, dentro de la tasa total, la cuota de homicidios de mujeres.
Si ni la criminalidad común ni la criminalidad organizada ni el terrorismo local e internacional pueden dar cuenta de algún modo de la centralidad de la cuestión de la seguridad en estos últimos treinta o cuarenta años, al menos en nuestra parte del mundo, ¿dónde debemos buscar las razones? La literatura sobre el argumento, a esta altura vastísima, señala varias: la declinación del Estado social, con la consabida disminución de muchas de las políticas de protección social conquistadas en los llamados Treinta Gloriosos (1945-1975), la creciente debilidad de muchos Estados nacionales (¡no todos!), el aumento de la desocupación y la precarización laboral, las migraciones, consecuencia a su vez de guerras y miseria producidas por una globalización intencionalmente no regulada, la financiarización de la economía, el crecimiento de las desigualdades, la pérdida de fuerza y consenso de los sindicatos y la desaparición de los grandes partidos de masas: así sería caracterizada la hegemonía política, económica y cultural neoliberal (entre otros, por Dardot y Laval, 2009). Esta promueve la privatización y la individualización, suscita la competencia de todos contra todos y una libertad personal entendida como libertad de escoger en el mercado, de comprar –pero también de vender– en primer lugar, a uno mismo y/o a partes de nuestro cuerpo. Es una inseguridad, por lo tanto, que no se combate con el sistema penal: más bien, puede fácilmente demostrarse cómo el uso –aunque simbólico– de lo penal no hace más que acrecentarla. La apelación a lo penal, y a su lenguaje, por el contrario, es el recurso preferido de lo que queda en pie de la política, en clave de búsqueda de consenso y de legitimidad. De toda la política, tanto en Italia como en otros lugares.
La racionalidad neoliberal, según los conocidos análisis de Wendy Brown (2006), se conjuga, al menos en Estados Unidos, con lo que ella llama la racionalidad neoconservadora, que predica las virtudes de la familia y del sexo tradicional, y promueve una heteronormatividad de características no tan diversas a aquella de cierto feminismo: igualdad, no violencia, bondad, etc. (Pitch, 2003). Sin embargo, el neoliberalismo no es solo la ideología de la libertad individual, de la responsabilidad de sí mismo, de la elección, del espíritu emprendedor, porque esta ideología tiene, ella misma, una fuerte impronta moralista.
Lo que llamo “feminismo punitivo” utiliza el sistema penal en la misma clave, y esto (además) porque la autoasunción del estatus de víctima parece hoy indispensable para ser reconocidas como protagonistas e interlocutoras políticas. Con un agravante respecto de veinte años atrás: que “nuestra” subjetividad política se construye a través de las definiciones de las “otras” como víctimas, con la consecuencia de que “nosotras” hablamos y las “otras”, las “víctimas”, son habladas por “nosotras” y, por lo tanto, reducidas al silencio. Si luego, como sucede, las otras quieren decir algo distinto, por ejemplo, refutando el estatus de víctimas, se puede siempre recurrir, tal vez dándole otro nombre, a la vieja categoría de falsa conciencia (Catharine MacKinnon, 2007, me parece, en este punto, un ejemplo paradigmático).
Nancy Fraser (2013), en un texto ya famoso, denuncia la cooptación de muchos feminismos (anglosajones) por parte del neoliberalismo, a través de la conversión de cuestiones políticas y sociales “estructurales” en cuestiones identitarias. Por lo tanto, en diferencias declinadas como identidades a valorizar y tutelar, más que desigualdades a combatir. Mucho puede decirse de este diagnóstico (ver, por ejemplo, Dominijanni, 2018) y de su significado en otros contextos sociales, políticos y culturales. Aquí, sin embargo, me importa poner en evidencia cómo la convergencia entre racionalidad neoliberal y cierto feminismo puede captarse no solo en la prevalencia de políticas de identidad por sobre políticas contra la desigualdad, sino también, justamente, en el apoyo de hecho –no importa cuán intencional– al lado punitivo y de seguridad del neoliberalismo, y además a sus vertientes moralizantes y conservadoras.
Antes de reflexionar brevemente sobre las dos campañas que he mencionado, quisiera decir algunas pocas palabras sobre aquel gran movimiento transnacional, iniciado en Argentina, llamado Ni Una Menos (en Italia, Non Una di Meno). Es un movimiento grande y complejo, compuesto en gran parte de mujeres jóvenes, por cierto no reducible a cómplice del punitivismo. Y, sin embargo, la centralidad del término (si no de la cuestión) “violencia” es discutible. “Violencia” y “femicidio” parecen haber suplantado a cualquier otro término (por ejemplo, “explotación”, “opresión”, “dominación”) en el lenguaje feminista, y esto es un problema, puesto que no pueden más que evocar la intervención de la justicia penal, arriesgándose a contribuir a la reducción de la política, justamente, a la política penal.
La demanda de una “moratoria universal” de la gestación subrogada no es más que, evidentemente, la demanda de una prohibición, cuya violación debe ser acompañada por algún tipo de sanción a padres y madres intencionales y a los intermediarios. La equiparación de la GPO a la esclavitud es, por decir poco, peculiar y requeriría una reflexión seria, en todo caso, sobre la “esclavitud voluntaria”. En Italia, la prohibición ya existe. Es fácil constatar que se aplica a eventuales madres intencionales, no a los padres, ya que nuestra legislación permite el anonimato a una parturienta, la cual, al no reconocer al neonato, deja abierta la posibilidad al padre biológico de reconocerlo como suyo. Lo que se demanda, al menos en Italia, es que de algún modo sean sancionados los padres y las madres sociales que han usufructuado del GPO en un país que la permite. ¿Cómo se los debería punir? ¿Multándolos? ¿Encarcelándolos? ¿Quitándoles a los niños? No es casualidad, a mi parecer, que quien solicita prohibiciones, por más universales o nacionales que sean, no se exprese sobre las sanciones a imponer a quienes infringen esas prohibiciones. A ellos, evidentemente, les parece que la prohibición es suficiente para detener la práctica. O bien, más probablemente, se contentan con el hecho de que esta práctica sea simbólicamente condenada: pero el destino de las leyes-manifiesto es ser desmontadas por los tribunales y las cortes constitucionales, como ha sucedido en Italia con la ley 40 sobre la procreación médicamente asistida. Sin embargo, no sin que antes estas leyes hubieran producido consecuencias perversas, como la estigmatización de los niños nacidos con este procedimiento, como también su incierto destino subsiguiente.
Es ciertamente posible que si existiese una “prohibición universal”, el recurso a la GPO se volvería bastante más difícil, pero es igualmente probable que quien pudiera permitirse pagar costos incluso más altos encontraría el modo de sortear el problema, como ya sucede con otros “bienes” prohibidos, como las así llamadas sustancias estupefacientes. Este mercado sería gestionado por algún tipo de criminalidad organizada, con gravísimas consecuencias para las portadoras y los niños nacidos de esta manera.
El principio jurídico mater semper certa est, muchas veces evocado como baluarte de la libertad femenina, es, de hecho, regulador de la mayor parte de las legislaciones europeas en materia de filiación. Si por un lado aparece en patente contradicción con la realidad de una situación en la cual la maternidad genética y la gestación son separables, por otro lado, no implica necesariamente una prohibición, sino, más bien, una reglamentación capaz de dejarle a la portadora, como se decía alguna vez, “la última palabra”. Esto no simplifica, de hecho, la cuestión relativa al tipo de reglamentaciones a prefigurar, pero, quizás, podría servir de principio guía (aunque, obviamente, dejaría de todas maneras abierta la cuestión de la maternidad genética: la asimetría natural entre las mujeres y los hombres respecto de la procreación no se limita a la gestación, ya que proveer óvulos es una cosa completamente distinta de proveer algunas gotas de esperma).
Muchos movimientos feministas europeos fundamentan la demanda por la introducción de una prohibición universal de la gestación subrogada a través de la construcción de las portadoras (a menudo racializadas) como “víctimas” de ricos aprovechadores que explotan su capacidad procreativa. Pero a este argumento se le suman otros que explican la alianza de estos movimientos con movimientos católicos y tradicionalistas. En primer lugar, un retorno no demasiado velado a la mística de la maternidad, vista como aquello que distingue a las mujeres de los hombres, o sea, como la encarnación de la diferencia sexual. La acusación a quien pretende utilizar la GPO es la de intentar apropiarse de la capacidad reproductiva femenina, en continuidad con su expropiación por parte del patriarcado. La diferencia sexual, que en el feminismo italiano de la llamada segunda ola indicaba el principio de la libertad política de las mujeres –y era por lo tanto un concepto privado de referencias esencialistas e identitarias–, viene transformada en un principio natural y biológico, es decir, justamente, esencialista e identitario.
Está luego la cuestión de la prostitución, desde siempre un tema controversial en el feminismo, a partir de su definición misma: ¿trabajo sexual o esclavitud? Las mujeres que venden servicios sexuales ¿son por esto mismo víctimas, siempre y en todo lugar? El llamado “modelo nórdico”, adoptado primero por Suecia y luego en Francia y en otros países europeos y recomendado por la Unión Europea, se basa en este punto: la prostitución no es nunca voluntaria, las mujeres siempre son víctimas. Si es así, entonces debe criminalizarse a quien adquiere servicios sexuales. Existen muchas investigaciones sobre las consecuencias de esta legislación y aun en este caso los resultados son controversiales. Quienes se encuentran a favor de este modelo –que toma el nombre de “abolicionista” (no solo de la explotación de la prostitución, sino de la prostitución misma)– hacen hincapié en la drástica disminución de las mujeres que se prostituyen en la calle. Quienes se pronuncian en contra, en cambio, muestran datos sobre cómo la vida de quien se prostituye se volvió mucho más difícil e insegura (Serughetti, 2013). En el modelo nórdico, la criminalización del cliente se acompaña de medidas tendientes a ayudar a las mujeres que deciden dejar la calle: aquellas que, en cambio, no lo desean, dicen algunas investigaciones, sufren una estigmatización adicional. Aquí no me interesa tanto entrar en el debate sobre “prostitución igual violencia y explotación” contra “prostitución igual trabajo”. Para muchas personas (no todos los que venden servicios sexuales son mujeres) la elección de prostituirse no es ciertamente “libre” (aunque podría decirse que esto vale también para muchos otros trabajos). A menudo, sobre todo para las mujeres migrantes, se trata de verdaderas y propias coerciones y reducciones a la esclavitud. Pero las coerciones, la trata y la reducción a la esclavitud son ya delitos (tal vez no perseguidos con suficiente eficacia). La demanda por parte de los movimientos feministas de sanciones a quienes compran servicios sexuales (el modelo nórdico) tiene, a mi parecer, consecuencias perversas que no tienen solo que ver con volver mucho más difícil e insegura la vida de quien se prostituye. Esta demanda, de hecho, otorga nueva legitimidad a la justicia penal, de la que no se ven, o voluntariamente se ignoran, los aspectos clasistas, racistas y sexistas, lo que, para movimientos que luchan por la libertad femenina es, por lo menos, contradictorio. El núcleo revolucionario del feminismo de la segunda ola pierde así potencia y el feminismo mismo queda reducido a una mera demanda de inclusiones en el mundo masculino. Es el llamado feminismo institucional el que gana en términos de reconocimiento de voice y representación de las mujeres, al costo de un paternalismo que, en cambio, niega voice y, por lo tanto, subjetividad a las mujeres que dice representar, reducidas a víctimas o a víctimas potenciales. Dado que, como decía, “víctima” es la otra cara del sujeto neoliberal, se cumple así la cooptación de las demandas feministas por parte de la gobernabilidad neoliberal.
¿Quiero decir con esto que quien sufre violencia, coerción o reducción a la esclavitud no sea una víctima? Naturalmente no. Esa persona, en efecto, fue una víctima, pero solo con relación al delito que se ha cometido en su contra. ¿Y este delito no debería ser perseguido penalmente? Ciertamente debe serlo. Y aquí la crítica feminista de los modos de proceder de la justicia penal en los conflictos de mujeres víctimas de violencia y demás no solo es útil, sino necesaria. La subestimación de las ofensas hacia las mujeres por ser mujeres, su frecuente revictimización en el curso de las indagaciones y del proceso penal, la óptica machista de muchos jueces (y muchas juezas lamentablemente) no solo en los procesos penales, sino también en las causas de separación y divorcio, son escandalosas. Por lo tanto, bien hacen las feministas en luchar contra esta justicia y por una justicia menos enemiga de las mujeres (un ejemplo clamoroso: las protestas que han llevado adelante las españolas después de la sentencia del caso de la Manada, en el cual un estupro colectivo ha sido rebajado a “abuso”). Otra cosa, sin embargo, es pedir la introducción de nuevos delitos; estas demandas de hecho reducen la política a una política penal y perpetúan una ilusión demasiado fuerte en la sociedad de hoy: que la justicia penal sea la panacea contra todos los males, la solución adecuada y eficaz para cada tipo de problema. En realidad, es mucho más probable que este tipo de demandas avancen confiando en el potencial simbólico de lo penal, el cual es por cierto un recurso “político”, y como tal es utilizado masivamente por parte de la política tradicional, a través de la producción de leyes-manifiesto, promulgadas no tanto para afrontar un problema como para ganar consenso, con el resultado de estimular los peores instintos de mucha gente y de fomentar la demanda de más cárcel, y más cárceles, por cualquier motivo (hoy, en Italia, en particular para los migrantes, para quienes en el llamado “contrato de gobierno”, realizado entre los dos partidos ganadores en las últimas elecciones, se prevén no solo centenares de miles de expulsiones, sino también la confirmación y la extensión del “delito” de inmigración “clandestina”). A través del recurso al potencial simbólico de lo penal se buscan reconocimiento y legitimación, pero al costo, como decía, de la renuncia al núcleo revolucionario del feminismo.
Un principio irrenunciable del garantismo penal es la nulla lex poenalis sine necessitate (Ferrajoli, 1989). Esto significa que, donde sea posible, debe intervenirse sobre comportamientos concebidos como dañosos y ofensivos, pero con instrumentos distintos de los del derecho penal. ¿Los dos casos citados no son abordables de otras maneras? Si incluso considerásemos a la prostitución y la gestación subrogada como dañinas, la primera para las mujeres que se prostituyen, la segunda para las mujeres portadoras y eventualmente para los niños nacidos de esta manera, ¿la prohibición penal es el único modo de oponérseles? Considero, como he intentado argumentar, que, por el contrario, la prohibición penal sea demandada por razones sobre todo simbólicas, pero que los efectos reales y simbólicos de la prohibición misma sean devastadores, tanto para aquellos a los que se quiere tutelar como para la naturaleza del movimiento promotor y, por lo tanto, del feminismo al que este movimiento pretende hacer referencia.
Referencias
BERNSTEIN, E. (2012), “Carceral politics as gender justice? The “traffic in women” and neoliberal circuits of crime, sex, and rights”, Theoretical Sociology, 4: 233-259.
BROWN, W. (2006), “American nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and de-democratization”, Political Theory, 34 (6): 690-714.
DARDOT P. y C. LAVAL (2009), La nouvelle raison du monde, París, La Découverte.
DOMINIJANNI, I. (2018), “Editorial: Undomesticated feminism”, Soft Power, 4 (2): 13-28.
FERRAJOLI, L. (1989), Diritto e ragione, Roma, Laterza.
FRASER, N. (2013), Fortunes of Feminism, Londres-Nueva York, Verso.
GARAPON A. y D. SALAS (1996), La République pénalisée, París, Hachette.
GARLAND, D. (2001), The Culture of Control, The University of Chicago Press.
MACKINNON, C. (2007), Are Women Human? And other international dialogues, Boston, Harvard University Press.
NÚÑEZ, L. (2018), El género y la ley penal: critica feminista de la ilusión punitiva, Universidad Autónoma de México.
PITCH, T. (2003), Responsabilidades limitadas, Buenos Aires, Ad-Hoc.
– (2009), La sociedad de la prevención, Buenos Aires, Ad-Hoc.
– (2015), Contra el decoro y otros ensayos, Buenos Aires, Ad-Hoc.
SERUGHETTI, G. (2013), Uomini che pagano le donne, Roma, Ediesse.
SIMON, J. (2007), Governing Through Crime, New York University Press.
* Traducción del italiano por Cecilia Tossounian.