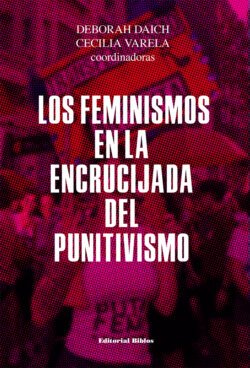Читать книгу Los feminismos en la encrucijada del punitivismo - Deborah Daich - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Feminismo y derecho penal, una relación penosa
ОглавлениеDolores Juliano
La mirada recelosa
La relación entre las mujeres y el derecho es una relación controvertida y difícil, pero aún más difícil es la relación entre feminismo, como movimiento y horizonte de pensamiento, y el derecho penal.
Tamar Pitch, “Justicia penal y libertad femenina”
Todas las sociedades recurren a las normas para garantizar una convivencia poco conflictiva. Estas normas no siempre son explícitas, pueden hacer referencia a vagas costumbres, a la voluntad divina o a “lo que se hizo siempre”. También pueden estar sistematizadas en cuerpos legales, los que tienen la ventaja de ser más claros y el inconveniente de ser más rígidos. Todos los sistemas normativos, sin embargo, tienen algo en común: si bien protegen a los que tienen menos capacidad de hacer valer sus derechos de la arbitrariedad de los más fuertes, simultáneamente pueden utilizarse para controlar a los sectores más débiles de la sociedad, ya que el ejercicio de la capacidad de controlar es un monopolio del poder. De este modo coexiste un doble discurso, el que legitima el sistema normativo como garantía de los derechos de los más débiles y el que recela de él, dado que su redacción, interpretación y aplicación las realizan siempre sectores dominantes. Las leyes penales tienen como aspecto positivo que señalan con claridad qué conductas son consideradas aceptables dentro de la sociedad y cuáles se rechazan, con lo que poseen una eficacia normativa en sí mismas al formar parte de un discurso explícito sobre la convivencia. Mucho más dudosa es su eficacia disuasoria, ya que las penas de prisión no evitan la reincidencia de los delincuentes y el aumento de los castigos no se corresponde con una disminución de los delitos. Esto puede constatarse en España en que, después de más de diez años de la implementación de un aumento de las condenas para los autores de violencia de género, se mantiene casi constante el número de mujeres asesinadas cada año.
Además, las leyes reflejan el equilibrio de fuerzas existente en cada sociedad, por lo que los sectores dominantes tienen más protección que los subalternos. Si no cambian las relaciones sociales, es muy difícil que las leyes modifiquen esta situación. Así, en sociedades androcéntricas como las nuestras resulta más urgente y eficaz trabajar para cambiar las costumbres que la legislación, aunque esto último es más fácil.
Por otra parte, en los últimos años se están produciendo cambios legales que ven en el sentido de pasar de un marco normativo garantista, en la línea de la defensa de los derechos humanos, a una tendencia crecientemente punitiva. Este cambio es especialmente peligroso porque aumenta la vulnerabilidad de los sectores con menos poder, mientras que no incrementa los castigos para los “delitos de cuello blanco” ni pone límites a las arbitrariedades policiales. Por esto puede afirmarse, subrayando el aspecto controlador de la justicia, que “la dominación que ejercen unos individuos sobre otros se ejerce, entre una variedad de recursos, mediante el empleo de los preceptos jurídico-normativos de derecho escrito o de los mandatos que emergen del derecho jurisprudencial” (Bergalli, 2009: 7). Esta máquina de dominación atrapa frecuentemente a los más débiles. Ya señalan el peligro algunas juristas:
Las nuevas políticas de control se dirigen preferentemente hacia las infracciones menores […] bajo la aparente necesidad de combatir la tolerancia hacia la desviación y el delito como causa preferente del generalizado sentimiento de inseguridad ciudadana […] esto marca el punto de partida de un intervencionismo estatal crecientemente disciplinario. De este modo compensa el Estado su retirada de la arena económica y el retroceso de su papel social. (Maqueda Abreu, 2008: 19)
Pero el control, y el poder que de él se desprende, se realiza fundamentalmente sobre los cuerpos (Alburquerque Mendes da Silva, 1991; Esteban, 2002, 2004), y estos cuerpos están sexuados; de ahí el interés que tiene el análisis del tratamiento jurídico de la especificidad sexual y de los riesgos de que el sector con menos poder sea el que padezca en mayor medida. En un sentido amplio, son las mujeres las que se han considerado tradicionalmente como el “otro” que se controlaba a través de prácticas y discursos restrictivos y, entre ellas, las que más se apartaban de las normas a través de las cuales se las definía y encasillaba han sido siempre estigmatizadas pero también sancionadas legalmente.
El feminismo, que a través de sus múltiples concreciones mantiene su deseo de escuchar la voz de todas las mujeres, incluso de las más silenciadas y marginadas, tiene que ser consciente de esta doble vertiente del derecho, sobre todo en el momento actual en que resulta evidente el uso de recursos judiciales para neutralizar propuestas de gobiernos populares o de reclamaciones sociales. Tales serían los casos de Brasil, Argentina, Ecuador (y otros países de América Latina), o de la prisión de dirigentes políticos catalanes en España. Este desproporcionado crecimiento del poder judicial sobre todas las otras instancias es la consecuencia de cambios en los códigos penales, que se han ido endureciendo en las últimas décadas en un proceso constante de tipificar como delitos todas las manifestaciones de disidencia.
El cambio hacia una sociedad crecientemente punitiva se da dentro de un contexto mundial globalizado, donde se destinan muchos más recursos a cerrar las fronteras a los inmigrantes y refugiados1 que a fomentar el crecimiento económico, y donde los problemas sociales se han agravado al mismo tiempo que se les niega su expresión. Nancy Fraser (2008) señala que la actual situación genera problemas de definición de la justicia ya que, al superar su anterior límite nacional, los juristas salen del marco de la legislación compartida y deben hacer compatibles demandas basadas en principios diferentes; a esto lo llama “heterogeneidad radical en el discurso sobre la justicia”, lo que al mismo tiempo crea y cuestiona las bases de un derecho internacional.
La judicialización de todos los aspectos de la vida (tanto individuales como colectivos) no forma parte de políticas aisladas; ni siquiera se las puede considerar erróneas, ya que cumplen perfectamente su objetivo de extremar el control sobre los sectores más vulnerables de la sociedad a los que criminaliza y castiga duramente por conductas que anteriormente se consideraban solo faltas o infracciones. Las mujeres, junto con los pobres y los sin papeles, están en la diana de esas políticas represivas. Por eso resulta tan preocupante que algunos sectores del feminismo, principalmente los más integrados en la estructura del poder, sigan confiando en el sistema penal como garante de los recientemente adquiridos derechos de las mujeres.
El derecho masculino
Se juzga por lo que la mujer es, a la luz de lo que una mujer debería ser en atención a lo que la sociedad espera de ella por su condición genérica.
Felipa Leticia Cabrera Márquez, “El estudio de personalidad aplicado a mujeres privadas de su libertad…”
Pensado desde un punto de vista masculino, el sistema penal resulta inapropiado para evaluar equitativamente las conductas de las mujeres. En algunos países se criminalizan las decisiones sobre el propio cuerpo, como sería el caso de la prostitución o el aborto; en casi todos se sobrecastigan los delitos que más frecuentemente cometen las mujeres, como el traslado o comercio de drogas en pequeña escala, que llenan las cárceles y permiten presentar “resultados satisfactorios en la lucha contra el narcotráfico” sin tocar a los verdaderos delincuentes. Pero el sesgo androcéntrico abarca más que la construcción legal de delitos femeninos; abarca la interpretación de motivaciones, la credibilidad que se otorga a las declaraciones y la consideración de agravantes o atenuantes que se tienen en cuenta para evaluar cada delito. Puede decirse que “el desarrollo de las interpretaciones sexuadas del derecho se replica aún en los tiempos que corren con decisiones jurisdiccionales implantadas en los tradicionales valores masculinos” (Bergalli, 2009: 14). Así se da el caso que, ante la comisión de delitos semejantes, las mujeres reciben penas más severas que los hombres (Almeda, 2002, 2003). En los casos de asesinato de la pareja, las conductas catalogadas como masculinas, como sería el uso de la fuerza motivada por la ira o el alcohol, pueden usarse como atenuantes, mientras que las estrategias femeninas, menos violentas pero que pueden incluir planificación y postergación del asesinato, se consideran agravantes. Además, aun en los casos en que la mujer haya sido maltratada reiteradamente, no se considera que actúa en defensa propia si la respuesta no se manifiesta mientras la están agrediendo, cosa casi imposible dada la correlación de fuerzas. Este sesgo androcéntrico de la interpretación de las leyes hace que ante los mismos delitos las mujeres resulten más castigadas, con lo que medidas tomadas en principio para su protección terminen actuando en su contra. Así, las leyes contra el proxenetismo, en lugar de llevar a la cárcel a los traficantes de mujeres, se aplican preferentemente a las viejas prostitutas que alquilan habitaciones para prácticas sexuales, aunque no empleen ningún medio de coerción.
El sistema penal acepta con menos esfuerzo la concepción de las mujeres como víctimas pasivas porque esta imagen refuerza los estereotipos de género, aunque evidentemente tal imagen no contribuye al empoderamiento femenino ni tiene en cuenta su propia percepción de los hechos.2 La reticencia de amplios sectores del feminismo para escuchar las demandas de las trabajadoras sexuales y los intentos constantes de caratular todo el amplio y complejo mundo de la economía ligada al sexo como si solo fuera trata son casos extremos de victimización de mujeres de sectores con pocos recursos sociales y económicos (Federici, 2014, 2018). A partir de fenómenos como este, Encarna Bodelón se refiere a los riesgos perversos que entraña la construcción de un sujeto femenino en el derecho, cuyos peores efectos se encuentran en la victimización de las mujeres, degradadas a la situación de seres vulnerables necesitados de tutela. También señala que es sorprendente que el feminismo, pese a su vocación liberadora, se haya arriesgado a establecer una relación de complicidad con el derecho a la hora de establecer un estatus de debilidad/inferioridad a las mujeres (Larrauri, 1994; Bodelón, 1998; Mestre i Mestre, 2007).
Tradicionalmente, el feminismo ha tenido problemas para relacionarse con las mujeres de los sectores subalternos y para entender las conductas que pueden considerarse desviadas de la norma. En sus dos vertientes originales, la de origen puritano, ligada a Estados Unidos y los países nórdicos, y la izquierdista, nutrida de una tradición marxista, había dificultad para aceptar el diálogo con las infractoras. En el primer caso, porque las reivindicaciones se habían apoyado en “la superioridad moral” de las mujeres, por lo que las transgresoras solo podían ser vistas como víctimas de delincuentes masculinos. En el segundo, porque al no formar parte del proletariado organizado, las mujeres (como los campesinos, los indígenas, los sin techo o los sin trabajo) eran relegadas al campo del lumpenproletariado y sus reivindicaciones, reabsorbidas por las de los trabajadores en general si eran asalariadas, o ignoradas si pertenecían a grupos estigmatizados (Juliano, 2002, 2004, 2017).
En sociedades donde la antigua clasificación en clases sociales es menos evidente y el control religioso está perdiendo peso, la idea del orden social se centra más en las transgresiones individuales aunque, como hemos visto, el conservadurismo se expresa a través del control de los cuerpos. Así, los antiguos “pecados” se recodifican como delitos y las polémicas pasan sobre si hay que penalizar o no la homosexualidad (batalla que han ganado las posiciones progresistas), si se debe aceptar y otorgar los documentos correspondientes a las personas transexuales (se está avanzando en ese terreno), qué hacer con la prostitución y con el aborto (hay avances y retrocesos) o cómo regular las nuevas tecnologías reproductivas, incluso los úteros de alquiler, temas sobre los que dista mucho de haber acuerdos. Ante las dudas, los políticos se inclinan hacia la penalización, en una deriva desde la desviación hacia el delito. Lo hacen porque parten del supuesto de que la opinión pública es conservadora y que la gente aprecia más la seguridad que la justicia. Así, mediante el endurecimiento del Código Penal, además de multiplicar el número de personas privadas de libertad, como se ha generalizado en casi todos los países en los últimos años, se pretende difundir el mensaje de que el gobierno (el que sea) se preocupa por los problemas sociales, y esta es una solución más fácil que atender los problemas reales de la gente, que pasan más por la inseguridad laboral, los bajos salarios, la precariedad de los trabajos y la falta de infraestructuras escolares y sanitarias que permitan vivir en mejores condiciones; sin tener en cuenta las carencias en inversiones a más largo plazo en infraestructuras y viviendas.
Estas circunstancias permiten entender que, por una parte, se genere artificialmente una sensación de inseguridad ciudadana, mediante informaciones sensacionalistas de los delitos cometidos, que hacen que la percepción del peligro crezca, aunque la delincuencia se mantenga en los mismos niveles, o aun decrezca. Esto se complementa con una criminalización de colectivos sociales enteros, como los inmigrantes ilegales en Europa o los villeros en Argentina, sobre los cuales se puede entonces actuar con violencia e impunidad.
Como señala María Luisa Maqueda Abreu (2008: 26):
La sospecha basada en el aspecto físico, en el origen étnico, en la ropa, en la actitud, es razón bastante para la puesta en marcha de los dispositivos de control, para el acoso policial […] La consigna de tolerancia cero no pasa por criminalizar el abuso policial, ni las detenciones arbitrarias, ni los malos tratos […] que han aumentado en los últimos años además de las torturas y los tratos degradantes a los detenidos.
Este giro hacia la judicialización de las conductas consideradas desviadas ha sido acompañado y aplaudido por algunos sectores conservadores del feminismo y culminó, a fines de la década de 1970, con la organización de Women Against Pornography (WAP), que propició las disposiciones de Ronald Reagan que implantaban la censura. La influencia de estos sectores ultraconservadores se extendió por todo el mundo y es aún visible en las campañas abolicionistas contra la prostitución.
Transgredir y cuestionar
Motines, fugas y suicidios son [en las cárceles de mujeres] parte de una franja difusa en la que es difícil distinguir entre la resistencia y las prácticas institucionales camufladas detrás de aparentes resistencias.
Pilar Calveiro, Violencias de Estado
Como sucede siempre, la represión es solo una de las caras de la moneda, y desconocer la resistencia que se opone a ella es parte de la telaraña de la victimización. Siguiendo una tradición en la cual las mujeres tenemos mucha experiencia, cada medida represiva recibe una contestación, diversa según los momentos y los países.
La primera respuesta ante la represión ha sido siempre la transgresión. Ante normas imposibles de cumplir o que se apartan mucho de los deseos y proyectos propios, algunas de las personas implicadas optan por desobedecer la norma sin cuestionarla, haciendo ver que se la cumple. Esta es una práctica individual, sin discurso legitimatorio, que no tiene como consecuencia ni objetivo la modificación de la norma. Un ejemplo claro de esto son los abortos clandestinos en momentos en que esta práctica está penada.
Cuando las transgresiones son muy frecuentes, puede darse el caso de que se avance hacia el paso siguiente: el cuestionamiento. El cuestionamiento de la norma suele ser colectivo e implica un discurso crítico con el que se confronta el discurso normativo. El feminismo ha servido de base para dar este paso en múltiples ocasiones y a distintos sectores. En este caso ya no importa si quien hace la crítica ha transgredido o no la norma. Se trata de deslegitimarla para que pueda modificarse. En el caso del aborto, es cuando se pasa del aborto clandestino a las movilizaciones públicas a favor del derecho de las mujeres a decidir al respecto. Las que llevan una pancarta que dice “Yo también he abortado” pueden haberlo hecho o no. Están manifestando su desacuerdo con la norma, no su conducta individual.
El paso siguiente del cuestionamiento, que suele manifestarse pública pero ocasionalmente, es la organización de estructuras permanentes de reivindicación de los derechos negados. Las organizaciones LGTBI son un claro ejemplo de creación de estructuras permanentes para defender los derechos de sectores estigmatizados o criminalizados. También las trabajadoras del sexo han desarrollado organizaciones para velar por sus derechos, que sin embargo no se suelen tener en cuenta cuando se diseñan políticas sobre el sector. En España existen Putas Indignadas, la Asociación de Profesionales del Sexo Aprosex y el Colectivo Hetaira, entre muchas otras asociaciones englobadas en la Plataforma Estatal por los Derechos en el Trabajo Sexual. En el plano internacional existe la Global Network of Sex Work Projects (Holgado Fernández y Neira Rodríguez, 2014).
Afortunadamente, en las últimas décadas se han ido abriendo paso posibilidades de interpretaciones alternativas a partir de diversos aportes (Pheterson, 2000; Butler, 2007, 2008), y algunos sectores, como las lesbianas y las transexuales, han visto legitimadas desde el feminismo sus opciones. Otros sectores estigmatizados, como el formado por las presas, permanecen al margen de las preocupaciones del feminismo institucional, pese a que tan temprano como en 1897 Concepción Arenal les dedicó un estudio en el que llegaba a la conclusión de que estaban discriminadas con respecto a los presos hombres. Así, aunque desde 1987 existe en Barcelona el grupo Dona i Presó, que pertenece a la Coordinadora Feminista de Catalunya (Almeda, 2003: 35), y hay asociaciones del mismo tipo en otras ciudades españolas, puede afirmarse que el movimiento feminista en su conjunto ha tenido poca sensibilidad hacia los problemas de las mujeres presas.
Un caso muy distinto es el de las trabajadoras sexuales, que son objeto de un intenso debate (en que los sectores más desfavorecidos, como inmigrantes sin papeles o transexuales, se juegan mucho). En este ámbito, el peso de los sectores abolicionistas es tan grande que la veda se mantiene para el trabajo sexual, pese a que forma parte de la experiencia vital de muchas mujeres que tienen difícil acceso a otras fuentes de recursos o que deciden adoptarlo como forma de supervivencia en algún momento de sus vidas. Un diálogo sin prejuicios y un mejor conocimiento de los problemas reales de ese sector pueden hacer que llegue el momento en que se cumplan las expectativas de Carla Corso:
Estábamos convencidas de que estas mujeres (las feministas italianas) tenían que estar con nosotras (las trabajadoras sexuales), sencillamente porque nosotras habíamos estado con ellas. (Corso y Landi, 2000: 149)
Sugerencias y conclusiones
La investigación en muchos países indica que el encarcelamiento es un castigo que se impone desproporcionadamente sobre las personas ya excluidas […] Determinados grupos están excluidos de todos los derechos de ciudadanía por su estatus social […] entre ellos los que trabajan en ocupaciones legalmente marginales, por ejemplo, mujeres involucradas en la prostitución.
Marta Cruells y Noelia Igareda, Mujeres, integración y prisión
A diferencia de lo que pensaban los evolucionistas unilineales del siglo XIX, hoy sabemos que no existe un sentido de la historia que marque un camino hacia el progreso. Solo la tecnología avanza en forma acumulativa y en línea más o menos recta. Si queremos que haya avance social, no tenemos más posibilidad que construirlo en cada momento y compensar con pequeños avances los retrocesos que se producen con frecuencia.
Los sectores más débiles de la sociedad son los que con más fuerza padecen como consecuencia de estos retrocesos, y entre ellos las mujeres estamos sobrerrepresentadas. Si hablamos de la pobreza, las mujeres formamos las dos terceras partes de los pobres del mundo; si hablamos de inmigración, somos las que encontramos más difícil legalizar nuestra situación porque contamos con menos acceso a mercados laborales con contratos; si hablamos de marginación por motivos sexuales, nuestra discriminación ha sido la más antigua y sistemática. Podemos decir entonces que ninguna discriminación nos es ajena. Pero este marco presenta también una gran variabilidad que hace que en cada situación tengamos que hacer evaluaciones y ajustes de las respuestas que se dan.
En situaciones de crisis, las sociedades estratificadas derivan a sus sectores vulnerables la acusación de crear tensiones y conflictos, además de problemas sociales y económicos. Ante este discurso público legitimado y reconocido como válido (Scott, 1986, 2000), el discurso de las personas discriminadas se presenta como más disperso y fraccionado y, sobre todo, más falto de reconocimiento. Pero es importante saber que siempre existe. Buscarlo y escucharlo nos permite evitar errores de interpretación y sesgos de clase en nuestras propuestas políticas. No se trata de hablar en nombre de las presas, ni de las madres adolescentes, ni de las prostitutas, ni de ningún otro sector marginalizado. Se trata de reconocerlas como interlocutoras válidas y no repetir con ellas las políticas asistencialistas y paternalistas a las que estamos tan acostumbradas.
Forma parte del conservadurismo creciente de la posmodernidad su deseo de una sociedad más ordenada, más disciplinada, más controlada (Maqueda Abreu, 2014). El feminismo debe y puede recelar de ese proyecto si, como cree Bodelón (2009), sus propuestas han descentrado el derecho y generado un nuevo focus que no es la norma jurídica, sino las relaciones sociales.3 Pero las relaciones sociales deben concebirse y desarrollarse en forma igualitaria, reconociendo la capacidad de agencia de las personas implicadas en el diálogo, fuese cual fuese su estatus social. Muchos sectores sociales discriminados no esperan una protección especial por parte de las leyes; se limitan a aspirar a que se los descriminalice, lo que es una demanda sensata vistos los riesgos que conlleva para ellos la aplicación del Código Penal.
Referencias
ALBURQUERQUE MENDES DA SILVA, M. (1991), “As tatuagens e a criminalidade feminina”, Cuadernos de Campo, I (1): 5-17.
ALMEDA, E. (2002), Corregir y castigar: el ayer y hoy de las cárceles de mujeres, Barcelona, Bellaterra.
– (2003), Mujeres encarceladas, Barcelona, Ariel.
BERGALLI, R. (2009), Presentación, en G. Nicolás y E. Bodelón, Género y dominación: críticas feministas del derecho y el poder, Barcelona, Anthropos, 7-21.
BODELÓN, E. (1998), “Cuestionamiento de la eficacia del derecho penal en relación a la protección de los intereses de las mujeres”, XIII Jornadas de Análisis del Código Penal desde la perspectiva de género, Vitoria-Gasteiz, Instituto Vasco de la Mujer.
– (2009), “Feminismo y derecho: mujeres que van más allá de lo jurídico”, en G. Nicolás y E. Bodelón, Género y dominación: críticas feministas del derecho y el poder, Barcelona, Anthropos, 95-116.
BUTLER, J. (2007), “From Bodies that Matter”, en M. Locky y J. Farquhar, Beyond the Body Proper. Reading the Anthropology of Material Life, Durham-Londres, Duke University Press, 164-176.
– (2008), Vulnerabilitat, supervivència, Barcelona, CCCB.
CABRERA MÁRQUEz, F.L. (2008), “El estudio de personalidad aplicado a mujeres privadas de su libertad a la luz de los estándares en materia de debido proceso con perspectiva de género”, Ciudad de México, Instituto Veracruzano de las Mujeres.
CALVEIRO, P. (2012), Violencias de Estado: la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, Buenos Aires, Siglo XXI.
CORSO, C. y S. LANDI (2000), Retrato de intensos colores, Madrid, Talasa.
CRUELLS, M. y N. IGAREDA (2005), Mujeres, integración y prisión, Barcelona, Aurea.
ESTEBAN, M.L. (2002), Género, cultura y poder: el cuerpo como agente, Navarra, Universidad del País Vasco.
– (2004), Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales, identidad y cambio, Barcelona, Bellaterra.
FEDERICI, S. (2014), Calibán y la bruja, Barcelona, Traficantes de Sueños.
– (2018), El patriarcado del salario, Barcelona, Traficantes de Sueños.
FRASER, N. (2008), Escalas de justicia, Barcelona, Herder.
HOLGADO FERNÁNDEZ, I. y M. NEIRA RODRÍGUEZ (2014), “De amores y sexo de pago: desvelando otras relaciones en el ámbito de la prostitución”, XIII Congreso de Antropología, Tarragona.
JULIANO, D. (2002), El espejo oscuro: la prostitución, Barcelona, Icaria.
– (2004), Excluidas y marginales: una aproximación antropológica, Madrid, Cátedra.
– (2017), Tomar la palabra: mujeres, discursos y silencios, Barcelona, Bellaterra.
LARRAURI, E. (ed.) (1994), Mujeres, derecho penal y criminología, Madrid, Siglo XXI.
MAQUEDA ABREU, M.L. (2008), “La hipocresía de las leyes penales”, Jueces para la Democracia, 61: 19-29.
– (2014), “El peso del género y otras identidades culturales en la criminalización de las mujeres”, en P. Laurenzo y R. Durán, Diversidad cultural: género y derecho, Valencia, Tirant Lo Blanch, 571-604.
MESTRE I MESTRE, R. (2007), La caixa de Pandora: introducción a la teoría femnista del dret, Valencia, PUV.
PHETERSON, G. (2000), El prisma de la prostitución, Madrid, Talasa.
PITCH, T. (2010), “Justicia penal y libertad femenina”, en G. Nicolás y E. Bodelón, Género y dominación: críticas feministas del derecho y el poder, Barcelona, Anthropos, 117- 127.
SCOTT, J. (1986), “Gender: A useful category of historical analysis”, American Historical Review, 91: 1053-1075.
– (2000), Los dominados y el arte de la resistencia, Ciudad de México, Era.
1. Han aumentado en todas partes los partidos discriminatorios. Este es el caso de Hungría, Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia. Se ha vuelto a aplicar el tratado de Dublín, que obliga a los que solicitan asilo a hacerlo en el primer país de la Unión Europea al que se llegue. En España se han generalizado los centros de internamiento de extranjeros para los inmigrantes sin papeles, que son verdaderas instituciones carcelarias donde se suspenden todos los derechos. Las fuerzas navales que se dedicaban a combatir la piratería ahora se destinan a impedir la migración, etcétera.
2. Estudios empíricos hechos por Pat Carlen señalan que los jueces británicos sentencian a condenas de cárcel mucho menores a aquellas mujeres que han cumplido sus roles de buena esposa y madres de familia. David Farrington y Allison Morris señalan que las que no están casadas, las separadas o divorciadas reciben penas de cárcel mucho más severas (Almeda, 2003: 47).
3. Ella plantea que hablar de derechos en perspectiva feminista implicaría modificar todo el sistema social, lo que es un proyecto distinto y de mayor alcance que el de un cambio del lenguaje jurídico.