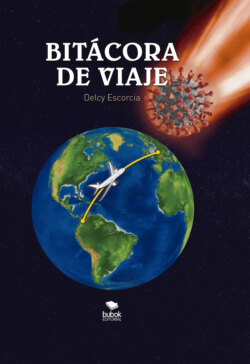Читать книгу Bitácora de viaje - Delcy Escorcia - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO TRES
HAMBURGO
A bordo de la caravana familiar llegué a Hamburgo.
Recuerdo aquella ciudad que llamó poderosamente mi atención al verla en un video. Se veía imponente, más que ninguna otra que registrasen mis ojos. Y se lo manifesté a mi hija. Pero ella respondió lo siguiente:
Madre, Hamburgo se encuentra entre las ciudades nórdicas, no creo que pueda llevarte allá, pues las temperaturas, cuando nos encontremos en suelo alemán podrían descender bajo cero grados.
No volví a mencionar el tema, ni en Colombia y menos en Alemania, donde experimenté el frío en su faceta más inusitada.
Ella sabía muy bien de lo que hablaba: estando en la isla de Sylt, al norte de Alemania, me escribió lo siguiente:
Hola, te saludo desde la isla de Sylt, al norte de Alemania, un lugar soleado pero templado, tres grados bajo cero; donde los bañistas se colocan la chaqueta al salir del agua. Hay un cielo copado de gaviotas que graznan y gritan a toda hora del día. Ahora estoy sentada en una especie de silla de mar en el jardín de una casa que arrendamos por cinco días a manera de hotel. Son las cinco de la mañana, hace mucho frío y Dominic todavía duerme; yo hablo contigo deseando que estuvieras aquí.
Pero estaba ahí. No en la isla de Sylt, sino en Hamburgo. Una vez más hacía posible mi deseo a pesar de sus primeros pronósticos. Era una mujer preciosa, de un temple y una determinación que se habían acentuado trabajando en ese país europeo; yo no salía de mi asombro.
La estadía en la ciudad salía bastante costosa, y además necesitaba regresar al hogar el domingo entrada la noche y presentarse al sitio de trabajo el lunes. Había que tener en cuenta que Hamburgo se encontraba a cuatro horas de camino.
Cuando entré a la hermosa estancia, en la habitación se me cuajaron los ojos, pero sin llegar a derramar lágrimas, pues alguien me observaba atentamente sin parpadear: era mi compañero de aventuras, girando sobre la silla del escritorio y enviándome un mensaje subliminal: «Nos encontramos en esta importante ciudad alemana ¿y a ti se te ocurre llorar?».
Un adolescente no podía entender los sentimientos de culpa de una madre. Los jóvenes están siempre presentes en el hoy y en el aquí, toman lo ofrecido sin preguntar nada, sin remordimientos por aquel a quien tuvieron que dejar atrás, quien también pudiera estar descolgando su morral para luego internarse en la noche, compartir las sensaciones que deja en la piel el abrigo de un restaurante o bar donde converge gente de todas las edades y de diferentes culturas, para embriagarse de vida, de distancias, de humanidad y todo el contenido en una sola copa de vino.
¡Bendita juventud que se encuentra estrenando la vida!
Y yo contaba con el apoyo de aquel joven un tanto arrogante, quien me abrazaba con fuerza y apretaba mis manos enguantadas para trasmitirme su calor cuando se percataba de que me faltaban las fuerzas para seguir andando, pues caminábamos tantas horas seguidas, y comprendía mis menguadas fuerzas, desacostumbradas a esfuerzos físicos en un clima tan poco magnánimo.
Las ciudades suelen esconder secretos en su fuero interno, tan lúgubres que inspira temor ahondar en ellos. Pero no deseaba ahondar en lo profundo del alma de la sociedad alemana, en donde los buenos, libres de pasiones enfermizas, aprendieron a convivir moviéndose en medio de esos espacios borrados y luego reconstruidos; donde ya se atenúan las cicatrices del pasado. Quería vivir, experimentar a la Alemania del presente impulsada por la fuerza creadora e intelectual de las nuevas generaciones, cuyos abuelos pudieron resurgir de las cenizas y se resistieron a reescribir la misma historia y de cuyo espíritu de perseverancia surgieron ciudades como aquella.
Hamburgo es una ciudad preciosa con más de mil puentes, dinámica en su comercio. El frío tan patente que se siente en la noche no impedía la actividad ni el movimiento humano hacia y desde su centro, al cual poco a poco llegaban los turistas y lugareños a horas nocturnas.
Posee variedad de lugares sobresalientes, y sus edificaciones son monumentales, con maravillosos canales atravesados por los iguales e innumerables puentes. Perdura en cada uno de ellos la belleza de cada época en que fueron construidos. Se puede caminar a lo largo del bulevar del río Elba, porque la calzada que lo acompaña de lado a lado dentro del casco urbano se encuentra diseñada para el disfrute; e imagino, también, para incentivar largas caminatas. Algo que hicimos, por supuesto.
Corre cerca del río Elba una brisa gélida que seca el rostro y se cala hasta los huesos; mis manos se engarrotaron con el frío; pero a pesar de todo ello no podía dejar de admirar la singular arquitectura de los lugares visitados. Es la primera percepción de la ciudad al caminarla por la noche cerca del río, a veces cegada por las luces de los barcos aparcados a lo largo del muelle.
Pero de día, y sin sentirse sobrecogida por la brisa nocturna, es otra historia. Recorrerla dentro de un moderno autobús de piso…, no encuentro punto de comparación. Tan propicia a ser observada, invita a ejercitarse recorriendo sus senderos con naturaleza viva y verde, a pesar de las bajas temperaturas, serpenteando los canales de la ciudad.
El Elba ocupa el primer puesto en importancia debido a su gran tráfico comercial, y por constituir la aorta de Hamburgo, quien en sí misma conforma un estado federado de Alemania. Por medio de la audioguía conocimos sus estrategias comerciales: existe dentro de la ciudad un importante centro civil de la industria aeroespacial, también cuenta con sobresalientes astilleros y masivos medios de comunicación.
Por todo lo enumerado, Hamburgo se ha posicionado cuarta en la escala de importancia de las ciudades sobresalientes de la cosa política y administrativa alemana.
Del transporte terrestre pasamos de inmediato al transporte acuático con el fin de contemplar el paisaje de fábula a lo largo del río.
Todo semejaba un cuento de hadas, flotaba sobre el agua el espíritu de Harmonía embelleciendo el paisaje con su vara mágica; las casas parecían colocadas allí sin alterar el orden natural. En nuestro recorrido por el río Elba nos fuimos acercando a los viejos edificios en cuyas instalaciones funciona el mercado de abastecimiento, donde se comercializa el pescado. En la orilla opuesta, medio internada en el agua, se encontraba ubicada la moderna edificación del famoso musical El rey león. Los boletos de entrada debían comprarse con varios meses de anticipación, pues se trataba de la puesta en escena de los artistas más destacados de Hamburgo y otras partes de Europa. La embriaguez del paisaje se acentuaba, se hacía cada vez más voluptuoso al descender lentamente por mi garganta, envolviéndome en oleadas de calor tras cada sorbo de vino caliente.
La conversación versaba sobre todo lo ocurrido en los días anteriores, sobre los viajes, acerca de la invitación hecha por el abuelo, postergada por sus ocupaciones recreativas hasta cuando las circunstancias le posibilitaron ejecutar la promesa de llevarnos a cenar.
Traje a colación lo que sucedió en el restaurante típico alemán llamado La Corona, y la manera tan casual como pude despejar los interrogantes que tenía al entrar al lugar. Fue un encuentro tan extraño e inédito, en circunstancias particulares, donde invitados e invitador nos expresamos en un lenguaje diferente. Debimos entendernos con señas y medias palabras. Degustamos un exquisito gulasch aconsejado por el abuelo; yo entendía que se trataba de un plato originario de Hungría. Dominic intervino para aclarar:
—Ese platillo fue adoptado por la costumbre alimenticia alemana hace ya mucho tiempo, por lo cual se duda sobre su verdadera procedencia.
Tenía razón. Pude observar que se encontraba incluido dentro del menú de un restaurante típicamente alemán.
Un barco de desproporcionadas dimensiones interrumpió la conversación al pasar junto a nosotros rumbo al mar del Norte. El agua me salpicó al entrar por debajo de la rendija de la ventanilla en el mismo instante que repartían otra tanda de vino caliente, y con el vaso de vino espumoso pude apaciguar el embrujo del paisaje dimensionado en mi mente. La barcaza seguía desplazándose lentamente, con un leve estremecimiento, cerca del astillero donde se atracaban los barcos. Recordé también al hombre de las gaviotas; había leído sobre el cuidador del hábitat de los pájaros, un islote situado en medio del río en ese territorio. Pero fue un pensamiento fugaz.
Al desembarcar, mi hija lucía radiante; los destellos del agua habían permeado el aura que la envolvía y sus blancas mejillas se notaban ligeramente sonrosadas; llevaba enredada en el cuello, debajo del largo abrigo, una bufanda roja, y sobre su cabello largo y rizado portaba un gorrito tejido en forma de boina. Usaba guantes en los días más fríos y ese día los llevaba puestos. Calzaba botas oscuras de tacón, más altos de lo acostumbrado, le cubrían hasta por encima de las rodillas. Caminaba abrazada a su marido, con mucho garbo. Cada tanto miraba hacia atrás, así inspeccionaba nuestra cercanía. Siempre atenta y dispuesta a llevarnos hacia los mejores lugares y sitios destacados de la ciudad, sin escatimar en gastos. Me sentía segura al lado de la Doc y su acompañante. Alcanzar tal grado de seguridad no había sido fácil. Sus mensajes lo expresaban a veces de manera contundente:
Estoy sintiendo un poco de peso masculino. He sentido últimamente que en mi condición de mujer tengo que hacer más esfuerzo para ser escuchada por mis compañeros hombres. Así que me toca estudiar más duro, para callarles la boca a los machistas enmascarados.
Un año después de haber llegado a Alemania, ya se encontraba calificada y desempeñaba su profesión luego de aprender el idioma. El nueve de septiembre de 2017; día de su cumpleaños, fue programado el examen de homologación del título, el cual lo superó con estupendas calificaciones, y fue felicitada por el cuerpo médicos encargado de evaluarla. Pocos meses después le entregaron el permiso de permanencia indefinida (unbefristete Niederlassung). Entonces y solo entonces consideré la posibilidad de viajar hacia Alemania. Ella era muy disciplinada en la consecución de sus metas. Con su debido contrapeso, quien además de ser su compañero representaba una ayuda fundamental en su progreso personal. En lo profesional también se encontraba en vías de alcanzar sus objetivos académicos, un posgrado.
Hace ya de eso algunos años escribí, al regresar a Cartagena, un libro centrado en los tópicos negativos y destructivos de la sociedad donde había nacido y permanecido hasta que partí junto a mi esposo. Porque al regresar a mi tierra natal, tras largos años de vivir en otra ciudad, hallé una ciudad diferente a la de mis años mozos; se encontraba llena de defectos y mucho más marginal. Pero luego pude comprender que sus carencias han sido eternas porque no ha contado con mecanismos válidos, ni buena disposición gubernamental para explotar el recurso más inagotable del ser humano: el cerebro. A las clases sociales más precarias, alejadas de las murallas de piedras, el mismo impulso de retroalimentación las mantiene circulando dentro del mismo formato.
Pero aún seguía en Hamburgo, unas veces ahí atrapando los instantes y otras veces envuelta en la niebla de mis reflexiones.
Y, en contraste, ¿cómo pudo esta ciudad transformarse de aquella manera? Su antigüedad la posibilitaba para alcanzar aquel tremendo grado de desarrollo, pero ¿dónde estaba la fuerza motriz capaz de mover la palanca para catapultarla lejos del momento aciago, después de la última guerra padecida?
Lejos, en el tiempo de los imperios caídos y sepultados por una fuerza avasalladora, y sumando la letalidad de dos pavorosos incendios descritos en sus referencias históricas, los cuales también la habían hecho declinar…, pero la razón había reencarnado para formar héroes diferentes. ¡En el presente contaban con cinco empresas en el sector creativo por cada mil habitantes!
Eso era algo desproporcionado para asimilar en tan solo un día, debía encontrarme en Hamburgo para reflexionar sobre su alta capacidad imaginativa y creadora. Su riqueza no se hallaba en el subsuelo, o en el lecho de los ríos, como el oro y otros minerales. La verdadera capacidad de esta ciudad se hallaba en la cabeza de sus ciudadanos, en la magnitud de sus creaciones, en la fuerza de sus pasiones, en la contundencia de los hechos demostrados.
Entonces mi hija se rezagó para caminar a mi lado, enlazándose a mi brazo, e interrogó:
—¿Por qué andas ida, mamita, que te pasa, no estás contenta?
—¡Claro que lo estoy! —afirmé, imprimiéndole a mi respuesta el mayor énfasis posible—. ¡Cómo podría no estarlo!
Pero ella seguía esculcándome con las rayas oblicuas de sus ojos medio orientales. Sabía perfectamente cuando mis pensamientos eran lúgubres e inciertos. Me conocía tanto como Hugo, nada podía engañarlos, mi cuerpo les revela todo: pueden mis labios estar distendidos en una sonrisa, puede que mis ojos espabilen tratando de ocultar el trasfondo de mi alma, puedo señalar otro objetivo y enfatizar lo dicho con mis palabras; pero nada de lo dicho o hecho les oculta el peso de mis pensamientos. Entonces dijo:
—Si tienes hambre o estás cansada, podemos entrar a un museo, o ir a comer ahora mismo si lo prefieres.
¿Museos? Eran, en verdad, lo más admirable y terrorífico en medio de estas magníficas ciudades. Salía de ellos muerta del cansancio dada la multiplicidad de objetos de distintas épocas existentes en su interior, bien cuidados y tremendamente ilustrativos.
¡Y los castillos!
Llegué a odiarlos. Grandes y portentosos, tanto que a veces no bastaba toda una mañana para recorrer una sola ala; derecha o izquierda. Decorados con toda la parafernalia que existía y el dinero podía comprar o darse el lujo de inventar, con mesas con decoraciones en alto relieve, esculpidas por el más febril y sobresaliente artesano de la época. Miles de cuadros colgaban de sus paredes enseñoreando a los reyes, a sus esposas, a los hijos de los monarcas de turno y a miembros importantes de la corte. Destacaba el lujo y la pompa bien acabada por la pluma o el pincel, exacerbado el sentido agudo del artista al modelar la materia y expresar sus ideales de belleza en tonos sutiles, con tiempo e imaginación para trasmitirlo al lienzo, a las paredes, a la madera, al mármol o al oro. Resaltaba en cada rincón de los espacios la riqueza del detalle, la armonía de colores y texturas, pero desbordados a tal punto que abrumaban. Un día dijo mi hijo, cansado y extenuado de recorrer pasillos que llevaban a estancias en donde no cesaba de fluir el color dorado:
—Estos reyes estaban obsesionados con el oro.
¡Qué manera tan pomposa de demostrar la riqueza! En una sola hectárea de tierra había más lujo que en toda Latinoamérica; pues claro, era el hogar de los acumuladores del botín, de la monarquía imperante allí y en toda Europa.
Recorriendo uno de esos castillos, me sorprendió ver pasar mi imagen frente a un espejo como si estuviera en otra dimensión, y me devolví para atraparla; me miraba desde el otro lado, en el mismo lugar donde lo hiciera un monarca venerándose así mismo. ¿Qué diría aquel dios terreno, omnipresente y omnipotente, si pudiera verme atrapada en su invisible imagen? Seguramente lo odiaría tanto o más de lo que yo estaba odiando su palacio. Quizás optaría por arrojarme con la servidumbre.
Y entonces le pregunté a mi propia imagen:
—¿Quién eres y qué haces aquí? Date cuenta, no solo un maldito monarca podría arrojarte de sus dominios, lo podría intentar cualquier ser común y corriente en desacuerdo con la diversidad.
Entonces quise salir corriendo, alejarme con prontitud del lugar. Pero opté por quedarme y retar a mi propia imagen, la obligué a levantar la frente, la miré a los ojos con serenidad y le sonreí. Le dije «Sigamos». Habían pagado para que yo pudiera, en ese preciso instante de la historia, ¡encontrarme allí!
El boleto de entrada no fue un tributo del pueblo a un rey; era el dinero ganado con sudor de un ciudadano, que se iba a revertir hacia el mismo pueblo; pues aquel castillo inhabitado, donde se pudieron fraguar cosas horrendas, que condujo de manera indirecta a Alemania por los destinos inciertos de épocas pasadas, constituía un viejo inmueble ahora patrimonio de la ciudad.
Optaba por seguir la rutina de caminatas trazada, así sintiera el gorgoteo de mi estómago hambriento o la necesidad de descansar en el primer quicio cercano, porque el grupo, mi grupo de acompañantes, eran jóvenes incansables que nunca se quejaban de hambre, frío, o cansancio. Y yo, la mayorcita, debía de estar a la altura de la generación dominante.
Andar en las ciudades es descubrir y tratar de descifrar su idioma junto a su cosmovisión. Atendía este monólogo de las ciudades alemanas aunque doliera verlas tan bien paradas sobre su centro gravitatorio. Cada aldea urbana del gran país era un dardo impregnado de destellos atravesando mi entendimiento después de padecer de una ceguera cognitiva de nacimiento.
Y volvía a rebobinar el audio escuchado: «Existen cinco empresas en el sector creativo por cada mil habitantes».
El peso de las palabras dolía al incrustarse en el cerebro, como un dardo, hasta el momento último, cuando la pareja decidió ir en busca del restaurante. Significaba, primero que todo, descanso; y luego calorcito, un plato a la alemana, a la francesa, o a la italiana, pero a base de pescado, por supuesto, por encontrarnos en Hamburgo. Disfrutaríamos un rato agradable con bebida burbujeante, llámese cerveza, vino de la casa o de la región en cuestión. Comiera lo que comiera, caería bien en mi estómago hambriento. Comíamos a deshoras, mi hija sabía muy bien lo que hacía: el exceso de alimento podía acarrear problemas, pues andábamos vagabundeando; impedimento real para solventar de manera rápida y conveniente las necesidades físicas. Mucho después lo comprendí así, pero en ese momento mi agudeza estaba obtusa en principios conocidos por el andariego profesional o por el mochilero de oficio. Me olvidé del «sector creativo» y los habitantes eran simples comensales, iguales a nosotros.
En la noche del mismo día comenzó a nevar, y corrimos a guarecernos en un centro comercial mientras Dominic iba en busca del auto. Partimos de la ciudad en medio de una tormenta de nieve que no cesó a lo largo del recorrido; la avenida estaba peligrosamente ocupada por una costra blanca y cristalina, muy resbaladiza, que obligaba a moderar la velocidad y seguir, con rigurosa meticulosidad, las medidas de tránsito emitidas por la radio. Primero sentí pavor, pero luego me acurruqué en mi asiento y dormí un poco, en el momento que quise despertar ya estábamos a medio camino, el vehículo se desplazaba con más prisa. La oscuridad reinante en la autopista era casi total, medio iluminada por las luces de los autos que igualmente iban de manera rápida de una ciudad a otra. La carretera se encontraba libre de buses intermunicipales o tractomulas que hicieran temblar el piso. Mucha menos congestión vehicular a pesar de que apenas se adentraba la noche. Y Dominic seguía con tranquilidad, pero atento, con los ojos fijos en la carretera.
Los días previos a la siguiente jugada de mi benefactora pasaron tranquilos en términos generales; se acercaba paulatinamente el veinticuatro de diciembre. De noche se seguían ultimando los lineamientos antes trazados. Se pulían los detalles al calor de una buena taza de té. También veíamos películas. Me acostaba temprano, a las nueve, porque en invierno la noche cae a las cuatro y media de la tarde. Debido a ese fenómeno, los días se me hacían muy cortos y el tiempo pasaba sin ver casi el sol. Hubo una noche en que mi hijo se acostó a esa misma hora porque al día siguiente andaríamos por una nueva zona urbana, buscando lo bueno y especial. De la calefacción emanaba un calorcito agradable. Antes de dormirme, pensé en el hogar lejano, al otro lado del océano. Añoré a mi marido. ¿Estaría en su turno de trabajo? ¿O en sus días de descanso? Por primera vez en treinta y seis años le había dejado solo en Navidad, convencida de que se las arreglaría muy bien en mi ausencia. De repente me invadió el morbo, el deseo de sentirlo añorar mi presencia. Pero ese estado de la conciencia llamado romanticismo no lo experimentaba mi marido.
«¿Pero qué es, en suma, el amor? —pensé luego—. ¿Era únicamente esa cosa avasalladora, perturbadora, que nos arrastra a perder nuestra independencia? ¿O la fuerza interior que se deposita con el tiempo en cada célula, que nos insta a seguir conviviendo con alguien que puede ser el opuesto de uno mismo? Ese ser quien nunca seremos, la contraparte de la balanza. Somos más que la suma de una carne urgida de otra carne. Somos dos seres humanos, quienes un día se unen en el camino por obra y gracia del destino; pero quienes deciden asumir el riesgo de vivir la misma vida, de ser padres de los mismos hijos, de dormir sobre el mismo lecho, de confiar en cosas impredecibles».
Existen mil maneras de amar, pero sensibiliza el alma saber que somos dos en la contienda.
Ya casi dormida, escuché que se abría la puerta; alguien entró sigilosamente a la habitación, caminó hasta la cama y se quedó parada en silencio. Sentía su respiración pausada, una de sus manos tocó mi frente y se deslizó hacia mis cabellos. Tal vez nos observaba como a los personajes de la obra en tercera dimensión que estaba realizando. Luego de un par de minutos, salió con el mismo sigilo y cerró la puerta. No la veía partir hacia el hospital porque me encontraba perdida en el tiempo, pues a las siete de la mañana estaba muy oscuro. Como norma general me levanto en la madrugada todos los días, pero debido a las mismas circunstancias de la noche, la mañana también se me hacía tarde, diferente.
***
FULDA
Es unas de las ciudades más bonitas que tuve tiempo de conocer en territorio alemán. Sin la opulencia de Hamburgo, sin sus miles de puentes. Su atractivo era en un grado diferente; una ciudad sin rascacielos, torres de apartamentos o barrios paralelos. Parecía anclada en el tiempo, pequeña y cultural. Dentro de sí mantenía un importante acopio de la red ferroviaria, y al igual que en las demás ciudades conocidas, podía sentirse la seguridad, motivo por el cual se andaba con un aire de libertad a veces inquietante, pues nada es perfecto. Todavía cargaba con la paranoia de sentirme perseguida por un alguien que podría salir de la nada, en cualquier esquina solitaria; uno de esos hombres que ignoran la manera de ganar el pan con el sudor de la frente y a quienes se les haría difícil imaginar el mundo de estabilidad social donde en ese momento me encontraba.
Los canales interiores de la ciudad estaban bordeados por hermosas casas con pequeños muelles sobre el agua. Imaginé a sus moradores sentados sobre sus balcones flotantes, charlando no sé de qué cosa, pero envueltos en sensaciones y sonidos de fondos naturales. Pudieron pagar miles de euros para acceder a ese entorno. Seducidos por las corrientes, navegando sobre una balsa, con los ojos cerrados. ¿¡Cómo serían las noches tras cada día!? Un evento absolutamente irresistible, vecinos del agua y más cerca de las estrellas.
«Arrobados por la límpida transparencia…» —frase de antaño y literal de algún poeta del barroco—, no tanto por su sensual belleza, que conocemos muy bien en nuestro país, sino porque el agua, no el aire, se encuentra libre de contaminación, y patos y gansos silvestres —los animalitos flotadores que mi hija perseguía con su cámara en otras ciudades con características similares— pueden multiplicarse sin alteraciones dañinas para que el proceso natural siga su curso en medio del paisaje urbano.
Fulda seguía afincada sobre tierra firme. Nos adentramos en sus laberintos empedrados parecidos a los de Bogotá, en La Candelaria. Las tiendas de artesanos exponían toda una rica gama de productos, desde platos y vasos, a vajillas de múltiples tamaños y formas con grabados de líneas y flores en colores. Trabajadores artesanales pedaleaban sus máquinas, y este movimiento hacia girar los rodillos con el fin de pulir y dejar lustrosa y brillante la superficie de la porcelana. El color, pintado a mano, era de tal precisión que parecían producidos en fábricas, pero originales y poco secuenciales. Pagaban por aquellas vasijas artesanales precios exorbitantes, algunas costaban más de cincuenta euros. Más adelante nos acercamos a otro local comercial, dentro de una casona; vendían juegos de manteles con sus individuales bordados en hilo de seda o de algodón y cubrelechos para obsequiar o para el uso personal. En otro inmueble de vieja guardia, más arriba, la materia prima de los barcos: pipas, paneras, portavasos; todo era a base de maderas nobles veteadas, muy bien pulidas, con brillo de mármol negro. Pero todo aquel conjunto de objetos en diferentes materiales comprendía un mismo eje temático, la decoración. Sus restaurantes eran igual de agradables, ornamentados con velas blancas, lámparas a media luz, grandes poltronas con cómodos y altos espaldares; con ese toque hogar. Gran cantidad de copas de diferentes tamaños y grosores sobresalían de las barras y mesas, listas para verter el licor o el vino de diversa índole de las regiones vinícolas alemanas o de cualquier parte de Europa. Colgando en los percheros, abrigos pertenecientes a los comensales de cuellos altos, de modales mesurados, de narices perfiladas, de cabello rubio natural o artificial.
De modo semejante a como lo hicimos en otras ciudades, allí anduvimos en la noche a pesar de la necesidad de regresar a casa el mismo día. A las cinco de la tarde —parecía habitual en Navidad—, el centro también se encontraba encendido. Las calles, antes solitarias, abandonadas y frías, entraban en calor.
Los mercadillos navideños eran los puntos centrales donde los transeúntes convergían en pos de sofocar el frío con un vaso de vino caliente antes o después de deambular por los pasillos. Los quioscos exhibían una rica gama de productos comestibles de la región, como variedad de embutidos; ropa y de accesorios de invierno, desde el gorro más elemental hasta el más exótico, y objetos de decoración de la época de fin de año, hacían gala debajo de ahuecadas carpas blancas.
Alguna pequeña falta idiomática en el vocabulario castellano de Dominic (es su tercera o cuarta lengua, no lo tengo muy claro), podía dar rienda suelta a la hilaridad, a la alegría. Aquella noche Dominic recordó la existencia de la escultura más pesada de toda Alemania, la cual se encontraba en ese lugar. Buscamos entonces a la señalada, pero cuál sería nuestro desconcierto al encontrarnos frente a frente con una escultura de una mujer con un niño en brazos de medianas proporciones. Era una escultura más bien pequeña si se la comparaba con las demás vistas. Entonces, lógicamente, el resto del grupo compuesto por Lara, Hugo y yo quedamos desconcertados, mirando sin comprender. Le preguntamos:
—¿Esa es la escultura más pesada?
Él reaccionó sorprendido al repetir:
—Sí, la más pesada. —Y se besó la yema de los dedos.
—¡Ah! —dijo Lara haciendo un mohín con la sonrisa—. ¡Querrás decir «la más besada», amor!
—Sí, la más besada —repitió el alemán con esfuerzo. Y todos comenzamos a reír, repitiendo «¡La más besada!», ahora sí.
Pero tampoco encajaban palabra e imagen.
—Entonces, cuenta —dije buscando poner la palabra en contexto—: ¿cómo llegó esta cándida estatua de piedra a ser la más besada de Fulda?
—Existe una tradición: la besan quienes alcanzan el título de doctor. Rinden culto a la estatua el mismo día de la graduación, estampando un beso sobre su rostro, costumbre por la cual llegó a convertirse en una especie de símbolo de sabiduría.
Otra Atenea, a la alemana. A Atenea se le rendía culto en la antigua Grecia, en la maravillosa Grecia bañada por el Mediterráneo. La deidad tuvo gran influencia en la conducta popular, y muy especialmente en la cultura y en las artes. Aquella diosa, con la caída y olvido de la cultura antigua, dejaría de influenciar el sentir de un pueblo, pero seguiría inspirando a los artistas, escultores, cuentistas y novelistas de épocas futuras.
La noche seguía impregnada de ese ambiente literario maravilloso desencadenado por una sola palabra. «¡Besada!».
Era una palabra sensual que predisponía al placer, a la aventura, a la poesía, a atrapar el instante por el instante mismo. De las carpas escapaban las esencias del vino rojo espumeante, del chocolate almibarado, del café y té. Y contrastando con esos aromas, el tóxico olor a salchicha, tan alemán.
—Mami, ¿quieres llevarte esos vasos grabados con la imagen de la ciudad de Fulda, para el recuerdo?
—Gracias, hija, agradezco tu ofrecimiento, pero prefiero andar con paso ligero. Otro día será. Y nos fuimos de la ciudad con las manos vacías, pero con el corazón pletórico de haber compartido aquellos inolvidables momentos.
***
Quince años atrás quise planear viajes con mucha antelación para llevarlos a cabo cada dos años. En ese lapso de tiempo se habría hecho posible conocer gran parte del territorio colombiano. Se hace necesario conciliar con nuestras diferentes culturas, aprender a interactuar con ellas, disfrutarlas. En la aventura de recorrer el país habitado, se posibilita un mejor reconocimiento y comprensión del territorio diverso y especial donde nacimos.
Por ello consideré necesario escaparme con mis hijos a vivir la aventura y con ello sofocar mi espíritu, obligarlo a reinventar el mundo conocido y experimentar cosas como colocarse un sinnúmero de accesorios como vestuario (primero un par de pantimedias, sobre ellas un par de medias térmicas hasta la rodilla; encima, el pantalón de tela gruesa; en la parte superior del cuerpo, la primera prenda estética que por igual sirve para resguardar los pezones. Sobre esta una blusa base, luego otra capa más, hasta llegar a la manga larga, buzo y abrigo. La bufanda se emplea por igual como una prenda importante; la encargada de cubrir de la intemperie el cuello. Por último, el gorro y los guantes).
El otro equipamiento ya se encontraba debidamente empacado para salir hacia Dresde.
Aquella era una ciudad muy bella, restaurada casi en su totalidad. Cuando se conoce el pasado de una ciudad, se aprende a mirarla desde un punto de vista más objetivo. El pasado de Dresde es escalofriante porque allí fueron quemados vivos miles y miles de alemanes, así como sus monumentos, iglesias y edificios más significativos, estructuras construidas por los monarcas sajones y renacentistas clásicos. Al terminar el Holocausto en todas sus formas más crueles, fue erigida piedra sobre piedra por los sobrevivientes zombis, quienes quedaron deambulando en medio de la ciudad humeante y carbonizada. Simboliza ahora la capacidad de los seres humanos de sobrevivir a sus peores tragedias y destrucciones. Es la certidumbre después de haber extraviado la razón, hallada debajo de las ruinas de sus iglesias, de sus propias casas, de los palacios de los reyes.
Verla tan cierta después de aquello es de fantasía; con sus esculturas empotradas en las columnas de los arcos de grandes proporciones y altura. Esculturas engarzadas como piedras preciosas en las paredes de las iglesias, en los muros de las catedrales y edificios antiguos en el centro de la ciudad, habitan en cada templo renacentista o no, reconstruidos en años de esfuerzo y dedicación. Bellísimas en su monumentalidad, tanto como los castillos proverbiales en cada una de sus ciudades, junto a sus canales que discurren por su centro; es la naturaleza coexistiendo en medio de lo materializado, es la transparencia cierta al paso de lo deshecho y contrahecho por las manos de los señores de la guerra, quienes la llevaron a la destrucción cuando imperaba el suicidio de la razón. Como heroínas, las mujeres fueron quienes reconstruyeron, piedra sobre piedra, sobre de las cenizas del fuego producido por las fuerzas aliadas por el orgullo y el desenfreno de la maquinaria bélica armada por los hombres. Es la ciudad donde ahora habitan los germanos del presente, a quienes enorgullece lo logrado sin provocar el derramamiento de una sola gota de sangre de sus propios hermanos. O de ningún otro europeo.
En esa parte de Sajonia, donde los datos nos dicen de la existencia de un poco más de quinientos mil habitantes, disfruté de la compañía incansable de los miembros de mi equipo de viajeros. De nuestros labios se escaparon palabras de admiración, de igual manera nos dejamos seducir por el paisaje de otro parque proverbial, en medio del cual se puede tocar la hierba fría, mirar los patos, escuchar graznar a los gansos antes de zambullirse en el agua, retozar en los bancos del parque. Degustamos de una cena con vino y cerveza, y sonreímos muchas veces en medio de una amena conversación. Tantas emociones juntas antes de irme a la cama me llevaron a un sueño de altares con sacerdotes de piel morena que habitaban claustros sin ventanas, iglesias católicas que visitaban los protestantes, los budistas e hindúes al mismo tiempo. Las pitonisas ya no leían el futuro, pues el futuro estaba presente, en medio de caminos circulares, enroscado en el cuerpo de las ciudades. Las ciudades convertidas en pueblos grandes sin fronteras, unidas por puentes colgantes. Los niños jugaban en los jardines, las urbes eran grandes jardines a ras de tierra y en terrazas flotantes. En ese estado onírico, los jóvenes, peculiarmente inteligentes, ignoraban las malformaciones sociales extintas, eran libres. La conciencia social de unidad y cooperación coexistía, lejos del miedo a la injusticia, relegado al pasado, relegado a los libros de historia.
Allí la ignorancia era comparada con la mezquindad y el egoísmo de los hombres opresores que un día existieran.
Las nuevas generaciones habían volcado sus ojos al sol, sus padres hacia el viento, y los viejos hacia el tiempo.
Estaba llegando el veinticuatro de diciembre. Mi hija tenía programado salir de vacaciones laborales de fin de año, a partir del veintisiete de diciembre. Faltaban unos pocos días para la fecha. Y mientras ella seguía trabajando, nosotros pasábamos de lo lindo recorriendo el país donde había nacido el hombre que luego se convertiría en su amante esposo.
Sostengo en mi mano un vaso sobre el cual hay una descripción que dice Gottinger Weihnachtsmarkt. ¿Podrá creerse? Es una palabra compuesta de quince letras y solo hay cuatro bocales. ¡Admirable!
No importa si se trata de Fulda, Gotinga o Dresde, pero intentamos entender el carácter de los habitantes de un determinado pueblo sin hablar su idioma o entender su escritura, recorriendo su localidad; pues esta lleva impresa el sello de sus habitantes y de quienes por fuerza o por flaqueza la han gobernado. Por ello las ciudades muy organizadas arrastran, permean y deslumbran. Pero ellas, a su vez, cuando sienten a un individuo inadaptado a su propia peculiaridad, a su propia sangre, como una transfusión de otro tipo, tratan de expulsarlo con un estornudo estentóreo. Ellas mismas suman y sustraen, modelan y subyugan. Pero solo la posee quien logra esculpirse a su propia forma.