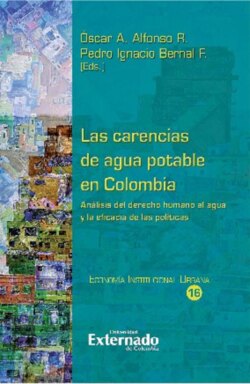Читать книгу Las carencias de agua potable en Colombia. - Delia Montero Contreras - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
DELIA MONTERO CONTRERAS
Este libro aborda el tema de las carencias del agua en Colombia desde diversos aspectos como el derecho humano al agua y el ríspido debate sobre la suspensión del servicio ante la falta de pago, como si se tratara de un bien no esencial para la vida de cualquier individuo. Otro aspecto que analiza es la carencia del servicio y regulación del sector hidráulico hacia las empresas privadas que se ocupan de esta actividad, donde se observan las facilidades a las empresas privadas. Un tema relevante en el tiempo presente y que se estudia en la obra es el de la corrupción que prevalece en el sector hidráulico colombiano. Temas, todos, inmersos en un entorno mundial dominado por la pandemia de Covid-19.
El libro abarca una amplia gama de problemas que se presentan en la gestión del agua en un entorno institucional que podría parecer exclusivo de Colombia pero que dista de serlo. En efecto, en los análisis que aquí se presentan encontramos similitudes con otros países latinoamericanos, en particular con México. Lo anterior, posiblemente debido a una construcción cercana de sus entornos institucionales a lo largo de la historia en ambos países que marcan trazos comunes, caracterizados por el centralismo, la corrupción, la defensa de la inversión privada en el sector hidráulico, pocos o nulos controles y evaluaciones en el servicio que otorgan las empresas privadas, y la falta de abasto o un abasto irregular en muchas zonas, principalmente las de bajos ingresos, que en tiempos de pandemia pueden indirectamente incidir en el número de contagios por la falta de agua para lavarse constantemente las manos como lo indican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos locales.
La apertura económica de la década de los noventa abrió una ventana de oportunidades a los grandes consorcios nacionales, muchas veces en alianza con empresas transnacionales, para invertir en países como México y Colombia en el sector hidráulico, encontrando un entorno institucional muy favorable para hacerlo. Las empresas extranjeras realizan su anclaje, en ambos países, a través de firmas locales que les permiten, de forma fácil y rápida, conocer el entorno institucional, imbuirse en el mismo y reducir considerablemente sus costos de transacción. El entorno institucional comprende una amplia gama de aspectos políticos, económicos, legales y socioculturales que determinan las condiciones a las que debe adaptarse la gestión de las empresas privadas con el fin de legitimar su conducta y negocios frente a otros sectores. El entorno institucional nos indica cómo funcionan las tendencias, las ideologías y los mecanismos sociales en los que operan las empresas privadas (Furusten, 2013). Es decir, es el conocimiento de todo lo visible o entorno circundante dentro del cual la empresa está imbuida. En estas alianzas estratégicas entre empresas locales y transnacionales hay mucho más que eso, puesto que la experiencia y el conocimiento del mercado, la política y los aspectos socioculturales del país huésped –ya sea Colombia, México u otro– se traducen no solamente en un conocimiento del entorno, sino también en una experiencia y un conocimiento acumulados que, como ya se anotó, en mucho contribuyen en la disminución de los costos de transacción. Entendemos por costos de transacción principalmente aquellos vinculados con la transmisión de los derechos de propiedad, lo que comprende los contratos, la información relativa a estos, así como su negociación y fiscalización. De esta forma encontramos que, en los aspectos legales propios de un negocio, el conocimiento del mercado y del entorno institucional de las empresas locales permite a los inversionistas extranjeros ahorrar en la búsqueda de información para realizar los contratos, pero también economizar tiempo y dinero para conocer la forma en que estos se realizan. La información que proporcionan las empresas locales permite, incluso, conocer cómo se realizan los sobornos para realizar un trámite.
Este entorno facilitó una nueva relación entre el sector público y el privado –en un sector que por muchas décadas fue responsabilidad casi exclusiva del sector público–, caracterizada por la transferencia de derechos de propiedad del agua en distintas modalidades al sector privado (concesiones de extracción de agua potable, gestión, suministro y saneamiento, entre otros), con la idea de que este tendrá un mejor desempeño. En ese escenario, el Estado se desempeña prácticamente como regulador, con la mira de generar externalidades sociales positivas a través de un mejor servicio, lo que en realidad no es tan simple debido al entramado institucional.
Al transferir funciones como el abasto y saneamiento del agua a las empresas privadas, aparentemente el Estado disminuye sus costos de transacción, pero adquiere otras responsabilidades con el fin de mejorar el desempeño del sector hidráulico. Sin embargo, no siempre es así cuando la regulación y las verificaciones son deficientes; inclusive los costos pueden ser mayores cuando no se tiene conocimiento y experiencia en materia de regulación y controles rigurosos. Lo anterior debido a que es una tarea que requiere ciertas habilidades, que posiblemente no realizaba la gestión pública, y eso le implica otro tipo de costos, controles diferentes y evaluaciones del servicio muy puntuales que no existían.
El sector público pasa a tener que enfrentar tareas diferentes donde posiblemente no tenía mucha experiencia. En el caso mexicano, la gestión del agua se caracteriza por ser muy centralizada, y esto no es más que un reflejo de la centralización del ejercicio de poder de la política nacional, que se ha caracterizado por el dominio de un solo partido en el poder por más de setenta años. El hecho es que, a pesar de una supuesta transición democrática, el sistema político en México sigue descansando en las decisiones del Presidente de la República, sin que existan contrapesos, tendencia que se ha fortalecido en el gobierno de López Obrador. Esto, desde luego, se aleja de una gestión del agua rigurosa, incluyente y participativa, y deja muchas dudas sobre el modelo de gestión de cuenca hidrológica instaurado en la década de los ochenta.
En México se han llevado a cabo muchos intentos por descentralizar la gestión del agua. Uno de ellos fue a través del fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, que se complementó con la reforma al artículo 115 constitucional que tenía la firme intención de dar pasos hacia la redistribución del poder del Gobierno Federal a favor de los diferentes estados y municipios, particularmente en lo que se refiere al manejo del agua y el cobro de algunos servicios. A finales de los años ochenta se creó la Comisión Nacional del Agua, como un organismo administrativo desconcentrado cuya responsabilidad era administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México. Esto coincidía con la dinámica de adelgazamiento y descentralización por parte del Gobierno Federal, por lo que sus funciones se orientaban prácticamente a gestionar la participación privada en diversos proyectos que antes realizaba el Estado, como los relacionados con presas, embalses, mantenimiento, gestión, etc.
En el decenio siguiente las políticas de descentralización avanzaron muy bien en los documentos, pero en la práctica cambiar los hábitos y las inercias de décadas de centralismo resultó extremadamente difícil. Como dijera Thorstein Veblen (2006), es más fácil romper las reglas formales que los hábitos de comportamiento que nos han acompañado en toda nuestra historia. Veblen, en otro texto, menciona que las transformaciones de la sociedad se manifiestan en las modificaciones de sus instituciones, que contemplan hábitos de pensamiento de origen cultural (Mattick, 1977). En este entorno institucional caracterizado por el centralismo y el dominio de las élites en el poder, la meritocracia no es reconocida y el amiguismo que distribuye los cargos públicos entre personas sin una adecuada formación y experiencia en el sector es lo que prevalece. Esto implica un alto costo de transacción debido al período de aprendizaje que conlleva poner en un cargo a un servidor público sin formación en el ramo, lo que genera externalidades sociales negativas.
En este entorno era difícil que los municipios reaccionaran favorablemente, ya que no era posible cambiar con un decreto su dependencia histórica de los gobiernos estatales o de la federación. A lo anterior habría que agregar que las reformas no fueron acompañadas de capacitación técnica ni de recursos financieros, lo que dio como resultado que los municipios, ahora con el poder que les otorgaba la ley pero con una débil o nula capacidad operativa, encontraran una vía fácil para resolver muchas de sus nuevas responsabilidades a través de la participación de capital privado en el sector hidráulico escasamente regulado, lo que produjo endeudamiento, corrupción y mal servicio.
Con la Ley de Aguas Nacionales promovida en el año 2004 se pretendía nuevamente fortalecer la descentralización de la gestión del sector hidráulico y abrir más espacios a la inversión privada en México. Sin embargo, esta no estuvo acompañada de una descentralización de la hacienda pública, de una política participativa e incluyente, ni de transparencia en la toma de decisiones políticas, lo que ha propiciado que la gestión hidráulica se haya convertido en moneda de negociación política en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta las alcaldías. Este fenómeno es particularmente visible en las zonas más pobres del país, donde los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda prometen hacer llegar el agua a cambio de votos, promesa que nunca cumplen.
Este aspecto posiblemente sea una diferencia relevante entre Colombia y México, aunque las dos vías al final de cuentas favorecen al capital privado. En el caso colombiano, el tema del agua aparentemente no está tan vinculado a los partidos políticos o al poder de turno, pero destaca la protección a las empresas privadas, a las que se les justifica la suspensión del servicio por la falta de pago, particularmente entre los grupos más vulnerables económicamente hablando. Algunas negociaciones han permitido que no se suspenda por completo el servicio a personas enfermas, ancianos, niños y cuidadores, facilitando un abasto de 50 litros por persona al día y asumiendo el Estado los costos, cuando debería tratarse de un riesgo asumido por las empresas. En el caso mexicano, la provisión de agua en casi todo el país la realiza el sector público, pero en algunos casos se han concesionado la gestión y/o el saneamiento. Las obras de infraestructura y mantenimiento las realiza en buena medida el sector privado. En virtud de que el abasto lo realiza el sector público, las tarifas se deciden en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y en ninguna de las dos se aceptan cambios importantes en las tarifas de agua. Es así como se han hecho ajustes e introducido zonificaciones, pero ningún partido político ha propuesto la suspensión del servicio de abasto de agua o un incremento en las tarifas de consumo o una disminución de manera importante de los subsidios estatales. Desde luego, ello no obedece a que el sistema sea eficiente, sino a que modificarlo representaría la pérdida de votos en las siguientes elecciones para el partido en el poder y para los de oposición. Pareciera ser una regla no escrita el que ningún partido apueste por un ajuste de las tarifas de agua en los hogares. En contadas situaciones, la privatización del servicio de distribución de agua (únicamente en tres municipios en todo el país) ha comportado alzas importantes en las tarifas, pero como se trata de municipios distanciados ello no ha tenido un impacto a nivel nacional. En México el establecimiento de las tarifas de pago del servicio de agua está ampliamente politizado, siendo difícil un incremento generalizado por tratarse, en resumen, de un tema clientelar para los partidos políticos. En Colombia aparentemente la política está más alejada de este sector y se impone el Estado como administrador del servicio en aspectos como los de vigilancia y planeación, entre otros, favoreciendo ampliamente la participación privada bajo el principio de mayor eficiencia debido al mal servicio prestado por los municipios. En los dos países los servicios municipales son ineficientes, y la participación del sector privado, presente en ambos, llegó a uno y otro de forma diferente. En México la privatización de los servicios en los municipios ha sido silenciosa ya que la ineptitud de estos ha abierto la entrada a empresas privadas, generalmente de personas cercanas a los grupos de poder con poca o nula experiencia en el sector hidráulico, generando endeudamiento y mal servicio. Posiblemente una diferencia con Colombia resida en que ha sido poco planeada, hay pocos controles, evaluaciones y que las empresas concesionarias son cercanas a la administración municipal en turno, lo que implica que prácticamente no hay evaluaciones, sanciones y menos aún transparencia en la información por el mal servicio. El resultado ha sido un mayor endeudamiento del municipio, ya que las tarifas no se pueden incrementar tan fácilmente.
La información es un tema fundamental en el sector hidráulico. En el presente libro se hace un planteamiento teórico respecto de la información, la cual es asimétrica, tema que no está en discusión si revisamos los textos de Herbert Simon (1986) y George Akerlof (1970). Lo novedoso del planteamiento es que la información, por su propia naturaleza asimétrica, es imperfecta y esto tiene repercusiones económicas, particularmente en lo que se refiere al equilibrio. Una de las razones de la imperfección, señala uno de los autores, es que la información se renueva permanentemente. En este escenario, el Estado debe ser cauteloso con los monopolios que prestan servicios públicos esenciales, ya que carece de conocimientos suficientes para imponer medidas bien sustentadas y por tanto legítimas a la luz de la información disponible; mientras que las empresas privadas cuentan con el poder estratégico que les brindan los derechos de propiedad sobre el capital y el conocimiento.
La teoría neoclásica parte del supuesto de que los agentes económicos toman decisiones racionales a partir de un acceso a información completa y perfecta del mercado. Sin embargo, la información asimétrica hace imperfecta a cualquier tipo de información, pues quien tenga más fácil acceso a la información y la encapsule en su beneficio siempre tendrá una ventaja sobre quien no la posea o la posea de manera limitada. Por otro lado, dado que el flujo de información siempre es dinámico y se renueva constantemente, el conocimiento del mercado se torna complejo e imperfecto, lo que tiende a replicar la información asimétrica y el encapsulamiento de la información en los contratos.
De acuerdo con Simon (1986), la racionalidad limitada de los agentes económicos los lleva a tomar decisiones acotadas entre un número restringido de alternativas posibles, que en última instancia los conducirá a un conocimiento imperfecto del mercado. Akerlof (1970), por su parte, señala que, en el marco de una economía con información asimétrica, los agentes con más información desplazan a los menos informados en el mercado, creando con ello una ventaja en el intercambio económico. El enfoque de estos economistas se circunscribe a los fundamentos de la competencia imperfecta (monopolios), rompiendo con los postulados de la competencia perfecta, principalmente en lo referente al equilibrio general de la economía.
No solamente las empresas cuentan con el poder estratégico de la información, también es el caso del sector público. En la experiencia mexicana la información asimétrica y su encapsulamiento ha sido una constante en el sector hidráulico. En efecto, en México, la centralización de la toma de decisiones generalmente ha ido acompañada del control de la información y su encapsulamiento1 en todos los niveles de gobierno. Esta práctica ha sido parte de la cultura política que ha prevalecido en todos los gobiernos, a pesar de los esfuerzos que en esa materia se han realizado en el nuevo siglo. Aoki (2001) plantea el tema del encapsulamiento en un entorno de competitividad e innovación en las empresas. Podríamos retomar algunos de sus planteamientos a la luz de la experiencia mexicana en la gestión del agua, ya que en el sector público el encapsulamiento de la información es un rasgo característico del sistema político en general, que se refleja desde luego en el sector hidráulico. En este caso, la información no fluye libremente de CONAGUA (organismo nacional) a los organismos operadores del agua, ni de estos a las alcaldías, aun cuando en esta línea de acción debería fluir libremente la información en tiempo real, con el fin de prestar un mejor servicio y con ello disminuir los costos de transacción.
La información siempre será asimétrica, como menciona Simon (1986), y esta es una constante tanto en el sector público como en el privado, por diversas razones. Cualquier gobierno se reserva información cuando es conveniente, o puede transmitirla parcialmente en función del fin que persiga. En el sector hidráulico mexicano reservar la información de la calidad del agua que se provee a los usuarios corresponde a una práctica regular –a pesar de que por normatividad se cuente con datos diarios sobre el monitoreo de la calidad del agua que llega a los hogares–, lo que genera en muchos casos incertidumbre sobre la calidad del agua potable. Se observa también el encapsulamiento de información respecto de los volúmenes de extracción de agua por la transferencia de los derechos que se otorgan a las empresas privadas, bajo el argumento de que es información reservada. Sin embargo, al ser el agua un bien público la información debería ser pública, cosa que no sucede; en el caso específico del encapsulamiento de la información, el Gobierno Federal protege deliberadamente a las grandes empresas refresqueras y embotelladoras de agua para beber, entre muchas otras. Este problema estructural del Gobierno Federal dificulta una gestión integral y transparente dentro del mismo sector público.
En las empresas privadas también existe encapsulamientos de información, que busca limitar cualquier conducta oportunista de otros actores que afecte su desempeño, y además les permite tener un margen de maniobra en los contratos que celebra con el Estado, de tal manera que este último tampoco conozca a fondo el comportamiento oportunista de las empresas, pero este último también tiene información reservada, por lo que la información siempre será asimétrica. Ambas partes tienen incentivos para ocultar la información debido a que se rigen por intereses diferentes, y siempre buscan generar certidumbre en su desempeño. Ahora bien, la certidumbre para ambas partes se reafirma con la celebración de un contrato y el seguimiento de su cumplimiento, donde se incurre en costos de transacción para ambas partes. En este escenario, el Estado debe implementar formas novedosas y eficientes de verificación para el cumplimiento de los contratos, lo que generará a su turno nuevos costos de transacción; pero si los beneficios sociales son más altos que los costos de transacción que invierte el Estado en la regulación, entonces estarán plenamente justificados. La maquinaria gubernamental tiene costos para operar, y en algunos casos estos pueden ser extremadamente elevados (Coase, 1960); pero se justifican aún más cuando se trata del sector hidráulico, ya que se está ante la necesidad de administrar un recurso vital para la población.
En Colombia y México la regulación ha sido laxa y tolerante con la ineficiencia de las empresas privadas; en el caso mexicano la regulación es casi inexistente y con pocos beneficios sociales, esto debido, en buena parte, a problemas de corrupción que se presentan en todo el sistema gubernamental y que al final de cuentas incrementan los costos de transacción.
El texto referente al alcance hídrico en Bogotá me hizo pensar en la similitud de esa urbe con la Ciudad de México respecto de la gestión del agua, y en la forma de resolver los problemas y desafíos que es preciso enfrentar. Ambas ciudades han crecido a ritmos tan acelerados que requieren de una mayor disponibilidad de agua, y en ambos casos un buen porcentaje del recurso lo traen de lugares alejados. En el caso de Bogotá, el 70% del abasto de la ciudad proviene de fuentes lejanas y recorre por lo menos 40 kilómetros, mientras que en el caso de la Ciudad de México la importación de agua que proviene de los ríos Lerma y Cutzamala es del orden del 40%, y abastece aproximadamente al 40% de la población, principalmente de la zona poniente de la ciudad, que es la mejor abastecida. En virtud de que la Ciudad de México se encuentra en un valle rodeado de montañas, es necesario bombear el agua para que alcance una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar, para que luego descienda por gravedad y llegue a la ciudad, de tal manera que el gasto más alto en que se incurre es el de energía eléctrica, que representa casi un 70% del costo total para llevar el agua a la capital. El resto de la ciudad se abastece de pozos (60%), que se ubican dentro de la ciudad; pero la falta de mantenimiento, el incremento en la profundidad de estos para extraer más agua y la falta de información y comunicación eficiente entre las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México y el organismo operador han generado muchos problemas de abasto y también de hundimientos en buena parte de la ciudad. Los hundimientos, particularmente en la zona oriente de la ciudad, que es la peor abastecida, se deben a la extracción de agua cada vez más profunda de los pozos, a lo que habría que agregar que la Ciudad de México yace sobre una mezcla de suelo volcánico (que tienen la capacidad de absorber agua e infiltrarla porque son estables y porosos) y lechos de barro (que no absorben agua) de los antiguos lagos que fueron disecados y sobre los cuales se construyó la capital. Al igual que Bogotá, la Ciudad de México sufre inundaciones debido a los desarrollos urbanos; en el caso de esta última, los mismos se han realizado en la tierra porosa, que incluye también áreas calificadas como suelo de conservación, impidiendo que la lluvia se infiltre y ocasionando inundaciones.
La participación de las empresas privadas en algunos servicios en ambos países tiene la característica de que está ligada a firmas transnacionales, que como explicamos anteriormente, han tenido muchas ventajas en sus alianzas con empresas locales. Los países también tienen en común la falta de abasto, principalmente en zonas de bajos ingresos, que en algunos casos son asentamientos recientes e irregulares y que, en el caso de la Ciudad de México, ante la falta de una solución técnica, se resuelve con camiones cisterna que abastecen una vez por semana a la población que lo requiere. Esta ha sido la forma de paliar el problema de la falta de agua, pero de ninguna manera lo soluciona.
Una diferencia importante en ambos países, y particularmente en las dos ciudades mencionadas, es el consumo de agua embotellada, ya que de acuerdo con las estadísticas México es el país número uno en el consumo de agua embotellada debido, entre otras cosas, a la incertidumbre que genera la falta de información respecto de la calidad de agua que llega a los hogares, mientras que en Colombia al parecer este consumo no es considerable. La pregunta es que con entornos institucionales muy cercanos el comportamiento es muy diferente en este rubro. La necesidad de responder a esta pregunta y a otras hace que merezca plenamente la pena la lectura de este libro, con el fin de profundizar en temas tan apremiantes como el de la gestión del agua y de encontrar alternativas a las carencias de este vital líquido, sobre todo en el año de la pandemia.
BIBLIOGRAFÍA
AKERLOF, G. A. (1970). “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n.º 2, pp. 488-500.
AOKI, M. (2001). Toward a Comparative Institutional Analysis. Cambridge, Mass.: MIT Press.
COASE, R. (1960). “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, vol III, The University of Chicago.
FURUSTEN, S. (2013). Institutional Theory and Organizacional Change. Chetltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
MATTICK, P. (1977). Crítica de los neomarxistas. Barcelona: Ediciones Península.
SIMON, H. A. (1986). “The Information Processing Explanation of Gestalt Phenomena”, Computers in Human Behavior, vol. 2, n.º 4, 1986, pp. 241-255.
VEBLEN, TH. (2006 [1915]). The Imperial Germany and the Industrial Revolution. New York: Cosimo Classics.