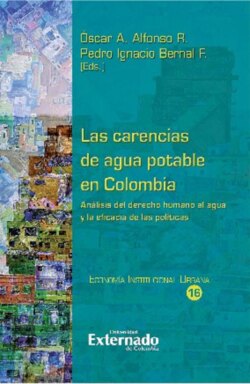Читать книгу Las carencias de agua potable en Colombia. - Delia Montero Contreras - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRESENTACIÓN
ÓSCAR A. ALFONSO R.
PEDRO IGNACIO BERNAL F.
Este libro se proyectó a comienzos de 2019, lejos de imaginar entonces que al finalizar el año la humanidad tendría conocimiento de los primeros indicios de la pandemia.
La pandemia es como una externalidad negativa resultante de la sobreexplotación de la naturaleza y el maltrato a los ecosistemas, que desafía las limitadas capacidades de nuestros precarios sistemas de provisión de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y salud, entre otros, y que tiene estrechos vínculos con la perenne desigualdad. Pero ese fenómeno es un desafío aún mayor si consideramos los rasgos de centralismo, clientelismo y corrupción del Estado colombiano. Resultan irónicas, por no decir cínicas, las recomendaciones higienistas, o de no salir de la casa, para los millones de compatriotas que no tienen acceso al agua potable o que viven hacinados, y que de todas maneras tienen que salir a la calle todos los días para ganarse el pan. A los hogares que tenían el servicio suspendido o cortado por falta de pago, el Gobierno nacional ordenó reconectarlos, no por genuina solidaridad, sino para evitar una rápida propagación del virus y que el sistema de salud colapsase. Si no fuera por estas razones, ¿por qué no se han solucionado, desde hace mucho tiempo, las grandes carencias en infraestructura de servicios básicos, que afectan de manera predominante a poblaciones marginadas social y espacialmente, y que han sido castigadas por otras epidemias? Siendo optimistas, uno esperaría que esta crisis propicie algunos de los cambios necesarios para alcanzar mayores niveles de igualdad y equidad social. En especial, el mejoramiento radical en las condiciones de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Que estos servicios sean por fin universales, que ninguna persona esté más expuesta que otras a los riesgos evitables asociados con fenómenos exógenos.
Este libro aborda diversos aspectos de los servicios de acueducto y alcantarillado: desde los avatares del derecho humano al agua que choca con las rigideces de una legislación que aborda tales derechos como mercancías, hasta los manejos corruptos en el sector y sus perversas consecuencias en materia de carencias en la provisión y de agudización de las inequidades y desigualdades socioeconómicas; pasando por la persistencia de una regulación sesgada a favor de los intereses empresariales, las dificultades para hacer realidad políticas solidarias efectivas de acceso al mínimo vital de agua gratuito, y los desafíos que enfrenta la metrópoli bogotana por sus deudas con la región en materia hídrica. Pese a la diversidad de los temas, un rasgo común respecto de ellos es el examen crítico con que los autores abordan las políticas y acciones de los diferentes actores públicos y su incidencia en las carencias de estos servicios esenciales.
En la sección primera se incluyen dos capítulos que estudian el derecho fundamental al agua en la jurisprudencia constitucional. En el primer capítulo, Pedro Ignacio Bernal señala que durante los últimos veinticinco años estos servicios han estado bajo el régimen de la Ley 142 de 1994, que instauró un modelo gobernado por reglas mercantiles, concebidas para incentivar la participación privada y garantizar los intereses empresariales. Las excepciones a estas reglas, que buscan llegar a quienes carecen de la capacidad para pagar facturas cada vez más costosas, son asumidas –de manera insuficiente, por cierto– por los diferentes niveles territoriales del Estado. Mientras tanto, la Corte Constitucional, al pretender garantizar el derecho fundamental al agua para los más vulnerables, en realidad protege los derechos económicos empresariales consignados en la Ley 142, y con ello delimita el acceso al agua como un derecho residual.
Para mostrar lo anterior, el autor presenta el contraste entre las nociones de “núcleo esencial” y “núcleo residual” de los derechos fundamentales. La primera es empleada por la jurisprudencia constitucional para señalar el imperativo de proteger y garantizar un nivel mínimo de un derecho fundamental (el llamado núcleo esencial) frente a otros derechos constitucionales que podrían amenazarlo. Ante esta noción, el autor propone la de “núcleo residual”, para resaltar que lo que la jurisprudencia reconoce efectivamente como derecho fundamental al agua es el residuo que resulta de garantizar, primero, los derechos económicos de las empresas, como el verdadero núcleo intocable, mientras que el derecho al agua que se reconoce así es una cantidad mínima acompañada de otras restricciones. De esta manera, el derecho fundamental al agua no es lo que limita los derechos económicos empresariales, sino que son estos los que limitan el derecho al agua.
En el capítulo dos, Richard Ramírez le reprocha a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al agua su enfoque preferente, concentrado en individuos en condición de vulnerabilidad extrema; agrega que esta solución no se dirige a resolver el problema estructural que está detrás de dicha vulnerabilidad: la pobreza; y que, además, no fomenta el desarrollo de las capacidades de los individuos para satisfacer por sí mismos su necesidad de acceso al agua potable, creando en ellos una situación de dependencia. En consecuencia, señala que la cantidad mínima vital de 50 litros por persona al día, mediante la cual la solución judicial expresa el núcleo esencial del derecho fundamental al agua, constituye una garantía restringida.
El autor propone entonces una solución alternativa que tiene los siguientes componentes: recalcar la obligación constitucional que tiene el Estado de cara a los servicios públicos domiciliarios, en particular el agua potable y el saneamiento básico; ahora bien, dicha solución, según él, debe enfocarse en las capacidades de los individuos y en la diversidad de sus necesidades, teniendo en cuenta las diferentes condiciones personales, sociales y ambientales. En particular, plantea que la cantidad de agua que satisface las necesidades básicas, determinada por el umbral a partir del cual la demanda se hace inelástica a la tarifa, no debe generalizarse en 50 litros por persona al día, sino que debe ser diferencial. En síntesis: el Estado debe adoptar un esquema normativo de prestación del servicio que fomente el desarrollo de la capacidad de las personas para satisfacer por sí mismas su necesidad de acceso al agua potable. La excepción serían las personas en condición de vulnerabilidad iusfundamental, pero la ayuda que se justifica por esa excepción debe ser provisional, mientras se supera la condición estructural de pobreza, superación que ha de estar también a cargo del Estado.
La sección segunda trata de la regulación, vigilancia y control de los servicios de acueducto. Los dos capítulos de esta sección examinan los problemas de la regulación desde dos perspectivas. El capítulo tres, firmado por Pedro Ignacio Bernal, realiza una revisión de la teoría económica de la regulación. Esta revisión pone en relieve las restricciones que le imponen a la regulación los problemas de información. El autor muestra que, ya se trate de la teoría del interés público o de la teoría del interés privado, los problemas de información se imponen como restricciones ineludibles al regulador. La visión del interés público peca por ingenuidad, pues supone un regulador bienintencionado, capaz y bien informado. Mientras tanto, la teoría del interés privado supone agentes mejor informados, las empresas reguladas, que otros, las agencias reguladoras y los usuarios; aquellos actúan estratégicamente, aprovechan sus ventajas de información y derivan de ellas jugosas rentas. En el marco de esta teoría se destaca la de la captura de la agencia reguladora por las empresas reguladas, como una forma de corrupción, en la que participan activamente dos partes, con papeles diferentes pero similares responsabilidades. Aunque la restricción de la información no es la única causa, en esta revisión se presenta como un factor crucial.
El cuarto capítulo, escrito también por Pedro Ignacio Bernal, es más específico. Se concentra en el análisis de la regulación de las pérdidas de agua por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) durante los veinticinco años transcurridos entre 1995 y 2019. Lo primero que se resalta es que en ese largo periodo la regulación ha mantenido una gran tolerancia con las empresas, al aceptar niveles altos de pérdidas, ya se midan estas en términos globales (como proporción del agua producida) o en términos más específicos (como metros cúbicos por suscriptor). Al revisar el comportamiento de las pérdidas a lo largo del tiempo, tanto a nivel agregado como de distintas agrupaciones de ciudades, se observa una inercia que, según el autor, evidenciaría comportamientos estratégicos de las empresas como respuesta a la laxitud de la regulación. Son conductas estratégicas que buscan mantener niveles de pérdidas superiores a los máximos exigidos por la regulación, pero procurando evitar alcanzarlos debido a los costos patrimoniales para las empresas, pero también los niveles inferiores que conllevan mayores gastos de inversión en programas de reducción de pérdidas. Esto sugiere que Colombia tiene una regulación capturada por las empresas.
La sección tercera reúne trabajos que evalúan diferentes aspectos de las políticas. En el capítulo cinco, Angie Upegui Pachón estudia la política de mínimo vital de agua en años recientes y en diferentes países. Encuentra resultados mixtos en la asignación de los subsidios, dependiendo en gran parte de la forma de aplicación de los instrumentos de política empleados. Desde la utilización del valor de las viviendas, pero sin criterios de equidad (Australia), hasta la insuficiencia de los subsidios frente al elevado tamaño de los hogares (en Sudáfrica), pasando por una experiencia más exitosa (Bélgica), donde se asigna un volumen creciente de agua gratuita en función del tamaño del hogar.
En el estudio de caso de Bogotá, la autora encuentra que el programa de mínimo vital ha permitido acrecentar el consumo de los hogares favorecidos y liberar parte del gasto para otras necesidades básicas. Comparada con Medellín, la población beneficiada por el programa es mucho mayor en Bogotá, 38%, frente a solo 4% en la capital antioqueña. Según Upegui, este resultado puede deberse en parte al instrumento utilizado: en Bogotá los hogares beneficiarios ocupan viviendas clasificadas en los estratos 1 y 2, mientras que en Medellín el criterio de selección es el del Sisben, mucho más exigente para poder acceder al beneficio que el de la estratificación. En el caso de Medellín pueden presentarse situaciones de exclusión, mientras que en Bogotá predominaría el sesgo de inclusión. Al reunir las diferentes experiencias, la autora concluye que es necesario mejorar los instrumentos para dirigir las ayudas a los más necesitados, lo cual permitiría a su vez reducir la carga fiscal a los municipios.
El capítulo sexto presenta un análisis de Natalia Arroyave sobre el balance hídrico del área metropolitana de Bogotá que examina a la luz de los procesos de urbanización y de las necesidades del desarrollo sostenible de la región. El crecimiento acelerado y sin la adecuada planificación ha conducido a un desbalance, que se tradujo en la necesidad de realizar el trasvase de una parte del caudal de la cuenca del Orinoco a la Sabana de Bogotá. Pese a ello, Bogotá y su región de influencia inmediata se encuentran entre las de mayor déficit hídrico del país. Con varios agravantes: un nivel persistente de pérdidas de agua tratada del 35%; un escaso aprovechamiento del agua lluvia para usos que no requieren agua potabilizada, y un retorno de agua contaminada que afecta a toda la cuenca media del río Bogotá y a municipios aguas abajo, aumentando a su vez los riesgos de inundación. La autora concluye que el balance de Bogotá y su región metropolitana es crítico, tanto por el desequilibrio hídrico en la cuenca como por la contaminación, la ineficiencia de los sistemas de provisión del servicio, y los riegos asociados a la desarticulación entre el crecimiento esperado de la población y la limitada capacidad de los ecosistemas hídricos.
El séptimo y último capítulo, de Óscar Alfonso y Sara Castro, analiza las carencias de la política en el marco de un Estado caracterizado por su marcado centralismo y clientelismo, que lleva directamente a expresiones de corrupción. Los efectos de este panorama son bajas coberturas, deficiente calidad de los servicios y la profundización de las desigualdades socioeconómicas. En el ámbito espacial, las carencias en acueducto y alcantarillado discriminan contra las periferias territoriales, donde además se constata una mayor ocurrencia de defunciones por enfermedades infectocontagiosas. Al poner el foco sobre los municipios que creyeron en la ilusión de los “bonos de agua” o “bonos Carrasquilla”, los autores encuentran que en estos municipios el avance en coberturas entre 2005 y 2018 fue menor, y en algunos casos negativo, en comparación con los municipios que no cayeron en la trampa. Con el agravante de que los primeros quedaron endeudados.
Y en el ámbito socioeconómico presentan una evaluación de la política en el caso de Bogotá. Las cifras de la Encuesta Multipropósito de 2017 muestran que el 10% más pobre de la población gasta una proporción diez veces mayor de su ingreso tanto en los servicios de acueducto y alcantarillado como en el conjunto de los servicios públicos domiciliarios, en comparación con el 10% más rico. Una reflexión final, en el contexto de la crisis sanitaria, lleva legítimamente a cuestionar las recomendaciones oficiales de lavarse las manos y no salir de la casa, trasladando las responsabilidades sobre la gente, cuando es la propia ineficiencia y corrupción de las políticas lo que pone en riesgo a la población excluida de estos servicios esenciales.