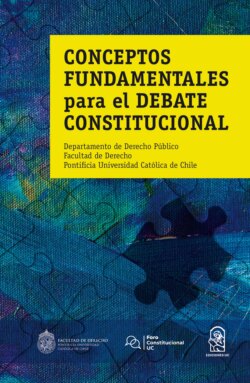Читать книгу Conceptos fundamentales para el debate constitucional - Departamento de Derecho Público. Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile - Страница 17
ОглавлениеDEMOCRACIA
JOSÉ FRANCISCO GARCÍA G.
El Presidente Abraham Lincoln, en su famoso Discurso de Gettysburg en noviembre de 1863, nos legó la que quizás sea una de las definiciones más famosas y simples de democracia: “el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo”. La Real Academia Española la define como el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”.
Desde una perspectiva histórica, se remonta a la antigüedad, y más precisamente a la Atenas de Pericles del siglo V a. C., en el período en que son los propios ciudadanos los que deliberan y deciden acerca de los asuntos públicos de la polis reunidos en asamblea. De aquí su origen etimológico: demos (pueblo) y krátos (gobierno). No tendrá buena fama entre los estudiosos de las ideas políticas en el largo período comprendido entre Aristóteles y El Federalista (Hamilton, Madison y Jay). La democracia deberá esperar hasta el siglo XIX, en medio del surgimiento de los partidos políticos contemporáneos, para gozar del prestigio y la universalidad que tiene hoy. Quizás sea en La Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, en dos tomos (1835 y 1840), donde mejor se plasme la descripción de lo que posteriormente será nuestra idea contemporánea de democracia como fundamento de legitimidad del poder político, y sobre la base de los valores de la libertad, la igualdad y la participación. Tocqueville destacará además el conjunto de prácticas e instituciones que la suponen y las tensiones que genera.
Hoy, cuando pensamos en democracia, usualmente la asociamos a una concepción mayoritarista, esto es, el uso de la regla de mayoría para la toma de decisiones colectivas. Esta concepción se basa en diferentes justificaciones: otorga estabilidad a las decisiones colectivas, pues al agregar las preferencias de una mayoría aumentan las probabilidades de acertar en la decisión (teoría del jurado de Condorcet); logra el bienestar de la mayoría (idea consecuencialista o utilitarista), o, el argumento tradicionalmente más fuerte, logra de mejor manera realizar el ideal de igualdad al interior de una comunidad política (todas las cabezas cuentan igual).
Diversos autores contemporáneos, como Robert Dahl, han sofisticado el ideal regulativo de la democracia mayoritaria, incorporando elementos tales como el que si bien al interior de una comunidad política debe primar la regla de mayoría como regla general de las decisiones colectivas, ello no obsta al respeto de los derechos fundamentales de la minoría afectados por las mismas; el reconocimiento y garantía de derechos políticos (libertad de expresión, reunión, asociación, etc.); la existencia de pluralismo político, esto es, la expresión efectiva de distintas opciones sobre la conducción del gobierno y la posibilidad real de alternancia en el poder; la elección periódica de representantes en un proceso institucional, transparente, con voto secreto, informado, etc.; entre otros.
A partir de esta concepción más robusta de democracia, han surgido diversas concepciones asociadas a los ideales del pluralismo (Berlin), comunidad (Dworkin) o deliberación (Habermas o Nino). Asimismo, esta evolución ha ido de la mano con la evolución del constitucionalismo en general y de la Constitución instrumento, especialmente en su fase de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas. De ahí la idea del Estado Constitucional de Derecho o el que vivimos en la era de la democracia constitucional. En este contexto, las constituciones entran en tensión con un modelo fuerte de democracia mayoritaria, en el que ya no solo importa el gobierno de la mayoría (principio democrático), sino el respeto a los derechos y libertades de las personas (el principio de derechos humanos). Por ello las constituciones deben buscar un equilibrio virtuoso entre ambos principios.
Hoy, en todo el planeta, la democracia constitucional, liberal, representativa que conocemos y que se ha instalado como el modelo de gobierno dominante, se encuentra tensionada (y amenazada) por diversos factores. Entre ellos, seguir contestando de manera adecuada la pregunta básica: ¿quiénes participan?, lo que lleva a pensar en la regulación de la ciudadanía o derecho al sufragio; los déficits de participación ciudadana inherentes a la democracia representativa, que invitan a pensar en incorporar mecanismos de democracia directa en la toma de un creciente número de decisiones; déficits de eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los representantes, mandatarios del pueblo; los desafíos que enfrenta la igualdad política frente a las asimetrías de influencia y presión de los grupos de interés; la posibilidad de usar más intensamente la tecnología para hacer frente a estos déficits; entre otros. Pero también vivimos una época en que los nuevos autoritarismos son capaces de hacer golpes de Estado, ya no mediante las armas y la violencia, sino haciendo un uso estratégico del instrumental constitucional y democrático, de forma gradual, para avanzar en sus ideales no democráticos.
Muchas de estas preguntas y desafíos serán parte del debate constitucional en nuestro país. La definición de que “Chile es una república democrática” debiera mantenerse, no así el conjunto de instituciones y reglas que la materializan. Varias de las reformas constitucionales entre 1989 y 2005 tuvieron como propósito reconectar (redimir) nuestras instituciones y reglas fundamentales con la tradición democrática chilena, a partir de la definición inicial de la Constitución de 1980 de promover una “nueva democracia”, autoritaria, protegida, tecnificada, entre otros calificativos, y bajo una concepción de pluralismo político limitado. Así, el debate constitucional en este ámbito debiera girar en torno a la búsqueda de equilibrios virtuosos entre la democracia representativa basal con mecanismos de participación ciudadana más intensos, el uso —en dosis más bajas que las actuales— de mecanismos contramayoritarios, el ámbito de decisiones que se entregará a órganos técnicos, el conjunto de decisiones que serán tomadas a nivel subnacional, los derechos que serán indisponibles para la mayoría, entre otros.