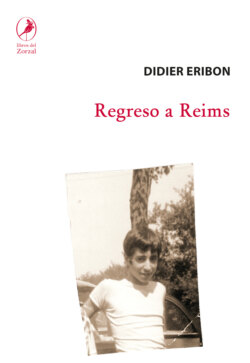Читать книгу Regreso a Reims - Didier Eribon - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Recuerdo el jardín que estaba detrás de la casa de mis abuelos. No era muy amplio y una reja a cada lado lo separaba de los jardines idénticos de los vecinos. Al fondo había un galpón en el que mi abuela, como era costumbre en la mayoría de las casas del barrio, criaba conejos que alimentábamos con pasto y zanahorias hasta que terminaban en nuestra mesa los domingos o los días de fiesta… Mi abuela no sabía leer ni escribir. Pedía que le leyeran o que le escribieran las cartas administrativas, casi excusándose de su incapacidad: “Soy analfabeta”, repetía entonces con un tono que no traducía ni cólera ni indignación, sólo esa sumisión a la realidad tal cual es, esa resignación que caracterizaba cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y que, tal vez, le permitía soportar su condición como se acepta un destino ineludible. Mi abuelo era ebanista, trabajaba en una fábrica de muebles. Para llegar a fin de mes, también hacía muebles en su casa, para los vecinos. Le hacían muchos pedidos en todo el barrio, e incluso más lejos; literalmente, se mataba trabajando para alimentar a su familia, nunca se tomaba ni un solo día de descanso. Murió a los cincuenta y cuatro años, cuando yo aún era niño, de cáncer de garganta (en esa época, era el flagelo que se llevaba a los obreros, quienes consumían un número inconcebible de cigarrillos por día. Tres de los hermanos de mi padre sucumbieron poco después, muy jóvenes, a la misma enfermedad; antes que ellos, otro había sido víctima del alcoholismo). Durante mi adolescencia, mi abuela se sorprendió de que yo no fumara: “Un hombre que fuma es un hombre más sano”, me dijo, inconsciente de los estragos que tales creencias habían causado a su alrededor. Tenía una salud frágil y murió unos diez años después que su marido, probablemente de agotamiento: tenía sesenta y dos años y limpiaba oficinas para ganarse la vida. Una noche de invierno, cuando volvía del trabajo a su casa —un minúsculo departamento de dos ambientes en un edificio de viviendas sociales donde finalmente se había instalado—, se resbaló con la escarcha y se golpeó la cabeza contra el suelo. Nunca se repuso y murió algunos días luego del accidente.
Sin ninguna duda, la ciudad jardín en la que vivió mi padre antes de que yo naciera, y que constituyó uno de los escenarios de mi infancia, ya que con mi hermano pasábamos mucho tiempo allí, sobre todo durante las vacaciones escolares, era un lugar de relegación social. Una reserva de pobres, distanciada del centro y de los barrios buenos. Sin embargo, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que no tenía nada que ver con lo que hoy se denomina “cité”. Se trataba de un hábitat horizontal y no vertical: no había edificios, torres, ni nada de lo que surgiría a fines de los años cincuenta y principalmente durante las décadas de 1960 y 1970, lo que hacía que ese territorio en los confines de la ciudad conservara un carácter humano. E incluso si el sector tenía mala reputación, incluso si se parecía mucho a un gueto desheredado, no era tan desagradable vivir allí. Las tradiciones obreras y, en particular, algunas formas de cultura y solidaridad seguían desarrollándose y perpetuándose. Fue por medio de una de esas formas culturales —el baile popular del sábado por la noche— que mis padres se conocieron. Mi madre vivía cerca de allí, en un barrio en las afueras de la ciudad, con su madre y la pareja de esta. A ella y a mi padre, como a toda la juventud popular de la época, les gustaban los momentos de diversión y alegría que representaban los bailes de barrio. Ya hace tiempo que han dejado de existir, hoy sólo se los ve la víspera o el día del 14 de julio. Pero en esa época constituían, para muchos, la única “salida” de la semana y la ocasión de reunirse entre amigos y de tener encuentros sexuales y amorosos. Las parejas se hacían y se deshacían. A veces duraban. Mi madre estaba enamorada de otro joven, pero él quería acostarse con ella y ella no quería; tenía miedo de quedar embarazada y de dar a luz a un niño sin padre, en caso de que este último prefiriera romper antes que aceptar una paternidad no deseada. Mi madre no quería traer al mundo un niño que tuviera que vivir lo que ella misma había vivido y que tanto la había hecho sufrir. El elegido de su corazón la abandonó por otra. Ella conoció a mi padre. Nunca estuvo enamorada de él. Pero se resignó: “Este u otro…”. Aspiraba a volverse finalmente independiente y sólo el matrimonio le permitiría serlo, pues en esa época se era mayor a los veintiún años. Por lo demás, debieron esperar a que mi padre alcanzara esa edad: mi abuela paterna no quería dejarlo ir, pues contaba con que siguiera “entregando su paga” durante el mayor tiempo posible. Apenas pudo, se casó con mi madre. Ella tenía veinte años.
Ya en esa época, mi padre era obrero —en el peldaño más bajo del escalafón obrero— desde hacía tiempo. Todavía no tenía catorce años (las clases terminaban a fines de junio, él comenzó a trabajar inmediatamente y recién cumplió los catorce tres meses después) cuando entró en lo que sería el escenario de su vida y el único horizonte que se abriría para él. La fábrica lo estaba esperando; estaba ahí para él y él estaba ahí para ella. Al igual que, más adelante, estaría esperando a sus hermanos, que harían como él. Como esperaba y sigue esperando a los que nacían y nacen en familias socialmente idénticas a las suyas. El determinismo social ejerció su influencia sobre él desde el momento en que nació. No pudo escapar a lo que le prometían todas las leyes, todos los mecanismos de lo que sólo puede llamarse “reproducción”.
Así fue como la educación de mi padre no se prolongó después de la escuela primaria. Nadie habría imaginado algo diferente, de todos modos. Ni sus padres ni él mismo. En su entorno, había que ir a la escuela hasta los catorce, porque era obligatorio, y a los catorce se la abandonaba, porque ya no lo era. Era así. Salir del sistema escolar no era un escándalo. ¡Por el contrario! Me acuerdo lo mucho que se indignó mi familia cuando la escolarización se volvió obligatoria hasta los dieciséis: “¿De qué sirve obligar a los chicos a que sigan yendo al colegio si no les gusta, si prefieren trabajar?”, repetían, sin nunca preguntarse acerca de la distribución diferencial de ese “gusto” o “ausencia de gusto” por los estudios. La eliminación escolar se relaciona frecuentemente con la autoeliminación y con la reivindicación de esta última como si se tratara de una elección: la escolarización larga es para los demás, para los que “se lo pueden permitir” y que resultan ser los mismos a los que “les gusta”. El campo de los posibles —incluso de los posibles contemplables, sin hablar de los posibles realizables— está estrechamente circunscrito a la posición de clase. Es como si la línea que divide ambos mundos sociales fuera impermeable casi por completo. Las fronteras que separan estos mundos definen, dentro de cada uno de ellos, percepciones radicalmente diferentes sobre lo que se puede imaginar que uno es o será, a lo que puede aspirar o no: uno sabe que en otro lado las cosas son diferentes, pero se trata de un universo inaccesible y lejano, por lo que uno no se siente ni excluido, ni privado de nada cuando no accede a lo que, en esas regiones sociales alejadas, resulta tan evidente. Es el orden de las cosas, punto. Y uno no puede ver cómo funciona ese orden, pues para ello haría falta mirarse desde el exterior, tener una vista panorámica de la propia vida y de la de los demás. Hay que pasar, como me sucedió a mí, del otro lado de la línea demarcatoria para escapar a la implacable lógica de lo que se da por sentado y para percibir la terrible injusticia de esta distribución desigual de oportunidades y posibles. Y eso casi no se ha modificado: se desplazó la edad de la exclusión escolar, pero la barrera entre las clases sigue siendo la misma. Es por eso que cualquier sociología o cualquier filosofía que pretenda ubicar en el centro de su razonamiento el “punto de vista de los actores” y el “sentido que estos dan a sus acciones” se expone a no ser más que una estenografía de la relación mistificada que los agentes sociales establecen con sus propias prácticas y, en consecuencia, a no hacer más que contribuir a perpetuar el mundo tal cual es: una ideología de la justificación (del orden establecido). Sólo una ruptura epistemológica con la manera en que los individuos se piensan espontáneamente a sí mismos permite describir, al reconstituir la totalidad del sistema, los mecanismos de reproducción del orden social y, en particular, la manera en que los dominados ratifican la dominación eligiendo la exclusión escolar a la que están predestinados. La fuerza y la riqueza de una teoría residen precisamente en el hecho de nunca contentarse con registrar lo que los “actores” dicen sobre sus “acciones”, sino que, por el contrario, tenga como objetivo permitir a los individuos y los grupos pensar de manera diferente quiénes son y lo que hacen, y quizás así cambiar lo que hacen y quienes son. Se trata de romper con las categorías incorporadas de la percepción y los marcos instituidos del significado y, en consecuencia, con la inercia social de la que dichas categorías y marcos son vectores, con el fin de generar una nueva mirada del mundo y, de esa manera, abrir nuevas perspectivas políticas.
¡Es que los destinos sociales están trazados desde temprano! ¡Las cartas ya están tiradas! Los veredictos están dados antes de que nos demos cuenta. Las sentencias se graban a fuego en nuestros hombros al momento de nacer y los lugares que vamos a ocupar están definidos y delimitados por lo que nos precede: el pasado de la familia y del entorno en los que venimos al mundo. Mi padre ni siquiera tuvo la posibilidad de obtener el certificado de estudios primarios, el diploma que, para las clases populares, constituía el fin y el coronamiento de la escolaridad. Los niños de la burguesía seguían otro camino: a los once años entraban en el liceo.1 Mientras tanto, los hijos de los obreros y campesinos quedaban atados a la educación primaria hasta los catorce años y allí se detenían. Había que evitar que se mezclaran aquellos a quienes se debía impartir los rudimentos de un saber utilitario (leer, escribir, contar), indispensable para arreglárselas en la vida cotidiana y suficiente para ocupar empleos manuales, y aquellos, provenientes de las clases privilegiadas, a quienes se les reservaba el derecho a una cultura considerada “gratuita” (la “cultura” a secas, la cual se temía que pudiese corromper a los obreros que accedieran a ella).2 El certificado evaluaba que se hubieran adquirido los conocimientos “funcionales” básicos (a lo que se agregaban algunos elementos de la “Historia de Francia” —algunas fechas importantes de la mitología nacional— y de “Geografía” —la lista de departamentos y sus capitales—). En los medios a los que estaba destinado, poseía un carácter selectivo, y haberlo obtenido era causa de orgullo. Sólo la mitad de los que se presentaban a los exámenes aprobaba. Y eran numerosos quienes, más o menos fuera del sistema antes de la edad legal, ni siquiera llegaban a presentarse. Ese fue el caso de mi padre. Lo que mi padre aprendió entonces lo aprendió más adelante, por sí mismo, en las “clases nocturnas”, a las que asistía después de su jornada de trabajo, con la esperanza de subir algunos escalones en la jerarquía social. Durante algún tiempo, mantuvo la esperanza de ser diseñador industrial. Rápidamente chocó con la realidad: no tenía, supongo, la formación inicial necesaria y, sobre todo, no debía ser fácil concentrarse después de haber pasado todo el día en la fábrica. Debió abandonar las clases y renunciar a sus ilusiones. Durante largo tiempo conservó grandes hojas cuadriculadas, cubiertas de esquemas y gráficos —¿cuadernos de ejercicios?—, que a veces sacaba de una carpeta para mirarlas o mostrárnoslas, antes de volver a guardarlas en el fondo del cajón, donde yacían sus esperanzas difuntas. No sólo siguió siendo obrero, sino que debió serlo por partida doble: cuando yo era muy chico, comenzaba su día muy temprano por la mañana y trabajaba en una fábrica hasta después del mediodía; luego iba a otra fábrica para agregar algunas horas a su salario. Mi madre ayudaba como podía, se deslomaba haciendo trabajos de limpieza y lavando ropa (todavía no existían los lavarropas o eran pocos quienes podían acceder a tener uno, y lavar la ropa de los demás era una manera de ganar algo de dinero extra y aumentar los ingresos del hogar). Sólo se empleó en una fábrica cuando mi padre estuvo desempleado por un largo período, en 1970. Siguió trabajando allí una vez que mi padre volvió a encontrar empleo (ahora me doy cuenta de que fue a trabajar a la fábrica para que yo pudiera terminar el colegio secundario e ir a la universidad. En ese momento, nunca se me cruzó por la mente la idea de que podía ir a trabajar para ayudar a mi familia; o bien la reprimía en lo más recóndito de mi conciencia cuando mi madre evocaba esa posibilidad y, en verdad, la evocaba con frecuencia). Por más que mi padre le repetía una y otra vez que “trabajar en la fábrica no es de mujeres”, y se sentía tocado en su honor masculino por no ser capaz de satisfacer por sí mismo las necesidades del hogar, debió resignarse y aceptar que mi madre se convirtiera en “obrera”, con todas las connotaciones negativas con las que cargaba esa palabra: mujeres “desvergonzadas”, que hablan “duro”, e incluso que quizá tienen relaciones “a diestra y siniestra”, en resumen, “prostitutas”… Esta representación burguesa de la mujer de clase baja que trabaja fuera de su casa y en lugares donde se codea con obreros era ampliamente compartida por los hombres de la clase obrera, a quienes no les gustaba demasiado perder el control de sus mujeres o de sus compañeras durante varias horas por día y quienes, por encima de todo, se sentían aterrados por el espectro deshonrado de la mujer emancipada. Annie Ernaux cuenta sobre su madre, quien de soltera se había empleado en una fábrica, que deseaba ser considerada “obrera, pero seria”. Ahora bien, el solo hecho de trabajar con hombres alcanzaba para “impedir que la consideraran lo que ella aspiraba a ser, ‘una joven como se debe’”.3 Lo mismo sucedía con las mujeres de más edad: el oficio que ejercían alcanzaba para que todas tuvieran mala reputación, hubiesen o no practicado la libertad sexual que se les sospechaba. Esto llevaba a que mi padre fuera frecuentemente al café situado justo al lado de la fábrica en el horario de salida para saber si mi madre lo frecuentaba a escondidas y sorprenderla en el lugar si hubiese sido el caso. Pero ella no iba a ese café ni a ningún otro. Volvía a casa para preparar la comida después de haber hecho las compras. Como todas las mujeres que trabajan, estaba sujeta a una doble jornada.
No fue hasta mucho tiempo después que mi padre pudo subir algunos escalones, si no en la jerarquía social, al menos en la de la fábrica, pasando del estatuto de obrero al de obrero especializado y, en definitiva, al de supervisor. Ya no era un obrero, dirigía a los obreros. O, más exactamente, tenía un equipo a su cargo. Este nuevo estatus le daba un orgullo ingenuo, una imagen de sí mismo más valorizante. Por supuesto, a mí me parecía risible… A mí, que tantos años después seguiría ruborizándome al tener que entregar, para obtener tal o cual documento administrativo, mi acta de nacimiento, en la que figuraban la profesión inicial de mi padre (obrero) y la de mi madre (empleada doméstica), y que no podía concebir que hubiesen deseado tanto elevarse por encima de su condición, que para mí era tan poco, pero que para ellos era realmente mucho.
Mi padre trabajó en la fábrica desde los catorce hasta los cincuenta y seis años, cuando le dieron la “jubilación anticipada” sin preguntarle cuál era su opinión, el mismo año que a mi madre (a los cincuenta y cinco años). Ambos fueron rechazados por el sistema que los había explotado sin vergüenza. Él quedó desamparado al encontrarse sin una ocupación; ella estaba bastante feliz de dejar un lugar de trabajo en el que las tareas eran agotadoras —a un nivel inimaginable para quienes nunca han tenido esa experiencia— y donde el ruido, el calor, la repetición cotidiana de gestos mecánicos corroen poco a poco los organismos más resistentes. Estaban cansados, desgastados. Mi madre no había aportado a la jubilación el tiempo suficiente, pues pocas veces sus empleos de trabajadora doméstica habían estado declarados, lo que redujo el monto de su jubilación. Esto recortó severamente sus ingresos. Debieron reinventar su vida como pudieron. Por ejemplo, comenzaron a viajar con mayor frecuencia, gracias a la comisión interna de la fábrica donde había trabajado mi padre. Iban a pasar un fin de semana en Londres, una semana en España o Turquía… No se amaban más que antes, simplemente habían encontrado un modus vivendi, estaban acostumbrados el uno al otro y ambos sabían que sólo la muerte de uno de ellos los separaría.
Mi padre se daba maña con los arreglos de la casa, estaba orgulloso de su destreza en ese ámbito, así como estaba orgulloso del trabajo manual en general. Dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a esa actividad que lo hacía dichoso y disfrutaba de un trabajo bien hecho. Cuando yo estaba en el liceo, en segundo o primero,4 me construyó un escritorio a partir de una vieja mesa. Instalaba placares, reparaba todo lo que empezaba a funcionar mal en el departamento. Yo no sabía hacer nada con las manos. Y, por supuesto, cargaba, en esta incapacidad deseada —¿no podría haberme decidido a aprender algo de él?—, todo mi deseo de no parecerme a él, de convertirme en alguien socialmente diferente a él. Más adelante, descubriría que algunos intelectuales adoran ocuparse de los arreglos de sus casas y que uno puede amar los libros —leerlos y escribirlos— y, a la vez, dedicarse con placer a realizar actividades prácticas y manuales. Ese descubrimiento me hundiría en un abismo de perplejidad: como si toda mi personalidad estuviera puesta en duda por la desestabilización de lo que había percibido y vivido por mucho tiempo como un binarismo fundamental, constitutivo (aunque en realidad sólo era constitutivo de mí mismo). Lo mismo sucedió con el deporte: el hecho de que a algunos de mis amigos les gustara mirar programas deportivos me perturbaba profundamente, pues provocaba el desmoronamiento de una evidencia a cuya fuerza me había sometido. Para mí, definirme como un intelectual, querer ser uno, había significado odiar las noches en que mirábamos partidos de fútbol por televisión. La cultura deportiva, el deporte como único centro de interés —para los hombres, pues para las mujeres solía ser la prensa amarillista—, tantas realidades que yo había decidido juzgar desde lo alto, con un gran desdén y un sentimiento de elección. Me hizo falta mucho tiempo para deconstruir todas esas particiones que me habían permitido convertirme en quien había llegado a ser y poder reintegrar en mi universo mental y existencial esas dimensiones que había excluido.
De niño, mis padres andaban en ciclomotor. Nos llevaban, a mi hermano y a mí, en dos asientos para niños instalados en la parte trasera, lo que podía resultar peligroso. Un día, mi padre derrapó en el ripio de una curva y mi hermano se rompió una pierna. En 1963, decidieron obtener el permiso de conducir y compraron un auto usado (un Simca Aronde negro, a cuyo capot se me ve abrazado, a los doce o trece años, en varias fotos que mi madre me dio). Mi madre había aprobado el examen antes que mi padre. Como para él hubiese sido una deshonra ir sentado al lado de su mujer al volante, prefirió, para evitar esa situación infamatoria, conducir sin permiso durante algún tiempo. Se volvía literalmente loco —y malo— cuando mi madre expresaba su temor y manifestaba su deseo de tomar lo que él consideraba su lugar. Luego, todo volvió a la normalidad: siempre conducía él (incluso cuando había bebido demasiado, no quería que ella lo hiciera). Desde que adquirimos el auto, los domingos salíamos de picnic a los bosques o campos de los alrededores de la ciudad. Durante el verano, no era cuestión de irnos de vacaciones, desde luego. No teníamos con qué hacerlo. Nuestros viajes se limitaban a una visita de un día a una ciudad de la región: Nancy, Laon, Charleville… A veces cruzábamos la frontera belga; había una ciudad que se llamaba Bouillon (un nombre que aprendimos a asociar con Godofredo de Bouillon y la aventura de las Cruzadas, pero que ahora prefiero relacionar con la ópera de Cilea, Adrienne Lecouvreur, y el grandioso y terrible personaje de la princesa de Bouillon). Visitábamos el castillo, comprábamos chocolates y recuerdos. No íbamos más lejos. Sólo conocí Bruselas años más tarde. Incluso una vez fuimos a Verdun; recuerdo la lúgubre y aterrorizante visita al osario de Douaumont, donde están apilados los restos de los soldados muertos en las batallas que tuvieron lugar allí durante la Primera Guerra Mundial. Me provocó pesadillas por mucho tiempo. También íbamos a París, a visitar a mi abuela materna. Los embotellamientos parisinos le provocaban a mi padre asombrosas crisis de cólera: pataleaba, decía una palabrota tras otra, vociferaba, sin que supiéramos muy bien por qué se ponía en ese estado que siempre acababa en interminables disputas con mi madre, a quien le costaba soportar lo que llamaba sus “escenas”. Lo mismo sucedía en la ruta: si se equivocaba de camino o se salteaba una salida, se ponía a gritar como si su vida y la nuestra dependieran de ello. Pero la mayoría de las veces, cuando el día estaba lindo, íbamos a la costa del Marne, cerca de la ruta del champagne, y nos entregábamos por horas al pasatiempo preferido de mi padre: la pesca. Allí se convertía en otro hombre, y entonces un lazo se establecía entre él y sus hijos: nos enseñaba los gestos y las técnicas necesarios, nos daba consejos y, a lo largo del día, comentábamos lo que iba pasando o lo que no pasaba: “Hoy pica”, o bien, “no pica”, y buscábamos saber por qué, le echábamos la culpa al calor o la lluvia, a un momento del año demasiado prematuro o demasiado tardío… A veces nos encontrábamos con mis tíos y sus hijos. A la noche, comíamos los pescados que habíamos atrapado. Mi madre los lavaba, los pasaba por harina y los ponía en la sartén. Nos relamíamos con esas frituras. Pero en seguida todo eso comenzó a parecerme ridículo y estéril. Quería leer, no perder el tiempo sosteniendo una caña de pescar, vigilando las oscilaciones de un corcho en la superficie del agua. Empecé a odiar toda la cultura y las formas de socialización vinculadas con ese pasatiempo: la música de las radios a pila, las charlas banales con la gente que encontrábamos allí, la estricta división del trabajo entre los sexos (los hombres pescaban; las mujeres tejían, leían fotonovelas o se ocupaban de los niños, preparaban las comidas). Dejé de acompañar a mis padres a ese lugar. Para poder inventarme, antes que nada, debía disociarme.
1 En esa época coexistían dos sistemas: la escuela primaria, obligatoria hasta los catorce años, y el liceo, más prestigioso, al que asistían los hijos de los burgueses desde los once a los diecisiete años. [N. de la T.]
2 Véase Francine Muel-Dreyfus, Le Métier d’éducateur, París, Minuit, 1983, pp. 46 y 47.
3 Annie Ernaux, Une femme, op. cit., p. 33.
4 Segundo, primero y terminal corresponden a los últimos tres años de escolarización media, comprendida entre los quince y los diecisiete años. [N. de la T.]