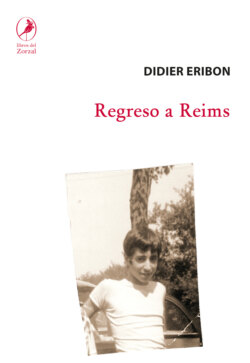Читать книгу Regreso a Reims - Didier Eribon - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
“¿Quién es?”, le pregunté a mi madre. “Pero… Es tu padre”, me respondió. “¿No lo reconociste? Es porque no lo viste por mucho tiempo.” Efectivamente, no había reconocido a mi padre en esa foto, tomada poco antes de su muerte. Más flaco, replegado sobre sí mismo, con la mirada perdida, había envejecido terriblemente. Me hicieron falta algunos minutos para hacer coincidir la imagen de ese cuerpo debilitado con el hombre que había conocido, que vociferaba por cualquier cosa, que era estúpido y violento, y que tanto desprecio me había inspirado. En ese instante, me sentí un poco perturbado al comprender que, durante los meses, y quizás años, anteriores a su muerte, había dejado de ser la persona que yo odiaba para convertirse en ese patético ser: un extirano doméstico venido a menos, inofensivo y sin fuerzas, vencido por la edad y la enfermedad.
Al releer el hermoso texto de James Baldwin sobre la muerte de su padre, me sorprendió una observación. Cuenta que había retrasado lo más posible la visita a su padre, aunque lo sabía muy enfermo. Y comenta: “Le había dicho a mi madre que era porque lo odiaba, pero no era cierto. La verdad es que lo había odiado y deseaba conservar ese odio. No quería ver la ruina en la que se había convertido: lo que yo había odiado no era una ruina”.
Y la explicación que propone me pareció aún más sorprendente: “Creo que una de las razones por las que las personas se aferran a su odio con tanta tenacidad es porque perciben que, en cuanto el odio haya desaparecido, deberán confrontar el dolor”.1
El dolor o, en mi caso —pues la desaparición del odio no hizo que ningún dolor surgiera dentro de mí—, la imperiosa obligación de preguntarme sobre mí mismo, el irreprimible deseo de remontar en el tiempo para entender las razones por las que me resultó tan difícil tener el más mínimo intercambio con quien, en el fondo, apenas conocí. Cuando trato de reflexionar acerca de eso, me doy cuenta de que no sé gran cosa sobre mi padre. ¿En qué pensaba? Eso, ¿qué pensaba del mundo en el que vivía? ¿De sí mismo? ¿Y de los demás? ¿Cómo percibía las cosas de la vida? ¿Las cosas de su vida? ¿Nuestra relación, sobre todo, cada vez más tensa, cada vez más distante, y luego la ausencia de relación? Hace poco tiempo, quedé estupefacto al enterarme de que, un día, al verme en un programa de televisión, se había puesto a llorar de la emoción. Advertir que uno de sus hijos había alcanzado lo que, a sus ojos, representaba un logro social apenas imaginable lo había conmocionado. Estaba listo —él, que siempre había sido tan homofóbico conmigo— para salir al día siguiente a desafiar la mirada de los vecinos y los habitantes del pueblo e incluso, si fuera necesario, para defender lo que consideraba como su honor y el de su familia. Esa noche, había presentado mi libro Identidades. Reflexiones sobre la cuestión gay, y mi padre, temiendo los comentarios y el sarcasmo que eso podría provocar, le había anunciado a mi madre: “Si alguien me dice algo, le rompo la cara”.
Nunca —¡nunca!— conversé con él. Era incapaz de hacerlo (al menos él conmigo y yo con él). Es demasiado tarde para lamentarlo. Pero hay tantas preguntas que me gustaría hacerle ahora, más no sea para escribir el presente libro. Y una vez más me sorprendió leer esta frase en el relato de Baldwin: “Cuando murió, me di cuenta de que, por así decirlo, nunca le había hablado. Cierto tiempo después de su muerte comencé a lamentarlo”. Más adelante, al evocar el pasado de su padre, que había pertenecido a la primera generación de hombres libres (su propia madre había nacido en la época de la esclavitud), agrega: “Él afirmaba que estaba orgulloso de ser negro, pero eso también le había provocado numerosas humillaciones y había establecido siniestras limitaciones en su vida”.2 ¿Cómo habría sido posible para Baldwin no reprocharse en algún momento el haber abandonado a su familia, el haber traicionado a los suyos? Su madre no había podido comprender que los dejara, que fuera a vivir lejos de ellos, primero a Greenwich Village, para frecuentar los círculos literarios, y luego a Francia. ¿Podría haberse quedado? ¡No, por supuesto que no! Había tenido que irse, dejar detrás de sí el Harlem, la estrechez mental y la hostilidad mojigata de su padre frente a la cultura y la literatura, la atmósfera sofocante de la casa familiar… Tanto para poder volverse escritor como para vivir libremente su homosexualidad (y afrontar en su obra una doble pregunta: qué significa ser negro y qué significa ser gay). No obstante, llegó el momento en el que lo invadió la necesidad de “regresar”, incluso aunque fuera luego de la muerte de su padre (su padrastro, en realidad, quien lo había criado desde pequeño). El texto que escribe en su homenaje puede interpretarse como el medio para lograr o, en todo caso, emprender el “regreso” mental, tratando de entender quién era ese personaje que tanto había odiado y del que tanto había deseado huir. Y quizá, adentrándose en ese proceso de intelección histórica y política, volverse capaz algún día de reapropiarse emocionalmente de su propio pasado y lograr no sólo entenderse, sino también aceptarse. Es comprensible entonces que, durante una entrevista, obsesionado con este tema, haya afirmado con tanto ímpetu que “evitar el viaje de regreso es evitarse a uno mismo, es evitar la ‘vida’”.3
Como le sucedió a Baldwin con el suyo, terminé por pensar que todo lo que había sido mi padre, todo lo que tenía para reprocharle, todo aquello por lo que lo había odiado, estaba modelado por la violencia del mundo social. Él había estado orgulloso de pertenecer a la clase obrera. Más adelante, había estado orgulloso de elevarse de esa condición, aunque fuera un poco. Pero también había sido la causa de numerosas humillaciones y había establecido no pocas “siniestras limitaciones” en su vida. Y lo había marcado con un tipo de locura de la que nunca pudo escapar y que lo volvía poco apto para relacionarse con los demás.
Como Baldwin, pero en un contexto extremadamente diferente, estoy seguro de que mi padre cargaba con el peso de una historia abrumadora que no podía más que producir un profundo daño psíquico en quienes la vivieron. La vida de mi padre, su personalidad, su subjetividad estuvieron determinadas por una doble inscripción en un tiempo y lugar cuya dureza y limitaciones se combinaron para multiplicarse. La clave de su ser: dónde y cuándo nació. Es decir, la época y la región del espacio social que se decidió que sería su lugar en el mundo, su aprendizaje del mundo, su relación con el mundo. En definitiva, la semilocura de mi padre y la incapacidad para relacionarse que resultaba de ella no eran, en última instancia, de orden psicológico, en el sentido de un rasgo de carácter individual: eran el efecto de este ser-en-el-mundo tan precisamente situado.
Exactamente como lo hizo la madre de Baldwin, la mía me dijo: “Él trabajó duro para alimentarlos”. Luego me habló de él, dejando de lado sus propios reproches: “No lo juzgues con mucha severidad, tuvo una vida difícil”. Había nacido en 1929, era el mayor de una familia que iba a volverse muy numerosa: su madre tuvo doce hijos. Hoy en día, resulta difícil imaginar ese destino de madre subordinada a la maternidad: ¡doce hijos! Dos de ellos nacieron muertos (o murieron de pequeños). Otro, que nació en la ruta durante la evacuación de la ciudad en 1940, mientras los aviones alemanes se ensañaban con las columnas de refugiados, era discapacitado mental: ya fuera porque no habían podido cortar normalmente el cordón umbilical, porque se había herido cuando mi abuela se tiró con él en la cuneta para protegerlo de las ametralladoras o, simplemente, por falta de los primeros cuidados necesarios en un recién nacido (no sé cuál de estas diferentes versiones de la memoria familiar es la verdadera…). Mi abuela lo cuidó durante toda su vida. Para obtener los subsidios sociales, indispensables para la supervivencia económica de la familia, fue lo que siempre escuché decir. Cuando era niño, a mi hermano y a mí nos daba miedo. Babeaba, se expresaba únicamente con borborigmos, nos tendía la mano buscando algo de afecto o para manifestar el suyo y, como respuesta, sólo lograba que nos echáramos hacia atrás, cuando no gritábamos o lo rechazábamos. Retrospectivamente me siento mortificado, pero sólo éramos niños y él, un adulto que en esa época señalaban como “anormal”. La familia de mi padre había debido abandonar la ciudad durante la guerra, en el momento que llamaron “el éxodo”. El viaje los condujo lejos de su casa, a una granja cercana a Mimizan, una pequeña ciudad en el departamento de Landas. Unos meses más tarde, cuando se firmó el armisticio, volvieron a Reims. El norte de Francia estaba ocupado por el ejército alemán (yo nací mucho después de la guerra y, sin embargo, en mi familia seguían refiriéndose a los alemanes únicamente como “boches”,4 quienes todavía eran objeto de un odio feroz y aparentemente inextinguible. No era raro que, hasta los años setenta e incluso más adelante, alguien exclamara después de la comida: “¡Una más que no será de los boches!”. Y debo confesar que yo mismo empleé esta expresión más de una vez).
En 1940, mi padre tenía once años y, hasta los catorce o quince, durante todo el tiempo que duró la Ocupación, tuvo que salir a los pueblos aledaños a buscar con qué alimentar a su familia. En todas las estaciones, con viento, lluvia o nieve. Bajo el frío glacial del invierno de Champagne, recorría hasta veinte kilómetros en bicicleta para procurarse papas u otras provisiones. En su casa, debía ocuparse de todo, o casi todo.
Se habían instalado —si fue durante la guerra o al salir de ella no lo sé— en una casa bastante amplia, en el medio de un barrio o hábitat popular que habían construido para familias numerosas en la década de 1920. Ese tipo de casa correspondía al proyecto de un grupo de industriales católicos que, a comienzos del siglo xx, se preocuparon por mejorar las viviendas de sus obreros. Reims era una ciudad dividida por una frontera de clase muy marcada: de un lado, la gran burguesía; del otro, los obreros pobres. Los círculos filantrópicos de la primera se preocupaban por las malas condiciones de vida de la segunda y por sus nefastas consecuencias. El temor por la disminución de la natalidad había provocado un profundo cambio en la manera de percibir a las “familias numerosas”: estas, que hasta fines del siglo xix habían sido consideradas por reformadores y demógrafos como promotoras de desorden y productoras de una juventud de delincuentes, se habían convertido, a principios del siglo xx, en una muralla indispensable para detener el proceso de despoblación que amenazaba la patria con una debilidad alarmante frente a los países enemigos. Mientras que los impulsores del malthusianismo las habían estigmatizado y combatido, desde ese momento el discurso dominante —tanto el de derecha como el de izquierda— exhortaba a alentarlas y valorarlas y, como consecuencia, también apoyarlas. Así, la propaganda natalista estuvo acompañada de proyectos urbanísticos que garantizaran, a los nuevos pilares de la nación regenerada, un hábitat decente, que permitiera conjurar los peligros —en los que la burguesía reformadora insistía hacía tiempo— de una infancia obrera en viviendas en malas condiciones y librada a la calle: la proliferación anárquica de niños malos y niñas amorales.5
Los filántropos de la región de Champagne, inspirados por estas nuevas perspectivas políticas y patrióticas, fundaron una sociedad cuyo objetivo era la creación de un hábitat barato: Foyer Rémois, encargada de construir “barrios” que ofrecieran viviendas espaciosas, limpias y salubres, que resultaran accesibles para las familias con más de cuatro hijos, con una habitación para los padres, una para los niños y una para las niñas. Las casas no tenían baño, pero disponían de agua corriente (se aseaban por turnos en la pileta de la cocina). Por supuesto, la preocupación por la higiene física era sólo uno de los aspectos de estos proyectos urbanísticos. La cuestión de la higiene moral era igualmente importante: lo que se buscaba, alentando la natalidad y los valores familiares, era evitar que los obreros frecuentaran los bares y cayeran en la bebida, que estos favorecían. Las consideraciones políticas también estaban presentes. La burguesía pensaba que de esta forma podría poner un freno a la propaganda socialista y sindical que temía ver expandirse en los lugares de sociabilidad obrera extrafamiliares, así como, en la década de 1930, esperaba resguardar a los trabajadores de la influencia comunista usando los mismos medios. El bienestar doméstico, tal como los filántropos burgueses lo imaginaban para los pobres, tenía que evitar que los trabajadores, afianzados en sus hogares, cayeran en la tentación de la resistencia política y sus formas de asociación y acción. En 1914, la guerra interrumpió la implementación de estos programas. Después de los cuatro años de Apocalipsis que vivió el noreste de Francia, en particular la región de Reims, fue necesario reconstruir todo (las fotos tomadas en 1918 de lo que en ese entonces se denominó “la ciudad mártir” son aterradoras: sólo se distinguen algunos fragmentos de paredes que aún se mantienen en pie entre pilas de escombros que se pierden en el horizonte, como si un Dios malvado se las hubiese ingeniado para borrar del mapa ese concentrado de historia. Al diluvio de hierro y fuego que se abatió sobre la ciudad, sólo sobrevivieron la catedral y la Basílica de Saint-Remi, aunque quedaron severamente dañadas). Gracias a la ayuda estadounidense, urbanistas y arquitectos hicieron que de esas ruinas surgiera una nueva ciudad, en cuyo perímetro se delinearon las famosas “ciudades jardín”, conjuntos de casas de “estilo regionalista” (alsaciano, en realidad, creo), algunas aisladas y otras contiguas, todas dotadas de jardín y emplazadas a lo largo de amplias calles surcadas por plazas arboladas.6
Fue en una de esas ciudades donde se instalaron mis abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era niño, a fines de los años cincuenta y comienzos de la década de 1960, el decorado que los filántropos habían imaginado y luego erigido se había degradado mucho: mal mantenida, la “ciudad jardín” del Foyer Rémois en la que todavía vivían mis abuelos y sus últimos hijos parecía leprosa, corroída por la miseria que tenía la función de alojar y que se leía en todas partes. Era un ambiente altamente patógeno, donde en efecto se desarrollaban varias patologías sociales. Hablando en términos estadísticos, la delincuencia era uno de los caminos que se les presentaban a los jóvenes del barrio, como sigue sucediendo en la actualidad en los espacios instituidos de segregación urbana y social; ¿cómo no sentirse impactado por la permanencia de tales situaciones históricas? Uno de los hermanos de mi padre se hizo ladrón, estuvo en la cárcel y finalmente lo exiliaron de Reims; cada tanto lo veíamos aparecer, a escondidas, cuando caía la noche, para ver a sus padres o pedir dinero a sus hermanos. Había desaparecido de mi vida y de mi memoria cuando me enteré por mi madre de que se había vuelto vagabundo y había muerto en la calle. En su juventud, había sido marino (había hecho el servicio militar en la marina y luego se había alistado, pero lo echaron por su mal comportamiento y sus mañas —peleas y robos, entre otras—) y fue su rostro, su silueta en una foto que decoraba el aparador del comedor de la casa de mis abuelos, donde se lo veía con traje de marinero, lo que me vino a la mente cuando leí Querelle de Brest por primera vez. Ampliando el panorama, en el barrio, las ilegalidades, pequeñas o grandes, eran la regla, como una suerte de resistencia obstinada y popular a las leyes del Estado, al que se percibía cotidianamente como el instrumento del enemigo de clase, cuyo poder se manifestaba en todas partes y en todo momento.
La natalidad, conforme a los deseos iniciales de la burguesía católica y lo que esta consideraba como “valores morales” que había que promover en las clases populares, se portaba de maravillas: no era raro que en las familias que habitaban las casas próximas a la de mis abuelos se contaran catorce o quince niños, y hasta veintiuno, según mi madre, aunque me resulta difícil creer que eso haya sido posible. A pesar de todo, el Partido Comunista prosperaba. La adhesión efectiva —entre los hombres, al menos; las mujeres, si bien compartían las opiniones de sus maridos, se mantenían alejadas de la práctica militante y las “reuniones de célula”— era relativamente habitual, pero no indispensable para difundir y perpetuar ese sentimiento de pertenencia política que está tan espontánea y estrechamente ligado a la pertenencia social. Por otra parte, lo llamaban simplemente “el Partido”. Tanto mi abuelo como mi padre y sus hermanos —así como, del lado de mi madre, su padrastro y su medio hermano— asistían en grupo a las reuniones públicas que los dirigentes nacionales celebraban a intervalos regulares. En cada elección, todo el mundo votaba a los candidatos comunistas, mientras hablaban pestes de los socialistas —a quienes tachaban de falsa izquierda—, sus transigencias y traiciones. Y no obstante, cuando hacía falta, los votaban refunfuñando en la segunda vuelta, en nombre del realismo y la “disciplina republicana”, que de ninguna manera se debía transgredir (en esa época, sin embargo, el candidato comunista solía estar mejor ubicado, por lo que este caso particular se presentaba en pocas ocasiones). La expresión “la izquierda” estaba cargada de un fuerte significado: se trataba de defender los propios intereses y hacerse oír. Esto sucedía, cuando no era mediante huelgas y manifestaciones, delegando y entregándose a los “representantes de la clase obrera” y a los representantes políticos. En consecuencia, se aceptaban todas sus decisiones y se repetían todos sus discursos. Constituirse como sujetos políticos consistía en confiarse a los portavoces, quienes eran los intermediarios a través de los cuales los obreros, la “clase obrera”, existía como grupo consolidado, como clase consciente de su propia existencia. Lo que cada uno pensaba, los valores que reclamaban como propios, las actitudes que adoptaban, estaba profundamente marcado por la concepción del mundo que “el Partido” contribuía a instalar en las conciencias y a difundir en el cuerpo social. El voto constituía, entonces, un momento muy importante de afirmación colectiva de sí y del propio peso político. Y cuando al anochecer del día de las elecciones llegaban los resultados, explotaban de cólera al enterarse de que la derecha había vuelto a ganar, se la tomaban con los obreros “amarillos” que habían votado a De Gaulle y, por lo tanto, contra sí mismos.
Se volvió tan común deplorar esta influencia comunista en los medios populares —no en todos— desde la década de 1950 hasta fines de la década de 1970, que conviene volver a cargarla con el sentido que revestía para aquellos a quienes se condena tanto más fácilmente cuanto es poco probable que estén en condiciones de acceder a la palabra pública (¿alguna vez alguien se preocupó por dársela? ¿De qué medios disponen para tomarla?). Ser comunista no tenía casi ninguna relación con el deseo de instaurar un régimen similar al de la urss. Es más, la política “extranjera” parecía ser algo muy lejano, como sucede con frecuencia en los medios populares; y más aún entre las mujeres que entre los hombres. Se daba por sentado que estaban del lado soviético contra el imperialismo estadounidense, pero el tema casi nunca se tocaba en las discusiones. Y si bien las embestidas del Ejército Rojo contra los países amigos resultaban desconcertantes, preferían no hablar de ello: en 1968, mientras la radio relataba los trágicos eventos que se desarrollaban en Praga luego de la intervención soviética, les pregunté a mis padres: “¿Qué sucede?”, lo que me valió un rudo desaire de mi madre: “No le prestes atención. No sé por qué te interesa”, probablemente porque no tenía ninguna respuesta para darme y porque estaba igual de perpleja que yo, que apenas tenía quince años. De hecho, la adhesión a los valores comunistas se anclaba en preocupaciones más inmediatas y más concretas. Cuando Gilles Deleuze, en su Abécédaire, expone la idea de que “ser de izquierda” es “percibir primero el mundo”, “percibir el horizonte” (considerar que los problemas urgentes son los del Tercer Mundo, más cerca de nosotros que los de nuestro propio barrio), mientras que “no ser de izquierda” sería, por el contrario, centrarnos en la calle en la que vivimos, el país en que vivimos,7 la definición que propone es exactamente opuesta a la que encarnaban mis padres: para los medios populares, para la “clase obrera”, la política de izquierda consistía, ante todo, en un rechazo muy pragmático de lo que debía soportarse en el día a día. Se trataba de una protesta y no de un proyecto político inspirado por una perspectiva global. Miraban a su alrededor y no a la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio. Y aunque con frecuencia repetían: “Lo que hace falta es una buena revolución”, esas frases hechas estaban más vinculadas con la dureza de las condiciones de vida y el carácter intolerable de las injusticias que con la perspectiva de instaurar un sistema político diferente. Como todo lo que sucedía parecía haber sido decidido por poderes ocultos (“todo esto no es casualidad”), la “revolución”, de la que nunca se preguntaban dónde, cuándo ni cómo podría llegar a estallar, aparecía como único recurso —un mito contra otro— para hacer frente a las fuerzas maléficas —la derecha, los “ricachones”, los “peces gordos”, etc.— que provocaban tanta desdicha en la vida de la “gente que no tiene nada”, de la “gente como nosotros”.
Para mi familia, el mundo se dividía en dos grupos: los que están “con los obreros” y los que están “contra los obreros” o, según una variación del mismo tema, los que “defienden a los obreros” y los que “no hacen nada por los obreros”. Cuántas veces habré oído esas frases que resumen la percepción de la política y las elecciones que derivan de esta. De un lado, estaba el “nosotros” y los que están “con nosotros”; del otro, estaban “ellos”.8
¿Quién pasó a cumplir el papel del “Partido”? ¿A quién pueden acudir los explotados y desfavorecidos para sentir que alguien se expresa por ellos, que los apoya? ¿A quién pueden dirigirse, acercarse, para darse una existencia política y una identidad cultural; para sentirse orgullosos de sí mismos porque están legitimados por una instancia poderosa? O simplemente: ¿quién tiene en cuenta quiénes son, de qué viven, qué piensan, qué desean?
Cuando mi padre miraba los noticieros, sus comentarios traducían una alergia epidérmica a la derecha y la extrema derecha. Durante la campaña presidencial de 1965, y luego durante el Mayo Francés, se enfurecía solo, delante de la televisión, al escuchar las palabras de Tixier-Vignacour, representante caricatural de la antigua extrema derecha francesa. Cuando este último denunció que en las calles de París se agitaba “la bandera roja del comunismo”, mi padre había vociferado: “La bandera roja es la bandera de los obreros”. Más adelante, se sentiría igualmente agredido y ofendido por la manera en que Giscard d’Estaing impuso, en todos los hogares franceses, por intermedio de la televisión, su ethos de gran burgués, sus gestos afectados y su elocución grotesca. También profería improperios contra los periodistas que presentaban los programas políticos y se deleitaba cuando el que él consideraba como portavoz de lo que pensaba y sentía —algún apparatchik estaliniano con acento obrero—, rompiendo las reglas del juego como nadie se atrevería a hacerlo hoy —tan total o casi se ha vuelto la sumisión de los responsables políticos y la mayoría de los intelectuales al poder mediático— y hablando sobre los problemas reales de los obreros, en vez de responder a las preguntas de política de escritorio en las que trataban de encerrarlo, lograba hacer justicia para quienes nunca son escuchados en ese tipo de circunstancias, para todos aquellos cuya existencia se excluye sistemáticamente del paisaje de la política legítima.
1 James Baldwin, “Notes of a Native Son” [1955], en Notes of a Native Son [1964], Londres y Nueva York, Penguin Books, 1995, p. 98.
2 Ibid., pp. 85 y 86.
3 “To avoid the journey back is to avoid the Self, to avoid life” (James Baldwin, Conversations, Fred L. Standley y Louis H. Pratt (eds.), Jackson University Press of Mississippi, 1989, p. 60). Acerca de todos estos temas, véase David Leeming, James Baldwin: A Biography, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1994.
4 Se trata de un término peyorativo e injurioso que se utilizó para designar a los alemanes entre ambas guerras mundiales. [N. de la T.]
5 Acerca de todos estos temas, me remito a Virginie de Luca Barrusse, Les Familles nombreuses. Une question démographique, un enjeu politique (1880-1940), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. Véase también Remi Lenoir, Généalogie de la morale familiale, París, Seuil, 2003.
6 Véase Alain Coscia-Moranne, Reims, un laboratoire pour l’habitat. Des cités-jardins aux quartiers jardins, Reims, crdp Champagne-Ardenne, 2005, y Delphine Henry, Chemin vert. L’œuvre d’éducation populaire dans une cité-jardin emblématique, Reims 1919-1939, Reims, crdp Champagne-Ardenne, 2002. Véase asimismo Delphine Henry, La Cité-jardin. Une histoire ancienne, une idée d’avenir, en el sitio del crdp Champagne-Ardenne, <http://www.crdp-reims.fr/ressources/dossiers/cheminvert/expo/portail.htm>.
7 Gilles Deleuze, “Gauche”, en L’Abécédaire de Gilles Deleuze, dvd, Éditions du Montparnasse, 2004.
8 Acerca de esta división entre “ellos” y “nosotros”, que opera en las clases populares, véase Richard Hoggart, La Culture du pauvre, París, Minuit, 1970, pp. 177 y ss. [trad. esp.: La cultura obrera en la sociedad de masas, Buenos Aires, Siglo xxi, 2013].