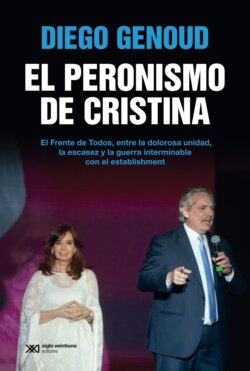Читать книгу El peronismo de Cristina - Diego Genoud - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAcostados. Rogelio Frigerio y Emilio Monzó estaban otra vez hermanados en plena urgencia. Cruzaron las manos detrás de la nuca, apoyaron la cabeza sobre el césped y se relajaron por un momento, con la mirada en un cielo inmenso, capaz de empequeñecer hasta la intrascendencia cualquier problema terrenal. Rodeados de árboles y jardines que invitaban a la contemplación, el ministro del Interior de Mauricio Macri y el presidente de la Cámara de Diputados respiraron hondo y se tiraron en el verde de la residencia de Olivos. Era una mañana de incertidumbre, el país entero quería saber hacia dónde iba el gobierno y ellos estaban, una vez más, en la extraña situación en que los había ubicado el primer presidente de cuna empresaria que había llegado al poder por el voto popular: en el centro neurálgico de la toma de decisiones pero sin capacidad de intervenir. Aunque para el afuera eran dos de los dirigentes del macrismo más reconocidos, Frigerio y Monzó se habían despertado ese sábado, 1º de septiembre de 2018, con la misma inquietud que la mayoría de los argentinos. La semana había sido catastrófica para el gobierno: el dólar había escalado de 31,80 a 38 pesos, un 20% en una semana, y había tocado los 40 pesos, después de las declaraciones de Marcos Peña en la reunión del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Ante una expectativa empresaria enorme y la demanda de un cambio de rumbo que incluyera un nuevo elenco de ministros, el jefe de Gabinete había negado de forma terminante el “fracaso económico” y había asegurado que se estaba incluso en un “proceso de recuperación”.
La realidad era la opuesta. Cuatro meses después de la primera corrida cambiaria, pese al formidable respaldo del Fondo y de Donald Trump, el ensayo de Macri volvía a entrar en zona de turbulencia: la inflación volaba, la recesión se profundizaba, la caída del poder adquisitivo era vertiginosa y la pobreza aumentaba. Sin controles de ningún tipo, los mercados ejercían su pleno gobierno, de manera salvaje, ante un presidente que les hablaba con el corazón.
Temprano ese sábado, Frigerio –el ministro político, que el Círculo Rojo deseaba como eventual jefe de Gabinete– había llamado a Monzó para preguntarle si sabía algo sobre los movimientos del núcleo de acero del presidente. Afuera de todo, marginado por Peña y por Macri, el exarmador del macrismo tenía canales alternativos para acceder a información de primera mano, pero esa mañana ignoraba todo. Arrastrados por la deriva de un gobierno que no conducían, los nombres que el periodismo identificaba como sinónimos del ala política dentro del oficialismo decidieron ir directamente a Olivos, el lugar en el que suponían que se dirimían los destinos de la patria. Cuando Frigerio y Monzó llegaron a la quinta presidencial en un auto oficial, la custodia los hizo pasar, pero les advirtió que el egresado del Cardenal Newman no estaba. No había nadie. El centro de operaciones se había trasladado a la quinta Los Abrojos, el predio enorme de Los Polvorines que Macri había heredado de su padre. Ahí, donde el ingeniero había construido su casa y descansaba los fines de semana, se jugaba la mayor apuesta oficial para salir de la crisis. Macri, Peña, Jaime Durán Barba, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Grosso y Nicolás Caputo estaban reunidos con un objetivo principal: convencer a Carlos Melconian de que aceptara reemplazar a Nicolás Dujovne y se decidiera a hacerse cargo de la brasa caliente del Ministerio de Economía, casi dos años después de haber sido eyectado de su despacho en el Banco Nación y con todos los indicadores mucho más degradados.
A esa hora de la mañana, los peronistas Rogelio y Emilio estaban lejos, a cuarenta minutos de viaje desde la Panamericana, y solo podían mirar al cielo con el raro consuelo de que el experimento que parecía condenado a estrellarse desoía sus recomendaciones. El extravío de Olivos era una metáfora de un gobierno conducido por Macri y Peña hacia el aislamiento y el fracaso. Frigerio y Monzó, los dos cuadros más elogiados por la oposición y el establishment, los que además tenían la mejor relación con Melconian, transitaban así la crisis: acostados y boca arriba. Macri no era lo que ellos querían, Cambiemos no tenía la apertura declamada, la promesa del pragmatismo había sido un fraude y el kirchnerismo testimonial del que hablaba Monzó iba camino a la resurrección gracias a la obra autodestructiva del presidente.
El día anterior se había vivido como un infierno en el corazón del macrismo. Peña había salido temprano en Radio Mitre a negar el fracaso económico del mejor equipo de los últimos cincuenta años y había potenciado la furia de los mercados. En el Hotel Alvear, entre los empresarios más importantes de la Argentina, según evoca todavía hoy uno de los presentes ese día, el “clima era de velorio”. El jefe de Gabinete destacó el “apoyo inédito del mundo”, culpó a la sequía y endilgó la inestabilidad aborigen a las turbulencias globales. Reconocer que era un “día muy difícil” y hablar de “errores forzados y no forzados” le alcanzó a Frigerio para mostrarse como la cara más realista de un elenco sordo y lo hizo acreedor de una ovación nacida del temor y el nerviosismo. Con el macrismo puro decidido a avanzar en un “camino de cornisa, más finito, más resbaladizo y más complejo” –tal la temeraria definición del jefe de Gabinete en el programa de Carlos Pagni, diez días antes–, hasta los dueños tenían miedo. Esa tarde, Peña le recriminaría a Frigerio en la Casa Rosada la supuesta operación que encabezaba para desplazarlo de su cargo. El ministro del Interior reaccionó por primera vez de mala manera y los gritos se escucharon incluso entre un grupo de periodistas que cubrían Gobierno.
El domingo, los intentos de sumar gente al gabinete para recuperar aire serían publicados como hechos consumados en los medios cercanos al macrismo. La operación para presentar un maquillaje como el relanzamiento de un experimento que tenía la lengua afuera excitó al periodismo oficialista durante todo el día. Olivos era una romería y las diferencias estallaban como nunca. Ese día, el exmenemista Rodríguez Larreta se confirmó como el jefe de la facción disidente y el incombustible Enrique Nosiglia se hizo oír fuerte. Junto con Vidal, le pidieron la renuncia a Peña y a Dujovne. Con el más débil, la gobernadora se animó como nunca a expresar su disonancia. “Vos te tenés que ir”, le dijo al extinto columnista de Odisea Argentina. El objetivo de máxima, que Melconian asumiera en Economía, ya había fracasado. El economista que encarnaba el reverso amargo de la escuela del optimismo en charlas para empresarios que tenían decenas de miles de reproducciones en YouTube solo accedería con la condición de que el jefe de Gabinete se fuera a su casa. Pedir eso era lo más parecido a proponer que Macri renunciara a la presidencia. O a reclamar un giro de ciento ochenta grados en la lógica de un team leader que tenía como único mandamiento su pacto de sangre con el Fondo y con Trump para arrimar a la quimera del déficit cero.
Con la certeza de que Macri jamás se desprendería de Peña, Frigerio le recomendó al jefe de Gabinete que mostrara su capacidad de cambiar y convocara a todos los que se llevaban mal con él. Por un momento, el lifting estuvo a punto de concretarse. Alfonso Prat Gay iría feliz a la Cancillería, Martín Lousteau aterrizaría con dudas en Educación y Ernesto Sanz –que no quería volver al fuego de la gestión– accedería si le daban el sillón de Frigerio, que gustoso accedió a presentar su renuncia. Era el desembarco de los radicales en el gabinete, lo más parecido a la reivindicación de la política dentro de los estrechos marcos que la máscara nuevista del PRO podía tolerar. Desde la residencia presidencial, las múltiples facciones de un proyecto a la deriva traficaban nombres –que finalmente se quedarían en su casa– y el único maquillaje para un Macri avejentado consistiría en reducir a la mitad la cantidad de ministerios, en un intento de darle mayor entidad a un grupo que tampoco pesaría demasiado. En un involuntario homenaje a ese día en el que la crisis obligó a poner todo en cuestión, más de dos años después, Infobae mantenía colgada en su sitio web la nota de Román Lejtman que aseguraba: “Prat Gay será canciller”.
La mayor transformación posible, la que deseaban los peronistas del oficialismo, se había visto frustrada bastante antes, devorada por la inestabilidad permanente. El anhelo de un gabinete de envergadura, con ministros de peso político y entidad propia, fue fagocitado en el incendio de todas las promesas. La idea de Frigerio, Monzó y también Larreta de sumar al peronismo prolijo al elenco de gobierno no tuvo chances siquiera de ser considerada. El sueño de incorporar caras amables del PJ como Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Omar Perotti para mezclarlos en un gabinete con Sanz, Lousteau y Melconian era inviable mientras Macri y Peña siguieran con vida, aferrados a su respirador artificial: los dólares del Fondo que ordenaba Trump, aunque –claro– sin poner de la suya para un experimento tan osado. A esa altura, ningún gobernador quería abandonar su provincia para ir a probar suerte en la ruleta rusa del macrismo. Tampoco nadie que tuviera chances propias de crecer en política.
Las diferencias quedarían explicitadas dos años después, con un regreso de Macri a los primeros planos, que presentaría como principal “autocrítica” el haber confiado la política a los “filoperonistas” de su gobierno. No solo el ingeniero lo pensaba. Todo el antiperonismo militante de Cambiemos tenía la misma convicción: detrás de la quimera de la gobernabilidad, el experimento amarillo le había entregado demasiado a las distintas variantes del PJ.
El cerebro
Más acorde con la hora que corría, él tenía un argumento propio, capaz de tentar al peronismo del medio con la consigna de preservarse y no arriesgar hasta que asomaran tiempos mejores. Con una prédica sostenida a favor de la no intervención, buscaba arrimar el PJ no kirchnerista a una posición que se vistiera de neutral y sirviera, de manera decisiva, a la reelección de Macri. Experimentado, de regreso de todo y obligado a permanecer en la sombra, Carlos Grosso tenía una doble función en la antesala de las presidenciales de 2019. Por un lado, su diálogo privilegiado con el presidente, con su jefe de Gabinete y con Jaime Durán Barba, que le pedían un aporte puntual en temas y momentos específicos. Por el otro, tal vez entonces más importante, su predicamento entre los sectores del peronismo que aborrecían al cristinismo del final y compartían con Cambiemos la ilusión modernizadora. Aun cuando la fantasía del gradualismo se había desvanecido y el gigante del macrismo se caía desde sus pies de barro, el lejano antecesor de Macri en la ciudad dedicaba buena parte de sus días a horadar la ambición de un PJ que veía tambalear al presidente y creía que los plazos se habían acortado. Grosso lo hablaba con Pichetto, el vértice pejotista de la gobernabilidad amarilla, pero lo hacía con todo un arco de diletantes que, después de huir del espacio kirchnerista, navegaba y especulaba en un mar de dudas en el que terminaría ahogado.
La mente brillante que, según sus compañeros, había asomado a la política grande demasiado joven siempre precedía sus palabras con una aclaración, producto de una deserción que llamaba honestidad intelectual: “Hablaré con mis últimos resabios de Peronia”, decía, antes de desarrollar su argumento. Ese componente cada vez más bajo de peronismo en sangre no le impedía pararse como miembro de la gran familia de un PJ en estado deliberativo, que discutía hacia dónde mutar. “Cualquiera de nuestros muchachos en octubre de 2019, más tarde o más temprano, es un pasaje a Caracas”, afirmaba. Como si las circunstancias estuvieran diseñadas de manera tal que los epígonos de Perón estuvieran destinados a asumir el poder sin margen de acción y solo pudieran terminar en una cruzada expropiadora.
De acuerdo con la maqueta que Grosso presentaba en las mesas de la dirigencia que se decía lejos de Macri y de Cristina, había un error en la manera habitual de analizar el experimento de Cambiemos. Se reducía el gobierno de los CEO a una burda copia del menemismo y se negaba que en los últimos veinte años se había consolidado un camino de acuerdos sobre temas que ya no se discutían, como el déficit cero que ordenaba el Fondo y la baja de la inflación, que el presidente había prometido resolver en cuestión de horas. No era Macri sino la corriente lo que llevaba al sacrificio permanente. Visto desde el futuro, Chile, el ejemplo de transición virtuosa entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera que a Grosso le gustaba ensalzar, no era de lo más feliz. Se trataba, claro, de una serie de lugares comunes de la ortodoxia que el ingeniero Macri ayudaría a derrumbar de este lado de la cordillera, con su fracaso económico en todas las líneas. Hijo del pragmatismo más descarnado, el jesuita que había gobernado la Capital Federal durante los primeros años de Menem afirmaba que había un deterioro muy grande del pensamiento legado por Perón: “De producir y redistribuir el ingreso pasamos a la cartelización de la obra pública y el subsidio al desempleo”, decía, con un lenguaje por entero compatible con la prédica del PRO puro y la cadena nacional de los grandes formadores de opinión. Así pensaba también parte de la dirigencia que se movía entre Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna.
Grosso se lo planteó a Pichetto, casi un año antes de que el senador diera su salto olímpico hacia el macrismo: “Lo mejor para el peronismo –le dijo– es hacer mutis por el foro”. Y agregó: “Esta no es una coyuntura para políticas públicas peronistas. Se requiere terminar el ciclo: consumirlo y consumarlo”. La charla trascendía en sectores del ex Frente para la Victoria que entonces se decían cerca del señor gobernabilidad y, un tiempo después, se convertirían en funcionarios de Alberto Fernández. El exgerente de Socma no solo guardaba un agradecimiento especial al clan Macri, por una relación que había nacido en tiempos del Franco todopoderoso, sino que aludía a Mauricio como si todavía fuera un chico. “Dejen que el pibe haga el trabajo sucio que hay que hacer. Es el único que está dispuesto”, solía promoverlo. Para inmolarse en el ajuste, sugería, no había nadie como Macri. Lo ataba a la familia de origen calabrés la deuda que sentía por la protección que el patriarca le había dado durante la última dictadura militar, a él y a otros peronistas como Schiaretti y José Octavio Bordón. Cuarenta años después, el pasado que a Macri tanto le gustaba negar le daba réditos concretos en su aventura de gobierno.
De acuerdo con el razonamiento de Grosso, al PJ moderado no le convenía disputar el poder en 2019 y lo único que podía ganar en las presidenciales era la puerta de acceso a un problema de dimensiones mayúsculas. El asesor discreto del primer presidente empresario predicaba por un PJ que adscribiera a un pensamiento de modernidad y se apropiara de consignas de la ortodoxia que le habían resultado ajenas después del estallido de 2001, pero que Menem –su mortífero enemigo– había elevado a lo más alto. Según decía Grosso, la lección que el peronismo debía aprender de la derrota ante Macri era la de asimilarse al oficialismo de turno. Un eventual presidente criado en el justicialismo, decía, tenía que rezar los mandamientos de la ortodoxia con la misma tenacidad que el hijo de su amigo Franco. ¿Era posible en esas circunstancias?
Así como la Renovación de Antonio Cafiero, José Luis Manzano y el propio Grosso había entendido que debía reivindicar la bandera de la democracia que se consagró con Raúl Alfonsín, el PJ poskirchnerista tenía la misión de desdramatizar la necesidad del ajuste. Entre el entusiasmo y la euforia, los dueños de la Argentina estarían dispuestos a firmar al pie, sin ningún tipo de objeciones, ese programa para resetear al peronismo. La duda no resuelta –ni siquiera enunciada– era si había resto social para abrazar ese ideario en un país que había convertido a Macri en jefe de Estado y cruzaba el largo desierto de la recesión, la caída del poder adquisitivo y el endeudamiento atroz. Aunque Grosso decía que sí, agosto y octubre de 2019 dirían que no.
Aun errado, el esfuerzo intelectual del exintendente tenía su mérito. A contramano de un mundillo casi siempre preso del corto plazo y las encuestas, su dibujo no se dejaba gobernar por el puro presente y remontaba una línea directriz que unía en su cabeza los lejanos años ochenta con el tiempo excepcional de Macri en la presidencia. Siempre propenso a la venta de un futuro a medida de sus pretensiones, decía que el ortodoxo sindicalista petrolero y jefe del bloque de diputados del PJ Diego Ibáñez había sido para Raúl Alfonsín lo que en la antesala de ese 2019 electoral CFK representaba en relación con el egresado del Cardenal Newman.
Pero, el propio Grosso lo admitía, la entonces senadora no era tan fácil de subsumir en el pasado. Mientras que en aquella primavera democrática el último líder del PJ era Perón y estaba muerto, en los años del macrismo la persona que había ejercido el liderazgo más reciente no solo estaba viva sino que tenía una “considerable” intención de voto. Por no decir inigualable. “Sin menospreciar, muy por el contrario, la fortaleza de sus ovarios y el carácter épico del accionar de CFK, la Renovación tuvo un gran desafío que fue construir una alternativa al sindicalismo que para ese entonces tenía la estructura y los fierros”, explicaba.
Entre cuatro paredes, el pensamiento de quien era considerado uno de los cuadros más lúcidos que había dado el PJ envolvía a la dirigencia del peronismo del medio. Afuera, sin embargo, no tenía más eco que el de los analistas del Círculo Rojo, un grupo de empresarios obstinados y algunas viudas envenenadas en el rencor que remaban todavía en las aguas de la política. A contramano de su baja consideración pública, Grosso era un mito viviente, venerado en la trastienda de la política y en la residencia de Olivos. Su larga trayectoria se había truncado antes de tiempo por el fuego de la primera corrupción, pero su predicamento todavía era alto entre desorientados y perdedores. Fue Pichetto, precisamente, el encargado de vocear en la superficie las hipótesis que Grosso elaboró en su gabinete a las sombras.
El asesor no militaba en absoluta soledad. Nacido en la provincia de Chaco, tenía como operador a otro peronista de frontera, que iba y venía entre el macrismo y el PJ: el exjefe de la SIDE durante los años de Duhalde, Miguel Ángel Toma. Ambos formados por los jesuitas, Toma y Grosso habían arrancado juntos en 1983, en tiempos en que Patricia Bullrich era secretaria del partido, y nunca habían desactivado su lazo. Una vida después, ese triángulo volvía a conectarse. Ya en 2018, antes de que Pichetto diera el salto, Toma fingía tomar distancia de Macri, visitaba al senador en su despacho y le vendía al periodismo los planes del peronismo raquítico para imponer un candidato en la ciudad como Marco, el hijo disponible para la política menor que presentaba Lavagna grande.
Entre huérfana y devastada después del estallido de 2001, esa subjetividad encontró una nueva oportunidad en Macri y en la identidad nuevista del PRO que Gabriel Vommaro describió como nadie en su libro La larga marcha de Cambiemos. Tantos años después, las hipótesis de Grosso podían ser leídas como admisión de su propia derrota doctrinaria. Víctima temprana de Menem en los años noventa, tres décadas más tarde asumía sus consignas para adornar el proyecto que más se le parecía. Al final de un extenso recorrido en el peronismo, la estación final de Pichetto actualizaba la traza que unía los ideales del abogado riojano con los del ingeniero nacido en Tandil.
Para el superviviente Grosso, todo formaba parte de una cruel paradoja. Había pasado la mitad de su vida convencido de que su desgracia había comenzado en el fatídico y lejano julio de 1992, cuando en un encuentro partidario en Cosquín había asegurado que el tiempo del ajuste había quedado atrás y que era necesario salir de la etapa monetarista para poner el acento en lo productivo. Ese día, el gran privatizador Roberto Dromi –que figuraba como orador después del entonces intendente– había sorprendido al auditorio con una pregunta: “Después de este, ¿quién es capaz de hablar?”. Poco después, como parte de una historia circular, Grosso empezaría a tener dificultades en los recién creados tribunales federales y su carrera entraría en zona de turbulencia. Primer emblema de la inagotable saga de la corrupción, el futuro asesor de Macri no tenía dudas: era Menem el que se había dedicado a perseguirlo en forma despiadada. Y, sin embargo, a la vuelta de los años, el exintendente presentaba un programa político afín al que su verdugo había llevado a lo más alto. Crítico de la corporación política, del peso de una estructura sindical intolerable y de un conurbano que las migraciones internas y la pobreza habían constituido, de forma paradójica, en dueño de las elecciones presidenciales, su prédica calzaba perfecto con la ambición de los ganadores del modelo, pero no redundaba en beneficio propio. Eso juraban sus amigos: pese a su fama de reciclado y al lobby que le atribuían para empresas importantes, la de Grosso era un alma destrozada. Había tenido que abandonar demasiado rápido su departamento de trescientos metros cuadrados en el Palacio Estrugamou y, según decía la leyenda, se veía obligado a moverse en un Fiat Duna. Ni siquiera el heredero del clan Macri lo había rescatado de una situación en la que no podía hacer frente a sus deudas y debía recibir la ayuda de viejos incondicionales, por supuesto peronistas.
El peronismo deseado
De aquel Macri fascinado con Carlos Menem, del que el misionero Ramón Puerta había reclutado para la política y del que Eduardo Duhalde había soñado como candidato del PJ en algún momento de 2002, no quedaban rastros públicos. Los archivos arrancaban con datos posteriores, que partían de la aventura de Compromiso para el Cambio y el nuevo camino del empresario generoso que se comprometía para “cambiar las cosas”. Ensamblado en la factoría de Cambiemos, el candidato de la antipolítica había ganado las presidenciales con la bandera del antiperonismo y había logrado darle vigor electoral a un ejército de náufragos que se había debatido en la impotencia durante los largos años del kirchnerismo. Raro producto del hastío que las clases medias y los sectores altos experimentaron tras el estallido de 2001, Macri había constituido una ajustada mayoría social y se decía predestinado a reparar setenta años de atraso y frustraciones. Además, había encontrado rápido a disposición el acompañamiento acrítico de los grandes medios, un sindicalismo abierto al colaboracionismo y un nivel de interlocución envidiable con los movimientos sociales, algo que Cristina Fernández no había tenido, ni se había preocupado por tener.
Al gigantesco clamor externo por un proyecto que le ofrecía todo al sector privado y a la euforia de los mercados que se preparaban para una oportunidad única, se sumaba la propuesta de una sociedad virtuosa con el peronismo antikirchnerista, que pretendía inaugurar un cambio de época. Entre el sacrificio y el rencor, el PJ institucional estaba dispuesto a acompañarlo en sus líneas directrices, incluso en detrimento de sus propias aspiraciones. La mayor parte de los gobernadores peronistas, el Senado que lideraba Pichetto, el Frente Renovador de Massa, un bloque valioso de diputados resentidos, la conducción de la CGT y las almas justas de Comodoro Py se abrazaban detrás de la consigna fundamental de sepultar a Cristina en el pasado. Al lado del presidente, veían una foto que los beneficiaba: el peronismo reducido a una confederación de partidos provinciales y los leales a CFK arrinconados en dos territorios principales, la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. Como reverso, en zonas a priori inflamables, el tránsito del ingeniero era de lo más liviano.
Las cartas se habían dado vuelta. Macri había ganado el pasaporte al poder como vértice de una alianza edificada contra el kirchnerismo, en primer lugar, y contra las distintas variantes del peronismo, en segundo. Pero una vez aterrizado en la Casa Rosada se mostraba dispuesto a gobernar con un tipo específico de peronismo, el que huía despechado de la sombra del populismo.
Obligado por la Corte Suprema que lideraba Ricardo Lorenzetti, el presidente se vio forzado de entrada a ceder recursos de coparticipación a los gobernadores y comenzó con un proceso de devolución de fondos que le garantizaba el voto del PJ para las leyes más dudosas en el Congreso. A ojos de la Rosada, el rezagado Massa se había alzado con la jefatura del peronismo y no era prematuro sino pertinente presentarlo como tal en el Foro de Davos. Hasta Joe Biden, entonces vicepresidente de Barack Obama, era capaz de prestarse para la farsa. Refundacional como se creía, el macrismo proyectaba una película taquillera en una avant-première restringida a los entusiastas del Círculo Rojo.
Puertas adentro, sin embargo, la nueva alianza estaba dividida y resolvía sus discrepancias en la práctica. Mientras la base social de Cambiemos se parecía a Peña y a Carrió, era irreductible en su antiperonismo y se proponía arrasar con toda forma de oposición, la dirigencia política buscaba negociar una transición con el PJ que se ofrecía en disponibilidad. En eso coincidían, dentro de la coalición gobernante, no solo Frigerio y Monzó. También Rodríguez Larreta, Vidal, Sanz y los gobernadores radicales. A un lado y al otro de la polarización, había un lenguaje común en el arte de la negociación y pesaba la ilusión de regresar al bipartidismo de los grandes acuerdos. Formateado en las tesis de Durán Barba, Peña hablaba en cambio de un “animal nuevo” en la política, dispuesto a romper con todo lo anterior. Para el dúo que flanqueaba al ingeniero, decían los políticos de Cambiemos, el macrismo era el siglo XXI, el peronismo permanecía anclado en el siglo XX y el radicalismo iba de regreso a sus orígenes, en el siglo XIX. Las formas antagónicas de razonamiento rápidamente entrarían en colisión, con vencedores y vencidos.
Lo viejo y lo nuevo
El año 2017 fue excepcional. Después de un 2016 de devaluación, tarifazo, cierre de empresas y caída de la actividad, Macri tuvo el único año de crecimiento de los cuatro en que gobernó y los indicadores oficiales daban argumentos al optimismo amarillo. Asomaba una recuperación a la que no se pedía credencial de solidez. Aun con una oposición importante en las calles, el oficialismo se confirmaría en las urnas con una vitalidad envidiable. Cambiemos ganaría en catorce provincias y dejaría por primera vez a Cristina Kirchner asociada en forma personal con la derrota, y en el territorio madre de todas las batallas. El gobierno no solo venció a su archienemiga en las elecciones generales. Además, ganó en la Córdoba de Schiaretti, en la Salta de Urtubey, en la Santa Cruz de Alicia Kirchner y perdió –de milagro– en la San Luis de los Rodríguez Saá después de un triunfo apabullante en las primarias. La celestial María Eugenia Vidal no se conformó con someter a la expresidenta en su fortaleza inexpugnable; además ganó en ciento un municipios de la provincia de Buenos Aires y se perfiló como una amenaza para todos los intendentes en el histórico bastión del peronismo. Subestimado por sus rivales y juzgado con desconfianza por el poder permanente, Cambiemos se revelaba como un actor preponderante del sistema de partidos y se preparaba para quedarse por un largo tiempo como parte del paisaje de la política argentina. Eso parecía, eso se pedía. Hasta el escéptico Monzó reconocía por entonces que Peña y su círculo de obsecuentes se habían “recibido de políticos” y pensaba –como más tarde admitiría– que el cristinismo quedaría reducido a las cenizas de un testimonio.
Las réplicas de la victoria nacional de Macri impactarían en todas las zonas del PJ. De íntima relación con Frigerio, la mayor parte de los gobernadores que pasaban por su despacho, en la planta baja de Balcarce 50, lo reconocían sin reservas: el problema ya no era Cristina, ahora veían peligrar la estructura de su propio poder territorial. Lo que se había iniciado con el juego de la polarización y con el kirchnerismo convertido en el demonio al que era mejor no acercarse había derivado en un torbellino que amenazaba con llevarse puestas todas las tribus del justicialismo, se llamaran como se llamaran y habitaran donde habitaran.
El ministro del Interior tenía un mapa en el que clasificaba a los gobernadores. Era una taxonomía que no solo establecía preferencias y trazaba perfiles más o menos dialoguistas: mostraba que la nueva generación de dirigentes empatizaba fuerte con el evangelio del macrismo y que los más rebeldes y menos dispuestos a adaptarse a la era Cambiemos eran los viejos. Visto así, la maduración de un seleccionado del PJ nacional abierto a la transformación que proponía Macri era cuestión de tiempo y lucía inevitable. Si el proyecto de los CEO era validado desde la gestión, lo viejo iba a terminar de morir. No eran solo Urtubey y Schiaretti. Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Domingo Peppo, de Chaco; Sergio Uñac, de San Juan, y Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, figuraban en la lista de los racionales con los que era posible utilizar el mismo diccionario.
En el otro extremo, los veteranos eran los más díscolos. Con ellos no se podía contar: la hermana de Kirchner desde la cuna del Frente para la Victoria; Alberto Rodríguez Saá desde la República de San Luis; Gildo Insfrán desde el feudo de Formosa y Carlos Verna desde la impenetrable La Pampa conformaban un bloque heterogéneo que se unía en el espanto ante la soberbia del macrismo. Entre un grupo y otro, se mantenía a flote, equidistante, un archipiélago de saltimbanquis entre los que asomaba con fuerza el poderío de Juan Manzur. El gobernador de Tucumán estaba apalancado por un grupo de empresarios poderosos, exhibía una conexión envidiable con la comunidad internacional de negocios –que incluía el lobby judío en Nueva York– y era asesorado por el inoxidable Carlos Corach. Mientras Pichetto y Massa querían sentarlo a la mesa del peronismo moderado, Schiaretti y Urtubey lo rechazaban con recelo (véase el capítulo 6, “El peronismo sin medio”).
Macri pisaba en ese mosaico de bordes irregulares a través de Frigerio y Monzó. Como reverso del sermón público del presidente que se quejaba de los setenta años de atraso y aludía a la extorsión de sectores del PJ, el mensaje reservado del ala política era de pura apertura: “Vengan, no se queden afuera”, les decían. La reactivación económica y la consagración electoral permitían alimentar el sueño de un espacio amplio, capaz de combinar su base de antiperonismo rabioso con una puerta de servicio que se abriera para el ingreso discreto del peronismo en las provincias. Ese PJ moderado ya formaba parte de Cambiemos de manera individual, vivía en la historia personal de sobrevivientes como Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Federico Salvai o Cristian Ritondo; estaba diluido en los bloques de la alianza en el Congreso o se presentaba de manera vergonzante en colaboradores de Macri que hacían autocrítica por haberse dejado llevar, allá lejos, por la tentación peronista. Sin embargo, ahora Frigerio les ofrecía ser la cara del oficialismo en las provincias y encabezar las boletas de candidatos a intendentes y gobernadores.
La lista circulaba, discreta, con la venia de Peña y Macri, pero no se reconocía ni por un instante como parte de una política más amplia que incluyera al peronismo como socio pleno de Cambiemos. Gustavo Sáenz en Salta, Domingo Amaya en Tucumán, Claudio Poggi en San Luis, Alberto Paredes Urquiza en La Rioja, Marcelo Orrego en San Juan, Raúl Jalil en Catamarca y Adrián Bogado en Formosa eran parte de la quinta columna que el ministro del Interior presentaba, un año antes de las elecciones, para pelear contra el peronismo desde adentro. Sus nombres eran desconocidos para el Círculo Rojo y estaban ausentes de la discusión pública, pero pesaban en las provincias y generaban un malestar fuerte en los socios radicales del presidente. Macri los adoptaba, pero con una coartada: eran peronistas con gestión y sin prontuario.
Del auge a la decadencia
Toda esa fantasía, que activaba las endorfinas de los más ambiciosos en la nueva alianza, duró apenas unos meses. El auge y la decadencia sobrevendrían casi sin escalas. Impulsado por el contundente triunfo en los comicios y la presión de grupos de poder que nunca participan en las elecciones, a fines de 2017 el presidente inauguró la consigna del reformismo permanente y se lanzó a conquistar un paquete de leyes que pecó tanto de ambicioso como de improvisado, la peor combinación.
Con una nueva fórmula que tenía como objetivo principal desindexar las partidas destinadas a la seguridad social y avanzar más rápido en el ajuste, Macri ordenó aprobar una reforma previsional que le traería un costo mayúsculo, generaría divisiones en el oficialismo y haría esfumar en tiempo récord el clima triunfal de la victoria legislativa. El 14 de diciembre, la intifada de los sectores más combativos de la oposición terminaría con la sesión suspendida y una cacería en las inmediaciones del Congreso que incluyó balas, represión, heridos y detenidos. Carrió pidió suspender la sesión y, en el atardecer de una noche de máxima tensión, Macri estuvo a un paso de firmar el decreto que aprobaba la ley, que había sido redactado por su secretario de Legal y Técnica, el Newman boy Pablo Clusellas. Un operativo descomunal, un esfuerzo gigantesco y un resultado que, a poco de andar, se revelaría inservible.
En lo económico, la nueva fórmula implicaba un ajuste de 100.000 millones de pesos y partía del supuesto fundamental de que Cambiemos y su gabinete económico lograrían bajar la inflación en 2018 y 2019: no contemplaba la posibilidad de que el Indec terminara marcando el récord de 47,6 y 53,8% para los dos últimos años del ingeniero en la Rosada. En lo político, les cedió a los sectores antimacristas un argumento para unirse en las calles, resintió los índices de aprobación del presidente, activó cacerolazos en su contra y astilló el bloque de poder que giraba en torno al oficialismo.
Ubicados una vez más en el oficio de bomberos para controlar el fuego que alimentaba el núcleo duro amarillo, Frigerio y Monzó tuvieron que maximizar el arte de la rosca para ejecutar una misión autodestructiva. El ministro del Interior todavía lo recuerda: estuvo cuarenta y ocho horas despierto negociando con las bancadas que respondían a los gobernadores y llegó a instalarse en el Congreso para garantizar la aprobación de la ley que hachaba las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo. Desorbitado en una apuesta que Macri jugó a todo o nada, Frigerio violó el reglamento y llegó a entrar al recinto, lo que le valió una denuncia del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. El 19 de diciembre, después de doce horas de sesión, la reforma se aprobó con 127 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones. Catorce gobernadores, la mayoría del PJ, prestaron su conformidad y el bloque de Argentina Federal fue el actor decisivo para que Macri tuviera la nueva fórmula que reclamaba el establishment. En la vereda de enfrente, la oposición había encontrado en “la defensa de los abuelos” la piedra movediza para entrar a la fortaleza de Cambiemos. “Inventaron este caramelito al que llaman bono, la verdad es que no resuelve nada”, dijo Agustín Rossi, sin imaginar que le tocaría ser parte, como ministro, de un gobierno que optaría también por frenar la fórmula de movilidad jubilatoria, entregar un bono y encarar un ajuste en los haberes, aunque con otra lógica: la del regreso al achatamiento de la pirámide de ingresos, un clásico de los primeros años kirchneristas que terminó en una avalancha de juicios de los jubilados contra el Estado.
Sin prestar atención a la resistencia que podía generar ni convocar a debate de ningún tipo, Macri quiso resolver un problema estructural sin anestesia y cometió lo que en su entorno todavía hoy consideran “un enorme error de cálculo”. Aunque culpaba al kirchnerismo por haber beneficiado a cientos de miles de personas que no habían logrado completar los aportes para jubilarse, el macrismo había agravado las dificultades en una economía con un tercio de los asalariados sumido en la informalidad laboral. La reparación histórica que Mario Quintana había impulsado en 2016 para terminar con los juicios de los pasivos tendría como reverso el ajuste previsional que se aprobó con represión. Un año y medio había pasado entre uno y otro escenario: el macrismo había virado en tiempo récord de la ambición de disputar la adhesión de sectores identificados con el peronismo a la de avanzar con uno de los principales mandamientos de la ortodoxia. La idea de un “centro popular” como el que soñaba Pablo Gerchunoff quedó arrumbada y “los adoradores del helicóptero” de los que me había hablado el sociólogo Juan Carlos Torre, en una entrevista para Ideas de La Nación, habían ganado la partida. El costo fue alto.
Los gobernadores que tres meses antes temían un oficialismo voraz que los derrotara en sus propios distritos encendieron de repente todas sus alertas y empezaron a despegarse de la Rosada. De acuerdo con las palabras que el propio Frigerio usaría más tarde para describir el viraje: “Se asustaron, empezaron a decir que los iban a matar en sus provincias. Olieron sangre otra vez”.
El primer límite a la política de Macri había nacido de una movilización callejera heterogénea que reunía a movimientos sociales, sindicatos, partidos de izquierda y, también, un activismo inorgánico. El segundo surgiría cuatro meses después del otro extremo del mundo, cuando los mercados decidieran que había llegado la hora de picarle el boleto a la escuela del optimismo. Desnudo en su impotencia, el macrismo sentiría entonces, como nunca, la ausencia de un acuerdo amplio para sostener sus objetivos.
A mediados de 2019, al filo del cierre de listas, Cambiemos recordaría la consigna de ampliar su base y se decidiría a incorporar a un Pichetto que estaba de remate. Quedaría margen para que los agazapados peronistas del macrismo salieran del clóset, un viernes de junio, en un almuerzo en el restaurante Los Platitos de la Costanera. Cabecillas derrotados en su estrategia como Monzó, Frigerio, Santilli, Salvai, Ritondo y Sebastián García de Luca; legisladores como Humberto Schiavoni, Daniel Lipovetzky, Silvia Lospennato, Álvaro González y Eduardo Amadeo; ministros bonaerenses como Joaquín De la Torre y Gustavo Ferrari; viejos ucedeístas que habían cursado la escuela técnica del poder en el PJ como Marcelo Daletto, Alejandro Finocchiaro y Santiago López Medrano; intendentes como Julio Garro y Martiniano Molina, y portadores discretos de apellido como Maximiliano Corach, subsecretario de Fortalecimiento de la ciudad, todos se reunieron para hacer el último playback de la versión de la marcha peronista de Hugo del Carril. No estaban todos. Faltaron astutos sobrevivientes como Grosso y Rodríguez Larreta; viejos soldados de Carlos Ruckauf como Fulvio Pompeo y su discípulo canciller Jorge Faurie, y embajadores distinguidos como Ramón Puerta en España, Diego Guelar en China, Jorge Yoma en Perú y José Octavio Bordón en Chile. Asqueada de la cultura del PJ que había mamado en su juventud, Patricia Bullrich no había siquiera pensado en ir. Ya era tarde. El sueño de un peronismo amarillo estaba muerto y sepultado.