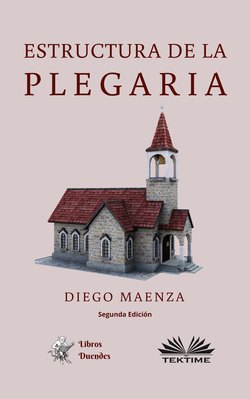Читать книгу Estructura De La Plegaria - Diego Maenza, Diego Maenza - Страница 8
ОглавлениеEl pecho cruje y un sismo en miniatura nacido de los bronquios ensancha la cavidad torácica, germina en los anillos de la tráquea ronroneando un responso inconsciente y colectivo invocado por millones de bacilos ávidos de sustancias, convulsionando, a su paso, faringe y laringe. La avalancha microscópica fluye y desparrama su aureola con la trepidación de toda la epiglotis. El minúsculo ciclón reverbera en la membrana pituitaria y distribuye el aluvión entre nariz y paladar propiciando la congestión en el súbito estallido del ronquido.
*
He pasado toda la madrugada en vela, implorando misericordia al cielo, escuchando el susurro de mis jaculatorias que se mezcla con el estrépito de la respiración del chico. El sonido de su pecho inflamado ha sido otro aliciente para mi vigilia. Llamaré al médico a primera hora. En cada ocasión que me embargó el deseo de contemplar su anatomía reposando sobre mi lecho, me sometí a una increpación estimulada por mi anhelo de mantenerme como un hijo de Dios. Seguir los pasos del profeta y no ceder un ápice a la instigación del mal. Quiero servirte Señor y derrotar la tentación del demonio y decirle que no solo de carne vive el hombre. Él trata de tentarme, de apartarme de ti, oh Padre amado, pero yo me subordinaré de forma exclusiva a tus mandatos.
*
Tomás ve sombras donde no las hay. Las inventa. A veces, durante las mañanas soleadas del verano persigue lagartijas, animalejos que se cuelan entre las paredes de piedras del jardín, entre las hendeduras de los adobes del patio trasero, entre las grietas del borde de los ventanales, por donde aquellas vandálicas alimañas afloran para tomar un poco de sol. Tomás las reprende con la voz anciana, con los gruñidos gruesos cargados de lentitud y parcos de ímpetu. Aunque en otras tantas ocasiones arroje los ladridos con una energía inusual, como haciendo valedera su antaña autoridad de can dominante, su talante centinela de un Cerbero a tiempo parcial al acecho de sus débiles antagonistas, cerciorándose de que nadie usurpe sus dominios. Ahora mismo brinca con repentino arrojo que ha sacado quién sabe de qué lugar de su empolvada anatomía y amonesta a la sabandija que de seguro ha buscado refugio en alguna rama del viejo almendro donde el animal realiza piruetas de acechanza mientras ladra y ladra. Pero por lo general es su imaginación cansada la que esboza, en su fantasía daltónica, exacerbada por su gastada agudeza olfativa, a los demonios que siempre lo atormentan. Me digo, luego de observarlo, que después de todo no somos tan diferentes. Simples animales instintivos sucumbiendo a los caprichos de nuestra naturaleza. Todo esto si no fuera por nuestra alma. Gracias, Dios amado, por habernos insuflado un alma.
*
He celebrado la eucaristía sin la presencia del muchacho, y aunque no estuvo ausente la mano caritativa que osciló el incienso, no resultó una experiencia similar a las que percibo cuando él está presente. No haberlo visto durante un par de horas ha sido mayor tormento que haberlo tenido acostado a centímetros de mi piel.
*
El veredicto del doctor ha sido definitorio. Es un fuerte catarro el que doblega las defensas del jovencito, me dice con voz grave, esbozando la sonrisa de rigor, pero con un par de días de reposo y una surtida dosis de analgésicos estará de regreso su salud. Ambos caminamos hasta la puerta cuyos goznes emiten un chillido atestado de óxido y nos sacudimos por la agresión auditiva. Pasado el percance el doctor se voltea con solemnidad, sumiso agacha la mirada y pide la bendición. Dibujo una cruz en el aire justo al nivel de su rostro, luego se despide con una venia. El muchacho vuelve a dormir inspirando y exhalando con dificultad. Palpo su frente para explorar la dolencia, pero lo único que consigo es que el cuerpo me empiece a temblar y que de mis manos fluya una transpiración excesiva.
*
Atendí labores de despacho y mantuve cortas entrevistas, por lo demás insulsas, con los feligreses. Libre de mis responsabilidades, camino por el adoquinado del malecón en la ribera del río que conecta esta pequeña ciudad con el pueblo vecino, golpeado por la brisa que alborota con un silbido profundo, como cada ocasión, el bucle de mi peinado. El final de verano arrastra bellos murmullos. Las golondrinas propician el consabido éxodo anual hacia el oeste en un peregrinaje que tiene mucho de lamentación, puesto que en su anarquía escatológica las aves, que durante esta época recorren justamente la zona de parque central, adornan autos, banquetas, plazas y transeúntes con una fiesta excrementicia sin parangón.
Precisamente ahora que camino cerca de parque central se percibe el trino coral de estos pájaros minúsculos enganchados en los cables eléctricos, gorjeo colectivo entorpecido durante breves intervalos por el tronar de los transportes que circulan sin cesar por la avenida. Continúo mi marcha por la calle más discreta que encuentro en esta villa aspirante a ciudad, un callejón sin paso vehicular que se ha convertido en mi obligado itinerario cada vez que me dirijo a realizar las compras. Todo aquí es serenidad, sin estruendos de motores y cláxones tan molestos. Y de repente ruge el fragor desde el local de las billas que ha sido inaugurado en días precedentes. Retumban insultos revestidos de tonalidades cada vez más obscenas que manan de la boca de un joven que no se amilana ante la robustez de su enemigo a quien se nota orgulloso por ostentar tatuajes sicalípticos que incitan a catalogarlo como un convicto surgido de algún presidio remoto. Opto por una retirada rápida y girando sobre mis talones, de espaldas a las hostilidades, puedo escuchar los golpes secos que agitan las carnes. Salgo a la avenida principal. Camino tratando de olvidar al chico. Ni el bullicio de los autos, ni los aullidos de choferes furiosos con la punta del pie en el pedal, ni la lluvia de trinos que cae sobre mí como una loza, ni el reciente conflicto callejero, consiguen que deje de pensar en él y que se detenga mi suplicio. Intento distraerme al idear una conclusión pacífica a la reyerta del callejón. Llego a mi destino, pero sin haber sacudido de mis hombros la enorme piedra que me atormenta.
*
El mercado es un incendio de sonidos. Los gritos que impregnan el ambiente atestado de vendedores afanosos por negociar las frutas, legumbres, granos, víveres en general, dan un toque de euforia propio de los sitios concurridos por el vulgo. Como siempre, me acerco a la zona de los pescados y pido mi habitual provisión de los lunes. Aquí está, padre, me dice Leandro el vendedor que me conoce de años, y envuelve sin contemplación los todavía epilépticos peces en hojas de periódicos antiguos. Al salir del mercado escucho las sirenas policiales quejándose con su alarido, conminando y persuadiendo a los indiscretos que se agolpan en el lugar de la escena para recrear su curiosidad y juzgar con la mirada. Al pasar cerca del callejón de la batalla, puedo observar cómo el grandulón pendenciero es esposado e ingresado a la patrulla, no sin oponer resistencia. Del joven intrépido no detecto rastro. Me alejo imaginando una vez más una conclusión rebuscada a la historia de la riña del bar. Cae sobre mí la imagen del muchacho, el recuerdo de su voz que palpita en mis tímpanos como un orfeón de ángeles. Comprendo que es una blasfemia mayor que los improperios del gran hombre de los tatuajes. Ejecuto algunas plegarias mientras camino a casa.
*
La señora Salomé desfila oscilando la escoba frente a mí sin preocupación alguna, siempre custodiada por Tomás. Se ha adaptado a mi presencia en el sofá, a mi consuetudinaria postración que me sume en trances de sensaciones que ella no sospecharía nunca. Por momentos entiendo que soy yo el que está acostumbrado a la sombra de su anatomía desplazándose por la sala. Me incorporo con tedio y me dirijo a mi recámara.
*
La música penetra en mi sensibilidad y estampa una huella con su alquimia melódica. Cierro los ojos y me transporta a otro mundo más placentero, a un lugar demarcado por interminables alegrías, a un paraíso hecho de todas las flores, tulipanes, dalias, agératos, crisantemos, orquídeas, lirios, en donde perderse resulta una bendición. Es la única forma de evadirme del pensamiento fragoso e incesante.
*
Un estertor sacude el cuerpo del joven. La fuerza, que comprime y suelta con violencia el diafragma, emana de los pulmones e irrumpe con dureza resbalando áspera por su lengua, atravesando las cuerdas bucales que transforman el impulso en sonido ronco y turbio. La tos se materializa en el esputo que atraviesa la garganta y termina en un viaje desde la ventana hacia el jardín. El chico tose largo, con pausas que apenas le permiten un descanso al ardor de las amígdalas. Al mismo tiempo, el impetuoso ladrido de Tomás inunda toda la casa a pesar de hallarse en el patio, y se puede notar que su vigía no ha sido infructuosa, ya que de seguro ha detectado algún bicho escurridizo, o quizá simplemente se trate de una fabulación de sus avejentados sentidos.
*
El timbrado recurrente mueve el silencio mientras escucho a mis espaldas los zapatos de la señora Salomé que se deslizan por la baldosa a toda prisa y que se detienen en su destino para ceder lugar al sonido plástico del levantamiento del auricular. El tintinear de los utensilios del servicio de mesa se eleva a los oídos de Tomás, órganos cansados pero más despiertos que su casi perdido olfato. Quizá exagero y él ha llegado a la mesa por el olor del pescado. El muchacho descansa. Mastico con cuidado la textura del alimento. La suavidad salina que me deleita el paladar y escucho la aniquilación de alguna espina entre mis muelas. La señora Salomé retira los platos. Me comunica, muy formal, que hoy debe salir más temprano por un percance doméstico, debido a lo cual deberá ausentarse un par de días. Asiento en un gesto confirmatorio.
*
Abro el tríptico luego de examinar el mundo derruido. Mi vista recae sobre el lado derecho que está impregnado de ilustraciones complejas. ¿Será el infierno acaso un lugar tan cargado de estruendo?, me pregunto. ¿Será quizá un alarido infinito que haga estallar el cerebro y las entrañas para luego incitarnos a recoger nuestros escombros? ¿O todos estos instrumentos musicales teñidos en la pintura en realidad carecen de sonidos y el silencio infernal sea el destino de los herejes? El infierno no es el dulce aullido del silencio, eso es seguro, es el torrente de crepitaciones que se funden para doblegar el alma. Por ello este condenado está incrustado en las cuerdas del arpa, por ello este otro desdichado está sacrificado en el gigante laúd. Entonces pienso en mi condena. Escruto a este triste sodomita empalado por una flauta como el iniciador de una larga estirpe de sufridores y es como si escuchara su tormento, como si de alguna forma enigmática su dolor ficticio se transfigurara en complicidad dentro de mi intestino y me hiciera recordar lo hórrido del pecado. Contemplo al hombre que es abrazado por un cerdo con velo de monja, y es como si me hubieran introducido en el cuadro, pues siento la fetidez de los susurros obscenos en el constante rumiar cerca de mí, dentro de mí. Cierro con urgencia las puertas de este terrible mundo espiritual y aparece la imagen del mundo terreno, un paisaje que se me antoja más horrendo. Estás lleno de pecado, mundo. Protégenos, Dios. Sálvame, Dios. Me preparo para la misa.
*
Ave María purísima. Sin pecado concebida. He pecado, padre. Cuéntame tus pecados, hija. He tenido pensamientos de lujuria. Anoche lo vi casi desnudo y desee su cuerpo, lo desee con intensidad y ardor. ¿Es eso muy malo, padre?
*
El sacerdote escucha y reprime un suspiro de complicidad. Es la misma historia de cada creyente, desfigurada de forma parcial por un leve matiz. Es el deseo. El pecaminoso, aborrecible deseo. El padre Misael, al término de cada rito de análoga naturaleza, apostillará con la fórmula de rigor y la manifestará como lo está haciendo en este instante, con la más normal de las entonaciones, luego de haber escuchado toda la parafernalia íntima que implica una confesión del espíritu. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Santo Espíritu para la remisión de los pecados, te conceda, por el misterio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, y del Santo Espíritu. En el confesionario trona un amén cargado de alivio.
*
Me coloco detrás de la cabecera y agito el frasco de la colonia de nardos con la que humedezco mis manos. Unjo en la superficie de su rostro y creo percibir un parpadeo que es aplacado de inmediato por la fuerza febril de la calentura. El muchacho arde. Creo que yo también, pero por razones otras. Duerme hijo, que cuido de ti. A punto de caer en el sueño, me levanto y noto que los medicamentos han mitigado la infección. Fricciono una vez más mis manos y rozo sus pies con el bálsamo. Me dirijo un tanto aliviado a mi estancia.
*
Alabada el agua bendita de los nardos que han untado en tu cuerpo. Descansa, que mañana te levantarás y andarás.
*
Deliro, puesto que he mirado de cerca el rostro de la bestia, y esto solo puede pasar en mis sueños. Es la fiebre. Su baba inunda mi cuerpo. Escucho su exhalación y no tengo fuerzas para gritar, tan solo bravura para escupir su rostro, ni siquiera con saliva, sino con una mirada de asco y horror. Lloro, como es normal en los momentos de espanto, e imploro al cielo, como es natural en un creyente. Expulsa la bestia al infierno, Señor. Protégeme. Cuídame, Señor. Sé mi amparo. Tú, Señor, eres mi pastor. Contigo nada me faltará. Nada ni nadie podrá lastimarme.
*
El joven al fin duerme, esta vez sin pesadillas, tras el arrebato de la fiebre. El padre, en su habitación, se dispone a cambiar su atuendo por un traje que le brinde la comodidad para el descanso. Se desnuda y contempla su cuerpo frente al espejo. Los vellos convergen en el pubis como un remolino proveniente de los muslos y del ombligo y circunvalan la pelvis llegando al epicentro de su pudenda parte, que poco a poco se yergue en una erección potente. Líbrame del pecado, Señor, implora, sin éxito. Su deseo es mayor que su capacidad de abstinencia. Pero de pronto se siente invadido por un impulso, por una borrasca no natural que hace ensanchar su pecho en señal de satisfacción y que deprime el flujo de sangre que su naturaleza ha impulsado hacia su pene. Agradece a Dios, se coloca el indumento de dormir y se deja caer de rodillas frente a la cama. Gracias, Padre, avanza a expresar, con lágrimas de conformidad surcando sus pómulos. Hoy sus ojos reposarán con serenidad. Sus oídos están tensados hacia el silencio profundo de la noche apacible. Dios, al parecer, lo ha escuchado. Al menos es lo que el padre Misael se empeña en creer.