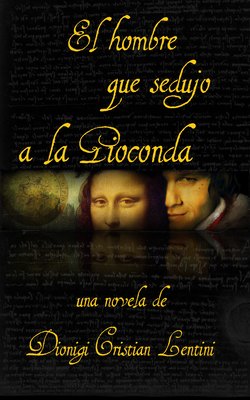Читать книгу El Hombre Que Sedujo A La Gioconda - Dionigi Cristian Lentini - Страница 10
VII
Don Ferrante y los motivos de Nápoles
ОглавлениеLa emboscada y la fámula
Después de dos días llegaron a una capital soleada y ajetreada, en medio de un colorido mercado con todo lo que pudiese saltar a la imaginación más disparatada: desde fruta a muebles, desde pescado a cuerdas de cáñamo, desde música a esculturas, desde dulces a ganado, desde reliquias a prostitutas.
"Quien emprenda un viaje a Nápoles debe prepararse para conocer al menos a 3 dioses: pasta, mozza y struffoli", dijo Tristano, bromeando con su compañero.
"Espero conocerlos a todos pronto, signore", respondió Pietro.
Dejaron los caballos en un pequeño y estrecho establo y siguieron a pie a través de los callejones y pasadizos en los cuales estaba instalada aquella desordenada feria regional.
Pero pronto los dos forasteros se dieron cuenta de que los seguían. Trataron de mezclarse entre la multitud, entre las tiendas de los puestos, abriéndose paso entre los comerciantes foráneos, pero aquellos tétricos sujetos parecían conocer aquel ambiente mejor que nadie y ciertamente no tenían problema en mantener sus siniestros propósitos. Pietro decidió entonces enfrentarse a ellos; le dijo a Tristano que se desviara por un estrecho callejón secundario y, en cuanto el hombre salió de la esquina, sacó su espada del costado, tratando de disuadir a sus perseguidores.
A estos se unieron inmediatamente otros dos, que también estaban bien armados.
De manera burlona y amenazante, comenzaron a acercarse, agachándose y arqueándose como lobos sobre su presa. Después de algunas vueltas, comenzó la lucha: el de la mano oscura con plumas detuvo el doble ataque, desde la derecha y desde arriba, de Pietro, y se dobló en la cintura haciendo que este último se echara hacia atrás. El otro, con una coreografía más viva, tenía un vistoso pomo octogonal con un precioso conjunto de lapislázuli; girando, levantó su espada hacia el cielo, invitando a Tristano a hacer lo mismo; luego cargó el tajo sobre los cinco del joven pontífice, quien prontamente sostuvo el golpe, contraatacando con un hierro largo y una patada en el muslo del oponente. Mientras tanto, el tercero, que usaba un brazalete a rayas, sacó una culata y se apresuró a dar apoyo al primero, alternando con este contra el espadachín de Bolonia; dio un buen golpe, que di Giovanni bloqueó levantando el brazo y girando la espada hacia abajo; luego marcó un amplio arco en el aire y respondió al golpe obligando al oponente a cambiar de guardia.
Mientras el aire se sobrecalentaba con las chispas de las cuchillas y las hendiduras causadas en las otras, se adentraba inconscientemente en los callejones semi-azulados de la ciudad vieja.
Pietro hizo entonces un movimiento con la espalda y dio un pequeño paso hacia adelante con un gesto amenazante; luego, tras otro gesto de vacilación, se dispuso a atacar: blandió rápidamente la espada de abajo hacia arriba y con un magistral juego de la muñeca hizo un corte de derecha a izquierda obligando al esbirro a ensanchar el brazo y dejar el cuerpo al descubierto; luego bloqueó la hoja con el escudo. Inexorablemente, le atravesó el pecho con el arma.
En el otro frente Tristano estaba en serias dificultades, luchando con un oponente bien entrenado, muy rápido en el avance con la rodilla izquierda, golpeando con la derecha y viceversa, simulando con las rotaciones del cuerpo, cambiando el ritmo y la guardia, buscando cualquier incertidumbre en la ahora tambaleante defensa del diplomático. Pietro trató por un momento de ayudarlo y le habría dado algo si no hubiera tenido también su hueso duro para desplumar.
De repente, desde arriba, unas enormes sábanas blancas remendadas y hundidas a los lados cayeron sobre las cabezas de los dos napolitanos; estas fueron aprovechadas temporalmente. Un silbido de un scugnizzo mostró providencialmente a Tristano y a su ayudante una vía de escape y, cuando los buenos pudieron reanudar la persecución, una pequeña puerta en un sótano hipogeo ya se había tragado a los dos desconocidos, manteniéndolos a salvo por un tiempo.
Habiendo escapado del peligro, estos últimos pudieron finalmente volver al callejón que entre tanto había sido ocupado por algún pobre desgraciado, pero no pudieron ver ni agradecer a esos mendigos de la calle, a quienes probablemente debían sus vidas; ¡habían desaparecido increíblemente, al igual que la bolsa de dinero del buen Pietro!
En resumen, después de una espontánea y obediente reprimenda, los dos se rieron bastante y llegaron a Castel Nuovo por la tarde.
Allí fueron inmediatamente recibidos con el mejor homenaje y respeto por el viejo soberano que, aunque enemistado con el Papa, conservaba para Tristano un particular sentido de gratitud y una consideración que iba más allá de sus respectivos papeles públicos: probablemente veía en él a su amigo Latino.
En efecto, el cardenal Orsini, entonces legado apostólico, había sido quien llevó el proyecto de investidura otorgado por el Papa Pío II y asistido por el cardenal Trevisan, el arzobispo de Nazaret en Barletta, Giacomo de Aurilia, el arzobispo de Taranto y otros numerosos prelados, el 4 de febrero de A. D. 1459, con una fastuosa ceremonia en la plaza frente al castillo de Barletta, coronó a Fernando I de Nápoles bendiciéndolo con el triple título de Rey de Sicilia, Jerusalén y Hungría. El episodio y los acontecimientos de los días siguientes a la coronación habían sido anotados por Latino en aquella página de su diario extrañamente desgarrada y misteriosamente desaparecida del archivo personal del cardenal.
Don Ferrante y Don Tristano se encerraron en cónclave por más de dos horas.
Antes de su partida, el funcionario papal se había ocupado personalmente de eliminar el principal obstáculo diplomático que entorpecía cualquier relación de la Santa Sede con la corte napolitana: había dispuesto que la secretaría real se enterara de algunas misivas secretas, obviamente falsas, que el embajador veneciano en Nápoles enviaba a su dux. En aquellos comunicados el soberano napolitano era descrito como inepto, vano y libertino. La reacción aragonesa fue inmediata.
Gracias a la posterior repatriación del hombre de la Serenísima y a la estima personal del rey, la conversación fue extremadamente cordial y, al final, aunque don Ferrante no había tomado ninguna decisión, a Tristano le pareció que el soberano estaba bien dispuesto a considerar las razones expuestas y a analizar el escenario previsto.
Y de hecho, no se equivocó en absoluto: dos días después recordó al joven alumno del difunto cardenal Orsini y le informó verbalmente que el Reino de Nápoles participaría en la nueva alianza contra Venecia. El mando se confiaría a su hijo Alfonso, duque de Calabria, que también actuaría como capitán de la liga. El acuerdo se formalizaría más tarde y se haría oficial el día de Navidad.
Tristano estaba encantado.
Después de una deliciosa cena de pasteles y tortas navideñas, ciertamente no desdeñada por los barones y los más corteses representantes de la nobleza napolitana, el joven decidió retirarse a su hospedaje para tratar de relajarse sumergiéndose en una bañera caliente generosamente preparada por Su Majestad.
La anciana que había preparado tan cuidadosamente el baño para él, mientras ponía la última ropa de cama en un armario, insistió en mirarlo. Pero el funcionario entumecido no le prestó tanta atención, inmerso en sus pensamientos y preguntas sin resolver al menos como lo estaba en aquella bañera humeante.
"Tienes los mismos ojos. Tu madre era una mujer santa". dijo la mujer antes de desaparecer detrás de la puerta de la habitación.
El soñador se dio la vuelta. Aquellas palabras lo llamaron como un timbre a la realidad.
"Espera", gritó en vano.
¿Cómo conocía esa mujer a su madre? ¿La conocía o había trabajado con ella durante el tiempo que estuvo en ese tribunal? Tristano debió saberlo… Saltó de la bañera y, haciendo su mejor esfuerzo, se puso rápidamente la camisa, los pantalones y las botas y se apresuró a buscarla en el palacio.
Al descender al piso de servicio, escuchó inconfundibles gemidos humanos, separados por gemidos más agudos mezclados con chirridos regulares de tablones de madera, provenientes de la habitación al pie de la escalera.
El pastelero, sublime creador de las deliciosas arquitecturas de azúcar que dominaban en las mesas de los banquetes de palacio, así como los dulces de almendras, se encargaba de embutir a las jóvenes que al final del día ordenaban la cocina. En ese momento, sin embargo, el joven embajador no tenía tiempo para ese tipo de espectáculo y, echando una mirada fugaz, se fue.
Más allá de las cocinas, en un estrecho pasillo, vislumbró una buena mitad del perfil corpulento de una mujer, tendida en el suelo, de espaldas, en la puerta abierta de una habitación, con la luz de la chimenea iluminando su rostro, como si alguien hubiera intentado llevar el cuerpo después de aterrizarlo. Era la anciana que Tristano estaba buscando.
La sirvienta tenía los ojos como platos y la boca medio abierta, no respiraba. En el suelo de la habitación notó una pequeña piedra de color azul profundo, probablemente parte de una gema de lapislázuli similar a las que estaban colocadas en el pomo del arma del perseguidor unos días antes.
Sin embargo, escuchó ruidos que venían del pasillo y decidió irse antes de que alguien notara su presencia, difícil de justificar, en aquel lugar inconveniente.
A la mañana siguiente, junto con su ayudante, dejó el castillo. A la sombra de una torre, Pietro reconoció entre los secuaces del Duque de Calabria, a uno de los hombres que había atentado contra su seguridad el día de su llegada e informó en silencio a su señor. Este último, sin embargo, dado el resultado diplomático alcanzado y la situación aún turbulenta, decidió no pronunciar palabra alguna, y entre los saludos, se puso en movimiento.
Finalmente, antes de bajar el telón de aquella misión, a la salida de la posada donde habían dejado descansando los caballos, Tristano notó un pequeño y maltrecho cuerpo que se arrastraba por la calle. Era el muchacho que los había escondido el día anterior de la amenaza de los buenos hombres de Alfonso; no habló, estaba sucio y golpeado, tenía una terrible puñalada en la pierna. Hacía mucho frío; Tristano lo llevó dentro y pagó a una mujer para que al menos tratara la herida más evidente. Al día siguiente lo acompañó para que regresara con su familia y lo devolvió a su hermano mayor que estaba esperando en la puerta. Este último, agradecido, invitó al joven diplomático a entrar en la casa (o mejor dicho, una choza que tenía un remoto parecido con una vivienda): un hombre, al parecer el padre, colocaba las provisiones de grano en una pequeña despensa, la madre hilaba la lana mientras que con una mano acunaba al más joven, una mujer mayor contaba historias al resto de la familia sentada en un viejo cofre de castaño. Frente a aquel desdichado cuadro, Tristano aprovechó un repentino crepitar del fuego, que llamó la atención de la mujer, para dejar un florín de oro bajo la almohada de paja de aquel colchón hueco de hojas secas sobre el cual dormía una niña sonrosada, todavía con sus zapatos de tela en los pies. Se despidió y se fue.