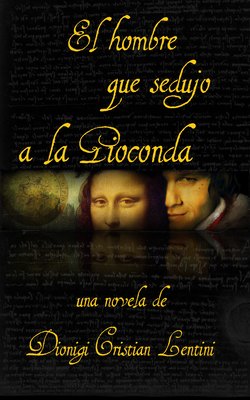Читать книгу El Hombre Que Sedujo A La Gioconda - Dionigi Cristian Lentini - Страница 5
II
El joven Tristano
ОглавлениеDa Bérgamo a Roma
Tristano era un distinguido joven de veintidós años, brillante, culto y refinado; su esbelta constitución y las proporciones de su físico hacían de él lo que solía llamarse "un hombre apuesto"; a pesar de su corta edad, ya era un diplomático autorizado de los Estados Pontificios y, por lo tanto, estaba bien afianzado en todos los tribunales italianos. Sin embargo, no tenía una sede fija, era enviado de vez en cuando por la Santa Sede en misión a las Señoríos de la península (y no sólo), a veces sin el conocimiento de los propios embajadores oficiales, para encargarse de los asuntos más delicados, confidenciales y a menudo secretos. Todos los Señores e interlocutores notables sabían que hablar con él equivalía a dialogar directamente con el Santo Padre, sin embargo no tenía ningún título nobiliario, su pasado era un misterio para todos, su nombre nunca aparecía en ningún documento oficial, se vestía mucho mejor que muchos condes y marqueses pero no portaba ningún honor ni blasón en su pecho, Mostraba una disponibilidad casi ilimitada de dinero pero no era hijo de ningún banquero o comerciante, se movía con facilidad en el tablero político pero nunca dejaba rastros, escribía todos los días la historia pero nunca aparecía en ninguna de sus páginas… estaba en todas partes y sin embargo era como si no existiera.
En sus primeras tres décadas de vida había crecido en la provincia de Bérgamo, en la frontera con los territorios de la República de Venecia, donde había recibido una buena educación cultural y una educación sexual y sentimental no convencional. Huérfano de padre y, cuando aún era un adolescente, también de madre, vivía con su abuelo, un noble viejo y cansado ahora en decadencia que, a pesar de todo, siempre se jactaba con orgullo de provenir de una familia de origen frederiano que, en la época de las Cruzadas, se había emparentado con miembros de familias toscanas tan nobles como ahora prácticamente extinguidas; el anciano, sin embargo, seguía gozando de un cierto respeto entre el pueblo y entre la gente del campo, algo que se reflejaba también en el jovencísimo Tristano. En la edad escolar este fue confiado al cuidado de los dominicos primero y luego de los franciscanos, revelando desde el principio cierta propensión a la lógica y la retórica, aunque cada domingo por la mañana enfurecía a sus tutores religiosos al preferir la visión angelical de la llegada de las jóvenes novicias a la iglesia, al estudio de los clásicos, el griego y el latín. A veces se le veía triste, quizá por la ausencia paterna, pero nunca malhumorado, tenía un temperamento vivaz pero siempre sereno, un aire alerta pero nunca impertinente y un rostro limpio que lo hacía muy apreciado por todos en el pueblo, especialmente por las damas.
Acababa de cumplir 12 años cuando un episodio que más tarde reaparecería frecuentemente en sus sueños de adulto le abriría las puertas de un nuevo mundo, algo muy alejado de las reglas monásticas a las que estaba acostumbrado y de las virtudes cardinales que leía todos los días en los libros: Era una calurosa tarde de principios de verano, las puertas y las vistas del scriptorium de la biblioteca estaban abiertas de par en par para permitir que la corriente de aire hiciera menos pesadas dichas lecturas; Tristano tenía en la mano un tomo sobre San Agustín de Hipona, cuya historia le fascinaba particularmente y, sentado en una isla cerca de la ventana, se preparaba para zambullirse en el grueso ejemplar cuando notó un extraño movimiento en la calle a esa hora: Antonia, una viuda inconsolable, regresaba del cementerio, avanzando a paso rápido por la calle desierta, casi arrastrando a su hija, quien no había aprendido a caminar sino hasta los dos años. La joven y desafortunada muchacha parecía tener prisa por llegar sin ser vista a su destino; al poco tiempo, haciéndose cada vez más circunspecta, desvió su trayectoria ligeramente hacia la derecha y, tan pronto como llegó al local del boticario, entró en él. Inmediatamente después, el dueño, inclinado y con la cabeza fuera de la puerta, echó una rápida mirada a la derecha y a la izquierda, y cuando volvió a entrar, cerró la puerta, la cual se abrió de nuevo sólo media hora después, para dejar salir a la madre y a la hija. Dicha dinámica se repitió casi de manera idéntica el sábado siguiente, intrigando tanto a Tristano que la tentación de seguir investigando se hizo casi incontenible para el adolescente. Así que planeó esconderse en un viejo cofre que un peón de su abuelo utilizaba para abastecer a la esposa del boticario, una dama adinerada que, junto con sus dos hijas, preparaba destilados, hidrolizados y perfumes para el laboratorio de su marido. Tan pronto como la carga estuvo lista, Tristano vació del cofre el equivalente de su peso y se acomodó en este, dejando que el trabajador la cargara en el vagón y completara su transporte sin sospechar, yendo directamente a la botica como era su rutina. Una vez allí, escondido en su caballo de madera, como Ulises en Troya, esperó el momento en que el ayudante del herbolario saliera a pagar al dependiente y salió del cofre que había sido colocado entre las diversas bolsas de cereales y hierbas que llenaban la habitación. En ese momento sólo quedaba esperar… Y de hecho, poco después de que el campanario de la iglesia tocara la Novena, la bella Antonia, con su pequeña, entró puntualmente en la semioscuridad; esperándola en la entrada estaba el apuesto alquimista que, como un lobo en la presa, se aventuró a su generoso pecho, empujando a la mujer hacia la puerta fija de la puerta; y mientras con la mano derecha bloqueaba la parte móvil de esta, con la izquierda hurgaba bajo la túnica de la atractiva dama, que, abandonando la mano de la pequeña, se desataba al mismo tiempo el gorro que un momento antes recogía su larga cabellera cobriza. El joven miraba incrédulo lo que ocurría en medio de aquel éxtasis de hierbas medicinales, especias, raíces, velas, papel, tinturas, colores… Después de las primeras efusiones, el boticario se soltó y dio a la joven madre el tiempo justo para acomodar mejor a la niña en un asiento con una muñeca de trapo y paja, luego la tomó de la mano y, mientras la llevaba al cuarto de atrás, le preguntó sarcásticamente: "Dime, ¿qué le dijiste hoy a Don Berengario en el confesionario?”. El ímpetu entre ambos amantes se volvió mayor que antes: a los resueltos y susurros siguieron los gemidos; tan pronto como el audaz espía movía el telón con dos dedos, veía a los dos amantes fornicando pecaminosamente entre hierbas, semillas, perfumes, aguas aromáticas, aceites, ungüentos…
Así comenzó su educación sexual, que pronto corroboró, como toda disciplina que se precie, con la teoría (procurando la ayuda de algunos textos considerados por sus preceptores como prohibidos) y la práctica (provocando pensamientos impuros en algunas jóvenes novicias).
Su primera relación real con una mujer fue con Elisa di Giacomo, la hija mayor de un campesino que trabajaba en la finca. Dos años más tarde, la bella Elisa acompañaba gustosa a Tristano en sus largos paseos por los senderos de la montaña, embrujada por sus historias, sus planes… y a menudo los dos terminaban inevitablemente haciendo el amor en alguna cabaña o refugio de la zona.
De hecho, estaban juntos en la celebración del día de cosecha cuando un puñado de soldados extranjeros llegaron galopando en medio de la fiesta, pasaron a un lado de los trabajadores y los alarmados transeúntes y llegaron frente a la alcoba rural, rodeándola. El hombre más alto de la fila, quien portaba una brillante armadura como nadie había visto en aquellos lares, desmontó de su caballo, se quitó el casco y, golpeando la puerta de una patada, para total azoro de los asombrados tortolitos, irrumpió:
"¿Tristano Licini de’ Ginni?".
"Sí, señor, soy yo", respondió el joven, recogiendo sus pantalones y tratando de ocultar el cuerpo semidesnudo de su asustada compañera con el suyo propio.
"Mi nombre es Giovanni Battista Orsini, Señor de Monte Rotondo. ¡Vístete! Debes seguirme a Roma inmediatamente. Tu abuelo ya ha sido informado y ha dado su permiso para que dejes estos lugares y te mudes lo antes posible a la casa de mi noble tío, Su Ilustrísimo y Reverendo Señor Cardenal Orsini. Mi tarea es escoltarte, incluso por la fuerza si fuese necesario, ante su santa persona. Por favor, no te resistas y sígueme".
Y así, arrancado de su microcosmos provincial en el que había encontrado su equilibrio, con sólo 14 años de edad, Tristano dejó para siempre aquellas pobres tierras de endebles fronteras para alcanzar y renacer como hombre en la opulenta ciudad que Dios había elegido para su asiento terrenal, en las eternas Urbs de los Césares, en el caput mundi…
Después de 7 días de agotador viaje, habiendo llegado exhausto a la residencia del cardenal en Monte Giordano, el joven huésped fue inmediatamente confiado al cuidado de un sirviente y poco después llevado a la presencia del ilustre cardenal Latino Orsini, un destacado exponente de la facción romana de Guelph, Supremo Capellán y Arzobispo de Taranto, ex Obispo de Conza y Arzobispo de Trani, Arzobispo de Urbino, Cardenal Obispo de Albano y Frascati, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Bari y Canosa y de la Diócesis de Polignano, así como Señor de Mentana, Selci y Palombara, et cetera et cetera.
Durante el corto trayecto, Tristano escudriñó las severas miradas de los bustos de mármol de los ilustres antepasados de la noble familia, sostenidos por ménsulas con protuberancias en forma de leones y rosas, el símbolo distintivo de los Orsini. Las preguntas en su mente crecían fuera de toda proporción, persiguiéndose, superponiéndose unas a otras.
Aquel salón con ventanas, intercaladas con pilastras, coronado por tímpanos curvos con cabezas de león y piñas, águilas coronadas, serpientes, etc.… le parecía infinito.
Su Gracia estaba en su polvoriento estudio, intentando firmar docenas de papeles que dos diligentes diáconos le entregaban con ritual pericia.
Tan pronto como se dio cuenta de que el joven había llegado, levantó la cabeza poco a poco, girándola ligeramente hacia la entrada; lentamente, con los ojos fijos en el muchacho y manteniendo el codo sobre la mesa, levantó el antebrazo izquierdo, con la palma abierta, para anticiparse a su ayudante suspendiendo el paso de otros documentos. Se puso de pie y se acercó al recién llegado sin prisa, como si buscara el mejor ángulo para apreciar mejor sus rasgos; acarició su rostro con benevolencia, para después poner sus dedos bajo su barbilla.
"Tristano", sussurrò… "finalmente, Tristano".
Luego colocó una mano sobre su cabeza y con la otra lo bendijo dibujando una cruz en el aire.
El muchacho, aunque lleno de miedo y asombro, lo miraba fijamente para escudriñar cada mínimo movimiento de su boca y ojos, y encontrar algo que pudiese de alguna manera revelar la razón de su inmediato traslado. El cardenal, sosteniendo en su mano el precioso crucifijo que adornaba su pecho, se volvió con un chasquido hacia la vidriera y, avanzando, se anticipó a él diciendo:
"Pareces inteligente, muchacho. Seguramente te preguntarás la razón de este coercitivo traslado a Roma… "
Después de una breve pausa, continuó:
"Todavía no ha llegado el momento de que lo sepas. Aún no… Solo debes saber que si estás aquí es por tu bien, por tu protección y por tu futuro. Y, de nuevo, por tu bienestar y el de la Santa Iglesia de Roma es que no debes saberlo. En estos tiempos oscuros, fuerzas diabólicas conspiran juntas contra el bien y la verdad. Tu madre lo sabía. Ese rosario alrededor de tu cuello es suyo, nunca te lo quites, es su protección, su bendición.
Si hay algo precioso en ti se lo debes sólo a ella, que te dio a luz con su carne a esta vida temporal y con su corazón a la vida eterna. Ella, en su infinito amor maternal, antes de reunirse con nuestro Señor, te confió a nuestra persona y desde entonces hemos guardado un turbio secreto que cuando llegue el momento, sólo entonces, te será revelado. Veritas filia temporis".
"Señor, te lo ruego", intervino entonces Tristano con voz temblorosa "como todo buen cristiano necesito conocer la verdad…" y, sosteniendo su corazón palpitante con la fuerza del coraje, añadió: "La vida de los santos y sobre todo la de San Agustín nos enseñan a buscar la verdad, la misma verdad que ahora me ocultas".
El prelado se dio la vuelta y, mirando severamente, pero casi con suficiencia ante la reacción del adolescente, respondió:
"Te respondo como lo hizo Ambrosio de Milán a quien indignamente citas: 'No Agustín, no es el hombre quien encuentra la verdad, este debe dejar que la verdad lo encuentre a él'. Y como el entonces joven de Hipona, tu viaje hacia la verdad acaba de empezar".
Incluso antes de que alguien se atreviera a pronunciar otra palabra, miró a su acompañante y concluyó:
"Puedes irte ahora".
Tristano, mudo y aturdido, fue retirado del lugar y, después de algunos días, vestido según los cánones de esa casa secular, de Mons. Ursinorum fue trasladado a la Curia con el sobrino del cardenal.
Giovannni Battista, a pesar de las insistentes protestas del joven, nunca dio explicaciones válidas a esas misteriosas reticencias (tal vez no lo sabía o tal vez se veía obligado a guardar silencio) … pero se limitó a cumplir plenamente la tarea que le había encomendado su tío, iniciando inmediatamente al huérfano en la mejor formación diplomática, … habiendo, entre otras cosas, tenido ya la oportunidad de comprobar que el muchacho no se inclinaba en absoluto por la vida mística y religiosa.
Este último, en la intimidad de las noches, a veces recordaba las palabras de aquel primer encuentro con el cardenal Latino, impotente ante las preguntas que le asediaban la mente: ¿por qué no podía o no debía saberlo? ¿Por qué y de quién debía ser protegido? ¿Por qué su humilde madre habría revelado y confiado a un ilustre prelado un secreto arcano sobre él? ¿Por qué aquel secreto era tan peligroso para él e incluso para toda la Iglesia?
En otras ocasiones había pensado en los lugares y personas de su infancia pero, ahora confiado definitivamente por su único pariente vivo a este ilustre nuevo protector, no podía dejar de aprovechar la ocasión para probar lo que había escuchado enfáticamente de los relatos de los padres dominicos; por lo tanto, se concentró en sus estudios y pronto se adaptó a los círculos eclesiásticos romanos, a las suntuosas habitaciones de la Curia, a los monumentos gigantescos, a los majestuosos palacios, a los suntuosos banquetes…
… tempora tempore, era como si ese tipo de vida siempre le hubiera sido familiar. No pasaba un día sin que desarrollara nuevas experiencias; no pasaba un día sin que agregara nuevas nociones a su bagaje cultural; no pasaba un día sin que conociera a nuevas personas: príncipes y criados, artistas y cortesanos, ingenieros y músicos, héroes y misioneros, parásitos y pusilánimes, prelados y prostitutas. Una continua e inagotable palestra de la vida…
Conocer a tanta gente como fuese posible, de cada clase, de cada origen, de cada extracción, de cada cultura, de cada credo, de cada linaje, entrar en su mundo, encontrar información útil, analizar cada pequeño detalle, escrutar a fondo cada alma humana, … era después de todo la base de su profesión. Y aparentemente aquello lo llevó a convertirse en un amigo de todos. En realidad, de la inestimable multitud de hombres y mujeres que había conocido en su vida, el diplomático sólo podía contar con unos pocos amigos verdaderos, tres de los cuales conoció en esos mismos años y con los cuales compartía un íntimo secreto:
Jacopo, un monje benedictino, un fino alquimista, erudito en botánica, brebajes, pociones, perfumes, pero también fabricante de excelentes licores y digestivos. Compartía con Tristano la pasión por los clásicos patrísticos y la búsqueda filosófica de la verdad. A una edad muy temprana había matado con un alambique a su maestro, un viejo pedófilo impotente que había abusado repetidamente de sus estudiantes. El cadáver, disuelto en ácido, nunca fue encontrado.
Verónica, criada por su madre en un burdel veneciano, había aprendido ya desde muy joven el arte de la seducción que practicaba en Roma desde hacía algunos años; su casa de citas era frecuentada todos los días por pintores, hombres de letras, soldados, ricos comerciantes, banqueros, condes, marqueses y, sobre todo, prelados de alto rango. La chica ya no tenía ninguna familia en el mundo, excepto una hermana gemela que nunca había conocido, de cuya misteriosa existencia sólo sabía Tristano.
Ludovico, hijo y ayudante del sastre personal de la familia Orsini, muy refinado, creativo, extravagante, extrovertido, experto en los más dispares tejidos, telas y accesorios, siempre informado sobre las novedades y tendencias de los países italianos y europeos. ¿Su secreto? … se sentía más atraído sexualmente por los hombres que por las mujeres y, aunque nunca se había atrevido a revelarlo, sentía una admiración y un afecto particular por Tristano que a veces trascendía el ámbito de lo meramente amistoso.
Tan pronto como podía, libre de las cargas de la Curia, entre una misión y otra, el embajador diplomático frecuentaba con gusto a sus amigos… Después de cada misión, tan pronto como regresaba a Roma, solía visitarlos, contarles acerca de las dinámicas aventureras que había experimentado y obsequiarles un recuerdo.
En el verano de 1477 el cardenal Orsini cayó gravemente enfermo; llamó inmediatamente a su protegido, que se encontraba en la abadía de Santa María de Farfa. Tristano corrió como un rayo, pero cuando llegó a Roma el palacio ya estaba de luto. Mientras subía al piso principal, la sala que subía hasta la cabecera estaba llena de príncipes fúnebres y notables que susurraban: el alto cardenal había muerto en vano y con él la posibilidad de conocer por su voz el arcano misterio que envolvía el pasado del joven funcionario.
Desafortunadamente, el cardenal no había dejado nada que pudiese revelar algo. Tampoco el testamento del prelado hacía la más mínima mención del secreto mencionado tres años antes.
En los días siguientes a su muerte, Tristano investigó la vida sagrada de Latino, buscando en la biblioteca del palacio… pero no encontró nada, ninguna pista relevante… excepto una sola página arrancada de un viejo diario de viaje. El documento se refería a una importante misión del cardenal Orsini en Barletta en el año MCDLIX. Los manuscritos del cardenal estaban casi todos escritos y conservados con una perfección tan maníaca que la falta de una hoja de papel, además mal cortada, habría sido rápidamente rellenada y arreglada, si no por el mismo Latino, sí por sus cuidadosos bibliotecarios, y esto por un momento había atraído las sospechas de Tristano; desgraciadamente no había nada más que pudiera revelar alguna pista o hipótesis digna de mayor investigación. Por lo tanto, decidió suspender todas las investigaciones y regresar a la Curia, donde podría continuar su labor diplomática bajo la égida de Giovanni Battista Orsini, quien, mientras tanto, había recibido el tan solicitado nombramiento como protonotario apostólico.
En sus primeras misiones diplomáticas fuera de los confines de los Estados Pontificios, Tristano estaba flanqueado por el Nuncio Papal Fray Roberto da Lecce, pero pronto sus excepcionales habilidades de diligencia, prudencia y discreción convencieron a Giovanni Battista y a sus consejeros para confiarle cuestiones cada vez más críticas y delicadas para las que necesariamente debía gozar de cierta independencia y autonomía.
El complejísimo contexto de la Guerra de Ferrara era uno de ellas. No sólo los señores de la península, por diversos motivos y a diferentes niveles, estaban implicados, sino que también en el Estado de la Iglesia la situación se complicaba cada día más y exigía a los ajedrecistas superiores que pudieran jugar al menos dos partidas al mismo tiempo: una externa y otra, quizás más peligrosa para la Santa Sede, interna; de hecho en Roma se habían creado dos facciones: los Orsini y los Della Rovere, en apoyo del Papa, contra el principado de Colonna, respaldado por los Savelli.
En resumen, la vida no era nada fácil para nuestro joven diplomático: el aliado afable y locuaz de la cena anterior podía muy bien convertirse en el curso de una noche en el amargo y deplorable enemigo de la mañana siguiente, el peón que había que quitar en el tablero de ajedrez para evitar el estancamiento o para dar aliento al enroque, la pieza que había que cambiar para lanzar el ataque final…
Ya después del verano de aquel 1482, el cambio en la política pontificia comenzó a hacerse evidente. La Santa Sede había decidido poner fin a la guerra y Tristano había sido enviado a la corte de los Gonzaga precisamente para mostrar el cambio de voluntad de Roma hacia Ferrara y Mantua. Al mismo tiempo, disfrutando de la máxima acogida de los anfitriones y teniendo libre acceso a las refinadas habitaciones del palacio, el joven de 22 años no podía permanecer insensible a las llamadas de las jóvenes cortesanas que desfilaban delante de él en aquellas frías tardes de invierno.