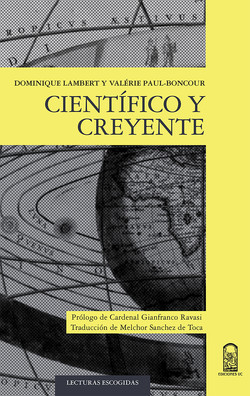Читать книгу Científico y creyente - Dominique Lambert - Страница 4
ОглавлениеPrefacio
«El científico no es el hombre que proporciona las verdaderas respuestas; es, en cambio, el que plantea las verdaderas preguntas». Podríamos hacer nuestro este axioma citado a menudo, que Claude Lévi-Strauss había engastado en su célebre ensayo de 1964 Lo crudo y lo cocido, proyectándolo en una dirección diferente. Las preguntas, en efecto, no solo son las que se hallan en la raíz del progreso de la ciencia («el punto interrogativo es sin duda la clave de todas las ciencias», escribía ya en 1831 Honoré de Balzac en su novela La piel de zapa); las más lacerantes y radicales pertenecen al ámbito de la existencia y de la espiritualidad. Y el científico, antes que estudioso, es persona, es hombre o mujer, que se enamora proyecta, espera, crea y cree. Sí, el científico puede ser un creyente, y su fe lo acompaña cuando fija su mirada en el microscopio o la concentra en el telescopio, o cuando evalúa los resultados de un experimento.
Naturalmente, el protocolo de la investigación científica es diferente respecto al de la teología y responde a preguntas diferentes. La distinción de los dos niveles, a partir del famoso Rocks of Ages (1999) de Stephen J. Gould, que reconocía la existencia de «magisterios no superponibles» (el conocido acrónimo noma, Non Overlapping Magisteria), está hoy lo suficientemente afirmada como para que fundamentalistas de signo opuesto, siempre al acecho, puedan ponerla en duda o en crisis. Y es que la distinción rigurosa de perspectivas no excluye el diálogo ni la interacción en algunas encrucijadas, como ha demostrado por su parte la reconstrucción histórica de Ian Barbour en su Religion in an Age of Science (1990). Pero hay algo preliminar e insustituible. El científico y la persona coexisten en la unicidad de la conciencia y de la experiencia: el mismo estudioso que trabaja en su laboratorio puede ser, al mismo tiempo, uno que cree.
Es aquí donde se inserta el texto que ahora tenemos entre las manos. El desafío que propone no es declinar una vez más el paradigma de las relaciones epistemológicas entre ciencia y fe, ámbito ya suficientemente recorrido, y aun manido, como decíamos antes. Es, en cambio, diseñar una especie de gramática de la espiritualidad del científico creyente (y por ciencia aquí se remite en particular a las ciencias naturales). En cierto sentido es lo que Jean Guitton ya había esbozado a nivel general en su breve pero sugerente libro Trabajo intelectual (1951). Y siglos antes Tomás de Aquino había dedicado uno de sus opúsculos precisamente a un discípulo, fray Juan, «para adquirir el tesoro de la ciencia».
Es interesante hojear aquellas páginas antiguas para descubrir cómo se entrelazan el rigor de la investigación científica con la ascesis personal del alma: «No te lances de pronto al mar, sino que acércate por los riachuelos, porque a lo difícil se ha de llegar por lo fácil…. guarda en la memoria todo lo bueno que oigas, sin reparar en quién lo dijo; trata de entender cuanto leas y oigas; cuando tengas alguna duda, aclárala; acumula cuantos conocimientos puedas en el arca de tu mente,… no busques lo que sea superior a tus fuerzas…», y así sucesivamente. Pero sobre todo ello se cierne el Espíritu de Dios, que es también «Espíritu de sabiduría y de inteligencia». Sobre este surco trazado, aunque dirigido a un público más limitado, se han encaminado los dos autores del volumen que presentamos ahora, un verdadero vademécum o breviario, construido, como sugiere ya el título, como una cartografía de «pistas de reflexión para los cristianos que trabajan en el ámbito científico».
El primero de ellos es el profesor Dominique Lambert, dotado de una doble ciudadanía cultural —posee un doctorado en física y en filosofía—, profesor en la Facultad de Notre-Dame de la Paix de Namur, consultor del Consejo Pontificio de la Cultura y miembro del Comité Científico de la Fundación STOQ. Con él ha trabajado otra estudiosa, también con doble preparación, doctora en física e investigadora del Instituto de Química y Materiales de la Universidad de París-Este, y laica consagrada de la Comunidad del Emmanuel. A su experiencia han encomendado —con el impulso y el apoyo del dicasterio vaticano de la cultura— la tarea de delinear algunas orientaciones para vivir una auténtica experiencia de búsqueda religiosa por parte de quienes participan en una experiencia, igualmente auténtica, de investigación científica.
Como trasfondo se halla el diálogo, necesario y complejo, entre la ciencia y la fe, que ha implicado a menudo al mismo Magisterio Pontificio (baste citar como ejemplo la carta dirigida por Juan Pablo II el 2 de junio de 1988 al director del Observatorio Vaticano con motivo del iii Centenario de la publicación de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton). Pero el horizonte de estas páginas va más allá de esta región primaria, a menudo accidentada (pensemos en las cuestiones de bioética). Ellas se preguntan y responden sobre el tema de la existencia «de un modo específico de vivir y de mantener una intensa vida de fe en los laboratorios científicos, en los centros de investigación públicos o privados, o en la enseñanza universitaria». Según nuestros autores, cuatro son los puntos cardinales ideales que guían al científico creyente.
Ante todo, está la referencia, subrayada en el texto de Tomás de Aquino antes mencionado, al estudio austero, severo, escrupuloso: en una palabra, al esfuerzo intelectual coherente en la búsqueda de la verdad. Es natural que este eje presuponga, por una parte, un compromiso consciente de inteligibilidad de la fe, así como conocer y practicar un estatuto epistemológico riguroso; pero, por otra, implica también la adopción de las conquistas de la ciencia para completar la formación humana y cultural. Un segundo punto cardinal es el de la vida en la comunidad científica que tiene su identidad específica, con base en reglas y valores compartidos y elaborados en el análisis de la realidad. En ella, el cristiano entra con su identidad específica y con su bagaje personal de cualidades, de concepciones de visiones e interpretaciones del «fundamento» del ser y del existir.
El tercer punto de referencia es, obviamente, la espiritualidad orante, que hay que cultivar e integrar como una filigrana que sostiene la sucesión de los días y las obras, el trabajo en el laboratorio o en la cátedra, la vida personal, familiar y social. La oración, la reflexión, la contemplación son como manantiales que fecundan el terreno de la experiencia global de la persona que es creyente y científico a la vez. El último pilar es el testimonio de vida en la verdad y en la caridad. Este último reviste, al final, una particular luminosidad, porque puede transformarse en un signo para los colegas que no practican una religión, pero que buscan el significado radical y supremo de la vida y del mundo.
El libro, despojado de toda retórica espiritualista, ajeno a polémicas o exaltaciones apologéticas, escrito en un lenguaje simple y sobrio, en cierto sentido impregnado del que se usa en la comunidad científica, sin énfasis pero cálido en su tonalidad, se transforma en un retrato del científico creyente. Es una guía puesta en manos de quienes trabajan con pasión en el mundo fascinante de la investigación científica y son, al mismo tiempo, conscientes de estar inmersos en una transcendencia luminosa e implicados en un diálogo ulterior con lo divino. Es, así, sugestivo concluir con las palabras de las memorias de uno de los padres de la ciencia moderna, Isaac Newton, gran científico y creyente convencido: «no sé qué imagen tenga el mundo de mí mismo. Yo me veo como un niño que juega a la orilla del mar y que de tanto en tanto se divierte descubriendo una piedra más lisa o una caracola más linda de lo normal, mientras se extiende ante mí, inexplorado, el inmenso océano de la vida».
Cardenal Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura