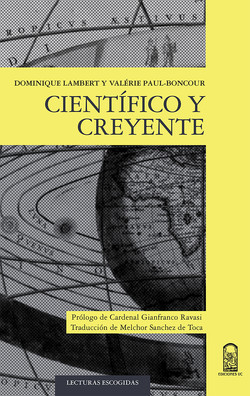Читать книгу Científico y creyente - Dominique Lambert - Страница 7
Оглавление1.
Estudiar
La búsqueda de la verdad en la humildad
En esta parte consideraremos los fundamentos de la búsqueda de la verdad de modo general; después, lo que se refiere más específicamente a la investigación científica. Veremos también lo que puede obstaculizarla. La búsqueda de la verdad afecta a todos los ámbitos del conocimiento, ya sea científico, artístico, filosófico, teológico. Como afirma Juan Pablo II en su encíclica Fides et ratio: «todos los hombres desean saber y la verdad es el objeto propio de este deseo»2. El hombre alcanza la verdad mediante la razón:
La fuerza para continuar su camino hacia la verdad le viene de la certeza de que Dios lo ha creado como un «explorador» (cf. Qo 1, 13), cuya misión es no dejar nada sin probar a pesar del continuo chantaje de la duda. Apoyándose en Dios, se dirige, siempre y en todas partes, hacia lo que es bello, bueno y verdadero3.
Este deseo de verdad, Benedicto XVI lo explicita en el discurso sobre la universidad que habría tenido que pronunciar en la Universidad La Sapienza de Roma el 17 de enero de 2008:
El hombre quiere conocer, quiere encontrar la verdad. La verdad es ante todo algo del ver, del comprender, de la theoría, como la llama la tradición griega. Pero la verdad nunca es solo teórica. San Agustín, al establecer una correlación entre las Bienaventuranzas del Sermón de la montaña y los dones del Espíritu que se mencionan en Isaías 11, habló de una reciprocidad entre «scientia» y «tristitia»: el simple saber —dice— produce tristeza. Y, en efecto, quien solo ve y percibe todo lo que sucede en el mundo acaba por entristecerse. Pero la verdad significa algo más que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del bien. Este es también el sentido del interrogante socrático: ¿Cuál es el bien que nos hace verdaderos? La verdad nos hace buenos, y la bondad es verdadera: este es el optimismo que reina en la fe cristiana, porque a ella se le concedió la visión del Logos, de la Razón creadora que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo tiempo como el Bien, como la Bondad misma.
[…] Pero entonces se hace inevitable la pregunta de Pilato: ¿Qué es la verdad? Y ¿cómo se la reconoce? Si para esto se remite a la «razón pública», como hace Rawls, se plantea necesariamente otra pregunta: ¿qué es razonable? ¿Cómo demuestra una razón que es razón verdadera? En cualquier caso, según eso, resulta evidente que, en la búsqueda del derecho de la libertad, de la verdad de la justa convivencia, se debe escuchar a instancias diferentes de los partidos y de los grupos de interés, sin que ello implique en modo alguno querer restarles importancia4.
Michel Siggen5 explicita con meridiana claridad lo específico de la física moderna que se basa en la medida cuantitativa precisa de propiedades experimentales obtenidas por la experiencia. Los resultados de estas medidas se ponen después en relación entre ellos mediante leyes matemáticas que permiten extrapolar otros resultados o generalizarlos. Los científicos elaboran a continuación teorías que permiten unificar un cierto número de leyes. Las consecuencias de las hipótesis así formuladas se someten a la prueba de la experiencia. Entre los casos de predicciones científicas más conocidos están, por ejemplo, el descubrimiento de Neptuno. El astrónomo Urbain Le Verrier (1811-1877) dedujo, a partir de ciertas anomalías descubiertas en la trayectoria de Urano, la existencia de un nuevo cuerpo que observó a continuación su colega del Observatorio de Berlín Johann Galle (1812-1910), apuntando su telescopio al lugar predicho por los cálculos el 23 de septiembre de 1846. Más recientemente, tenemos la desviación de la luz causada por el campo gravitacional, tal como había predicho Albert Einstein en el marco de la teoría de la relatividad general y que pudo ser efectivamente observada en un eclipse total de sol el 29 de mayo de 1919. Nótese también el descubrimiento fortuito realizado por los astrónomos estadounidenses Penzias y Wilson de una radiación de 2,7K que ocupa todo el espacio y que puede identificarse con la radiación fósil prevista por la teoría del Big Bang una treintena de años antes, gracias a los trabajos de Georges Lemaître y de George Gamow. En otro ámbito de la física, la mecánica cuántica, todos los resultados de experiencias predichas por la teoría, incluso las más sorprendentes, como el famoso fenómeno E.P.R. (Einstein-Podolsky-Rosen) han sido confirmados. Ciertamente, la física, como toda ciencia, está abierta a un cuestionamiento en el momento en que sus planteamientos teóricos quedaran sistemáticamente contradichos por las experiencias.
Así, muy a menudo en la experiencia científica, se hace experiencia de una realidad que se resiste a nuestras representaciones o a nuestras predicciones. Acoger esta resistencia de lo real es capital para el progreso de la investigación6 y necesario para que esta sea fecunda y fuente de progreso. La investigación científica presupone como postulado, por tanto, el que haya una objetividad de lo real independiente de quien la observa. A este propósito, Einstein había escrito: «reconozcamos que en la base de todo trabajo científico de envergadura se halla una convicción comparable al sentimiento religioso: ¡que el mundo es inteligible!»7.
Si el científico se pone en camino para buscar la verdad, en su campo proprio, empírico y formal, es porque piensa hallar respuesta a sus preguntas. Como afirma Fides et ratio:
El hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del todo o considerase absolutamente inalcanzable. Solo la perspectiva de poder alcanzar una respuesta puede inducirlo a dar el primer paso. De hecho, esto es lo que sucede normalmente en la investigación científica. Cuando un científico, siguiendo una intuición suya, se pone a la búsqueda de la explicación lógica y verificable de un fenómeno determinado, confía desde el principio que encontrará una respuesta, y no se detiene ante los fracasos. No considera inútil la intuición originaria solo porque no ha alcanzado el objetivo; más bien dirá con razón que no ha encontrado aún la respuesta adecuada8.
¿Qué significa entonces para un científico buscar la verdad? Según Thierry Magnin, se trata de una opción moral:
El progreso de los conocimientos científicos remite al hombre a su contingencia y su finitud. Con ello, tocamos el campo de la moral. Si buscar la verdad, en todas las disciplinas científicas, filosóficas, teológicas, artísticas […] es una elección moral que se podría calificar de originaria, buscar esta verdad corriendo el riesgo (acto de valor) de hacerlo con una lógica y conceptos radicalmente nuevos puede ser considerado como una opción moral suplementaria9.
El investigador frecuentemente es un explorador, lo cual no quita que la verificación de la reproducibilidad y de la fiabilidad de los resultados sea importante cuando sea posible.
Sin embargo, la percepción de lo real está forzosamente ligada a los medios de investigación puestos en obra. La mejora de la precisión de las técnicas y de los aparatos de medida permite, en efecto, obtener resultados más precisos y por tanto afinar los conceptos. En algunos campos, por ejemplo en la física cuántica, está claro que la medida influye fuertemente en la propiedad observada. Nuestra comprensión de la realidad, vista por la ciencia, será siempre incompleta. En el siglo XIX se tenía la sensación de que un día la ciencia podría explicar todo. Pero el descubrimiento de la complejidad de lo real con las nociones de incertidumbre, de incompletitud, de indecidibilidad, unidas especialmente al surgimiento de la física cuántica, de la termodinámica del no-equilibrio y del teorema de Gödel, ha mostrado que este sueño de una descripción completa y totalmente determinista era una ilusión. Ello significa que hay que abandonar la idea de certeza y de dominio absolutos para entrar en una aprehensión de lo real que nos supera, una verdad a la que tendemos pero que nunca podemos dominar completamente. La ciencia ha mostrado sus límites en su propio campo de estudio y tenemos que aceptar con humildad a renunciar al determinismo absoluto para entrar por caminos de apertura que se revelan más fructuosos.
Esto significa que la misma verdad científica no puede ser poseída, sino que tiene que ser recibida progresivamente. Cuando se estudia la historia de las ciencias, es chocante ver cómo progresan a través de una sucesión de ensayos y errores, a lo largo de un proceso en el que se van perfeccionando sin cesar. Una nueva teoría tendrá que ser validada por la observación de los fenómenos que predice, hasta que se encuentren nuevos resultados que la invaliden.
Como científicos tenemos, pues, que participar en esta búsqueda de la verdad sin prejuicios ni aprioris. Tenemos el ejemplo de Pasteur10. Cuando puso en evidencia la existencia de los microbios, tuvo que enfrentarse, en un debate pintoresco, a los partidarios de la generación espontánea, defendida por los materialistas de la época. Estos afirmaban que la materia se creaba, se organizaba ella misma, y que ello implicaba inmediatamente que su existencia no requería la de un creador distinto del mundo. Esta implicación era ilegítima desde el punto de vista filosófico, pero, sobre todo, la justificación propiamente científica de su teoría no se basaba en un análisis objetivo de los hechos, sino en su visión filosófica del mundo. En efecto, en una carta del 28 de febrero de 1859, Pasteur responde a Archimède Pouchet, naturalista y médico, director del Museo de Historia Natural de Rouen, ferviente apóstol de la generación espontánea:
Pienso, pues, señor mío, que estáis equivocado, no por creer en la generación espontánea, pues es difícil en una cuestión semejante no tener una idea preconcebida, sino por afirmar la generación espontánea. En las ciencias experimentales, uno siempre hace mal en no dudar, puesto que el efecto no obliga a la afirmación; pero me apresuro a decirlo: cuando, como resultado de los experimentos que acabo de indicar, vuestros adversarios pretenden que hay en el aire gérmenes de producciones organizados de infusiones van más allá de la experiencia. Deberían simplemente decir que en el aire común hay algo que es una condición de la vida, es decir, emplear un término vago que no prejuzgue la cuestión en lo que tiene de más delicado.
La búsqueda de la verdad en la ciencia, supone, entonces, la convicción de que el mundo es inteligible y puede ser conocido, y, al mismo tiempo, que nuestro conocimiento de esta verdad tendrá siempre límites ligados a las propiedades de lo real, a nuestra finitud y al hecho de que siendo parte de este mundo, interaccionamos con él mientras lo estudiamos. No se trata de relativismo («todas las representaciones valen lo mismo»), sino de tomar conciencia de la complejidad de lo real.
El camino científico implica, por tanto, una exigencia de rigor: yo verifico y examino los hechos con la mayor objetividad y honradez posibles, teniendo en cuenta los límites de los métodos utilizados, conservando una apertura a la novedad, a la posibilidad de descubrir hechos nuevos.
Como lo expresa san Agustín, la búsqueda del saber por sí mismo nos deja tristes, mientras que la verdad es fuente de gozo. Es una experiencia que el investigador puede hacer cuando descubre un nuevo resultado o puede por fin interpretar los resultados experimentales que ha acumulado tras un estudio perseverante. El gozo de haber hallado, que Arquímedes expresó en su ¡Eureka!, es el que nos procura por momentos la investigación científica y que puede traducirse en una forma de exultación interior, apoyada por el sentimiento de la certeza de hallarse en la pista justa.
La ciencia participa en el progreso de la humanidad no solo por un mejor conocimiento del mundo que nos rodea, sino por las mejoras que ella puede aportar en la vida cotidiana, en el campo de la salud. Los frutos de esta investigación de la verdad en la ciencia «han llevado en los últimos siglos a resultados tan significativos, favoreciendo un auténtico progreso de toda la humanidad»11, como afirma Juan Pablo II en Fides et ratio.
La búsqueda de la verdad es lo propio de todo hombre. Para el cristiano, esta búsqueda constituye una exigencia que ocupa un lugar de elección en su vida de fe. Está llamado a perseguir esta búsqueda en la humildad y la caridad. La elección de los temas de su búsqueda, así como el modo de llevarla a cabo, los métodos puestos por obra, el rigor experimental de las medidas, así como el análisis de los resultados son lugares donde la elección de la verdad es importante. Es difícil hacer aquí un estudio detallado de ello, pues la metodología depende a menudo del campo de investigación. Será diferente según se trabaje en un campo teórico o experimental, en matemática, en química, en física o en biología. El diálogo con los pares puede revelarse útil para estimar la validez de los trabajos realizados. La sumisión humilde y constructiva al juicio de los pares es esencial en la vida del investigador y en el desarrollo correcto de la ciencia. Confrontar el juicio con otros científicos es una experiencia que hace crecer al investigador en humildad y que le ofrece reforzar su confianza en sus colegas. Este confrontarse le ofrece también la posibilidad de tomar conciencia de que no es la medida de la verdad, y que esta le supera infinitamente. El aislamiento de un investigador frente a la comunidad científica es, por lo demás, la fuente de desviaciones nefastas para el progreso del conocimiento y entraña, con frecuencia, una pérdida del sentido de verdad y un descenso en la calidad de los trabajos.
La comunidad científica posee una deontología, especialmente en la difusión de los resultados que implican por parte del investigador honradez intelectual, rigor y desinterés. Ciertamente puede haber desviaciones, como por ejemplo, seleccionar datos interesadamente, falsificarlos, no reconocer contribuciones de otros, plagiar, etc.12
Entre los obstáculos a esta búsqueda de la verdad está también el peligro del orgullo. Fides et ratio menciona que «no se puede recorrer con el orgullo de quien piense que todo es fruto de una conquista personal»13.
Los científicos, ante los numerosos resultados adquiridos por la ciencia, pueden sentirse tentados por el orgullo y el sentimiento de omnipotencia. Es quizá en el campo de la biología y de la manipulación de la vida donde los riesgos parecen mayores, campo en el que las cuestiones de la bioética representan una puesta en juego importante. Tenemos el ejemplo reciente del profesor coreano Hwang, quien anunció que había logrado clonar seres humanos, solo que a partir de resultados trucados. Es interesante ver, sin embargo, cómo fue rápidamente denunciado por la comunidad internacional.
Existe también el riesgo de utilizar la investigación con fines puramente utilitaristas por el dinero que pueda proporcionar, sin preocuparse por el bien del hombre. Este riesgo puede estar vinculado no solo a un deseo personal de enriquecerse, sino a la necesidad, en ciertos ambientes, de tener los medios financieros necesarios para llevar a cabo las investigaciones y estar suficientemente a la cabeza en un campo particular. Esto plantea la cuestión de la búsqueda de financiación a la que muchos investigadores deben consagrar una buena parte de sus energías. Naturalmente, esta es necesaria; sin embargo, no puede buscarse a cualquier precio ni en detrimento de una cierta ética. Puede darse también la tentación del «éxito por el éxito» en un contexto sumamente competitivo. La carrera por los resultados, en un contexto semejante, puede llevarse a cabo en menoscabo de la investigación misma, conduciendo a manipulaciones y desviaciones. Por último, está la cuestión de la utilización de los resultados científicos, de la que hablaremos más tarde14. Notemos que la carrera al descubrimiento que tiene como motivación la búsqueda de la verdad no es negativa en absoluto. Quien dirige un laboratorio sabe cuán excelentes pueden resultar como estímulos la emulación y el espíritu de competencia. No es malo querer ser el primero en descubrir un nuevo fenómeno o demostrar un teorema difícil. Nuestra crítica apunta aquí a una carrera que no tendría como fin la verdad científica, sino únicamente los efectos de este descubrimiento: el deseo de brillar a toda costa o de aplastar a los competidores, incluso aumentar un ranking, sin considerar la profundidad intelectual.
En Fides et ratio hallamos diversas advertencias a este respecto:
En el ámbito de la investigación científica se ha ido imponiendo una mentalidad positivista que no solo se ha alejado de cualquier referencia a la visión cristiana del mundo, sino que, y principalmente, ha olvidado toda relación con la visión metafísica y moral. Consecuencia de esto es que algunos científicos, carentes de toda referencia ética, tienen el peligro de no poner ya en el centro de su interés la persona y la globalidad de su vida. Más aún, algunos de ellos, conscientes de las potencialidades inherentes al progreso técnico, parece que ceden, no solo a la lógica del mercado, sino también a la tentación de un poder demiúrgico sobre la naturaleza y sobre el ser humano mismo15.
Desde mi primera Encíclica he señalado el peligro de absolutizar este camino, al afirmar: « El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es decir, por el resultado del trabajo de sus manos y más aún por el trabajo de su entendimiento, de las tendencias de su voluntad. Los frutos de esta múltiple actividad del hombre se traducen muy pronto y de manera a veces imprevisible en objeto de «alienación», es decir, son pura y simplemente arrebatados a quien los ha producido; pero, al menos parcialmente, en la línea indirecta de sus efectos, esos frutos se vuelven contra el mismo hombre; ellos están dirigidos o pueden ser dirigidos contra él. En esto parece consistir el capítulo principal del drama de la existencia humana contemporánea en su dimensión más amplia y universal. El hombre por tanto vive cada vez más en el miedo. Teme que sus productos, naturalmente no todos y no la mayor parte, sino algunos y precisamente los que contienen una parte especial de su genialidad y de su iniciativa, puedan ser dirigidos de manera radical contra él mismo»16.
Para estar en consonancia con la palabra de Dios es necesario, ante todo, que la filosofía encuentre de nuevo su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último y global de la vida. Esta primera exigencia, pensándolo bien, es para la filosofía un estímulo utilísimo para adecuarse a su misma naturaleza. En efecto, haciéndolo así, la filosofía no solo será la instancia crítica decisiva que señala a las diversas ramas del saber científico su fundamento y su límite, sino que se pondrá también como última instancia de unificación del saber y del obrar humano, impulsándolos a avanzar hacia un objetivo y un sentido definitivos. Esta dimensión sapiencial se hace hoy más indispensable en la medida en que el crecimiento inmenso del poder técnico de la humanidad requiere una conciencia renovada y aguda de los valores últimos. Si a estos medios técnicos les faltara la ordenación hacia un fin no meramente utilitarista, pronto podrían revelarse inhumanos, e incluso transformarse en potenciales destructores del género humano17.
Esta actitud no es, evidentemente, propia de todos los científicos. También es cierto, como veremos a continuación, que hoy día el vínculo entre lo que está en juego en la investigación científica y la ética se tiene cada vez más en cuenta, especialmente en los comités de ética. Pero la cuestión de la búsqueda de la verdad en las actividades científicas, cada uno puede y debe planteársela en el nivel de la responsabilidad personal.
¿Cómo situar adecuadamente la ciencia en relación con la fe?
Ciencias y teología en la vida cotidiana del científico creyente
Cuando reflexiona sobre su práctica de investigación o sobre el contenido de su enseñanza, o cuando discute con sus estudiantes o sus colegas, el científico cristiano se enfrenta con frecuencia a discursos sobre el universo, la vida, el hombre, sus orígenes, su sentido, su valor, etc., que mezclan consideraciones unas veces técnicas, otras filosóficas, a veces incluso teológicas. Si bien es cierto que los artícu-los científicos evitan metodológicamente las cuestiones filosóficas o religiosas, no lo es menos que tales cuestiones emergen con frecuencia en las discusiones, a veces animadas, a propósito de estos artículos. Por ejemplo, un físico, mientras se toma su café con algunos colegas de un gran centro de investigación, considera que su trabajo matemático sobre modelos cosmológicos sin singularidad inicial (Big Bang) es muy importante… «porque muestra la inutilidad del concepto de creación». A la salida de su clase, un biólogo interpela a su colega, que sabe es cristiano, diciéndole que acaba de tener un curso sobre las mutaciones de los genes arquitectos y sus efectos en términos de generaciones de nuevas especies y «que todavía no comprende cómo se puede seguir creyendo en un Dios creador, ya que las mutaciones y la selección natural bastan para explicar la emergencia de organismos vivos». En sentido opuesto, encontrándose con uno de sus amigos, físico creyente, puede oírle decir: «el ajuste de las constantes y los parámetros cosmológicos del universo son una prueba de la existencia de un plan divino». El científico cristiano vive permanentemente en un mundo donde se encuentran y se chocan discursos de naturaleza diferente y es crucial interrogarse sobre la manera de relacionarlos. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión de respeto de las exigencias racionales. No se pueden confundir sin precaución niveles de discurso que no tienen los mismos objetos ni los mismos métodos. Por ello, la prueba de la existencia de finalidad por los ajustes de las constantes cosmológicas, de la necesidad de un Creador a partir del Big Bang o la prueba de su inexistencia por la experimentación sobre los genes arquitectos o por el papel central de la selección natural corren el riesgo de no ser más que errores racionales que mezclan imprudentemente fragmentos de discurso sin relación directa. Ahora bien, es muy importante que el científico creyente —como cualquier otro, por lo demás— no caiga en la trampa de la incoherencia que debilita la reflexión o la aniquila pura y simplemente. Los creyentes seguirán aquí el precioso consejo de santo Tomás de Aquino, quien advierte que no hay que utilizar argumentos defectuosos en la defensa de la fe para que no se rechacen en bloque todos los argumentos teológicos en nombre de esta fragilidad18.
Las condiciones límite del diálogo ciencia-teología
Cuando se piensa en las relaciones entre contenidos científicos y discurso teológico es importante precisar claramente las exigencias que se pretenden respetar19. Para ser fiel a su fe, el católico no puede renunciar al corazón de la revelación ni a las enseñanzas solemnes del Magisterio. Pero el científico creyente, en cuanto científico, tampoco puede renunciar a las exigencias de la racionalidad y de la verdad adquiridas honesta y rigurosamente en su campo. El científico católico tiene que darse, pues, estas dos «exigencias límite» que no puede infringir, so pena de entrar en contradicción con lo que lo define como científico y como católico. Nosotros adoptaremos estas exigencias metodológicamente. Habrá que mostrar que existe, al menos, un modo de relación entre las ciencias y la teología que las satisface y explicar por qué algunos de estos modos no las satisfacen. A partir del ejemplo, habrá que mostrar igualmente cómo se puede llevar a cabo de manera efectiva el modo de diálogo que satisface las exigencias de respeto de contenido teológico fundamental y las exigencias de la racionalidad científica. Por último, se tratará de mostrar que el modo que respeta las «condiciones límite» que el científico católico se pone no es arbitrario, sino que es coherente con una teología de la creación20. En efecto, se podría pensar que la modalidad de la puesta en relación de las ciencias y la teología existe, pero es una especie de pasarela, cuyo estilo y solidez dependen de parámetros que no guardan relación ni con el rigor o la dinámica propia de las ciencias, ni con el contenido teológico. Desearíamos sugerir aquí que no es así y que la elección de las condiciones límite fija de manera casi unívoca la modalidad de la relación de la relación ciencias-Teología21.
Es importante destacar que si el contenido de la revelación es único, las diversas perspectivas intelectuales que buscan su inteligibilidad y dan razón de ella son múltiples. Ello no plantea un problema fundamental, pero es bueno notar que cuando hablemos de Teología22 entendemos un discurso que se funda sobre un referente único e inmutable: la Revelación, y podemos por tanto escribirlo con mayúscula. Cuando subrayamos que hay diversas maneras de presentar y de hacer inteligible este único referente, escribimos entonces «teologías», adoptando el plural.
El concordismo: un vínculo fusional
Históricamente, la concomitancia de la práctica de las ciencias, en el sentido moderno del término, y de la lectura de la Escritura ha sugerido, a veces, transiciones directas entre los contenidos empírico-formales y exegéticos. Los ejemplos de este tipo de trasvase son bien conocidos y han abundado a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Baste recordar, por ejemplo, los intentos de interpretación de los «seis días» del génesis en términos de eras geológicas. En la universidad católica de Lovaina, a comienzos de los años 1920, un geólogo y eminente teólogo, el canónico Henri de Dorlodot23, que frecuentaba a grandes biólogos (como Frans-Alfons Janssens, el codescubridor con Thomas Hunt Morgan del cross-over genético), propuso interpretar la formación de la primera mujer a partir de la costilla de Adán, entendido literalmente a partir de un fenómeno que se acerca a la clonación. La intención del canónigo era respetar, al mismo tiempo, las decisiones tomadas en 1909 por la Comisión Bíblica en materia de lectura del Génesis y tener en cuenta los datos de punta de las ciencias de la vida. Es un intento muy loable, naturalmente, pero el problema era doble. Por una parte, no se puede poner sobre el mismo pie un pasaje de la Escritura (cuyo fin no es describir y dominar un elemento de realidad empírica) con un contenido científico (que versa justamente sobre la descripción y el dominio de dicho elemento en la realidad). Nos hallamos aquí con dos aproximaciones, cuyo objeto, fin y metodología no son idénticos. Epistemológicamente, es decir, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, hay aquí una confusión respecto al tipo de discurso. Por otra parte, no se tiene en cuenta que la lectura literal de este pasaje del Génesis no es el único posible, y que no es la más apropiada para desentrañar su sentido más profundo. Evidentemente tampoco se puede caer en el anacronismo. Es claro que el acercamiento histórico-crítico tal como lo practicaba a comienzos del siglo XX el Padre Lagrange, teniendo en cuenta los estilos literarios diferentes, por ejemplo, todavía no era común y planteaba aún ciertos problemas en la Iglesia (la cuestión se atenuará a partir de la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII). El itinerario del canónico de Dorlodot era, en resumidas cuentas, bastante comprensible. Pero no es menos cierto, desde un punto de vista fundamental, que el salto directo, sin mediación, de un contenido bíblico a un dato científico sigue siendo, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, un error.
El concordismo no afecta solamente los vínculos entre la Sagrada Escritura y la Ciencia; también se puede definir en el contexto más amplio de las relaciones entre contenidos, doctrinas teológicas y teorías o datos científicos. El concordismo es entonces el modo de relación entre la Ciencia y la Teología que establece inmediatamente, es decir, sin mediación, un vínculo entre estos dos tipos de discurso, colocándolos de hecho sobre el mismo nivel de conocimiento, e identificando así sus metodologías y objeto propios.
Este tipo de concordismo ha caracterizado, por ejemplo, la «teología natural» de William Paley, un autor que tuvo una gran influencia en Charles Darwin24. Según esta teología, la observación rigurosa del mundo, de la organización maravillosa de los organismos vivos, conduce directamente a reconocer la existencia de un plan divino y de un creador. La intención de esta teología es legítima25. La observación del mundo puede constituir el punto de partida de una vía hacia la existencia de Dios. Sin embargo, el problema aquí es el salto inmediato y percibido como casi necesario de la observación científica a una conclusión metafísica o teológica. Si observamos una estructura biológica dotada de un orden excepcionalmente complicado (el motor molecular que hace funcionar el flagelo de una bacteria, por ejemplo), y pretendemos que su sola existencia pruebe la existencia de un creador que ha modelado y perfilado sus elementos, corremos el riesgo de hallarnos en una situación difícil si los biólogos llegaran a demostrar que, a través de una serie de etapas simples, escalonadas en un tiempo muy largo y a través de un conjunto de determinismos bioquímicos constringentes, esta estructura puede aparecer de modo natural según un proceso describible por la ciencia. En el fondo, esta es la situación en la que se encontró Darwin, quien compartía la posición de William Paley. Cuando descubrió que el mecanismo de variación y de selección natural bastaba para describir el proceso de aparición de las especies más diversas, llegó a la conclusión de que ya no era necesaria la idea de un creador y evolucionó hacia el agnosticismo. Es el riesgo que se corre hoy entre quienes creen poder basar la existencia de un diseño inteligente en lo que consideran una situación de «complejidad irreductible». En efecto, si se coloca la acción de Dios en lo «irreductible», se corre el peligro de verse obligado a negar dicha acción o bien a atenuarla cuando se descubran los mecanismos que logran «reducir» dicha complejidad. En resumen, lo que está en juego aquí es una representación inadecuada del acto creador. El salto directo de la biología a la teología se apoya en el presupuesto implícito de que Dios actúa como una causa empírica como las demás o como si fuera un artesano, un ingeniero o un programador. Pero la creación no es un proceso de fabricación. La emergencia del motor excepcionalmente complicado del flagelo de una bacteria (en el que algunos han visto un ejemplo de «complejidad irreductible») puede explicarse muy bien por una serie de causas bioquímicas y por una historia de adaptaciones y exadaptaciones26 sucesivas, de duplicaciones y de transferencias horizontales de genes, sin tener que apelar a Dios «en» el plano empírico. No por ello la creación ha dejado de tener lugar ni deja de existir un creador. En efecto, Dios es la causa de las causas, Él da a las realidades el ser y el hacerse según sus leyes propias. Veremos a continuación que los diferentes modos de relación entre Ciencia y Teología implican, de hecho, una representación particular del acto creador, de modo que no todas estas representaciones son compatibles con la Teología cristiana de la creación.
Es curioso constatar hoy que el concordismo no es hoy propiedad exclusiva de los creyentes. Hay numerosos científicos agnósticos o ateos que creen rechazar las verdades de la fe de los grandes monoteísmos en nombre de argumentos sacados de sus disciplinas. Por ejemplo, Stephen Hawking, que no es creyente, estima que la existencia de un modelo cosmológico sin singularidad inicial (sin Big Bang) muestra que no hay necesidad alguna de un Creador27. Actuando así, confunde el concepto metafísico y teológico de creación con el de comienzo físico, natural, del universo, de carácter científico. Ahora bien, la creación, que es una relación metafísica que pone al mundo y lo sostiene en el ser, y que explica así el origen de todo lo existente, no puede reducirse a un proceso físico o a un estado inicial que presupone siempre la existencia de algo (espacio-tiempo-materia u otro estado de donde emergería el espacio-tiempo).
En otro campo, el célebre descubridor de los lisosomas, el premio Nobel Belga Christian de Duve28, gran adversario del creacionismo y de las formas de concordismo que se hallan en ciertos ambientes antidarwinistas contemporáneos, pretende sin embargo mostrar que «el pecado original no es otra cosa que un fallo inscrito en los genes humanos por la selección natural». Para el célebre médico, los antiguos sabios29 «imaginaron así, para explicar esta tara hereditaria en términos de nociones que les eran familiares, el mito maravilloso de la caída original, situado en el cuadro nostálgico de un paraíso perdido. Y para no abandonarse a la desesperación, han inventado la idea del rescate, del acto redentor que vendría a salvar a la humanidad de su decadencia. Este mito sigue inspirando hoy día las creencias, las esperanzas y los comportamientos de una buena parte de la humanidad». Curiosamente, el acercamiento propuesto por el profesor De Duve no va acompañado de ninguna referencia exegética, adoptando de antemano una especie de lectura literal del Génesis. Pero además de esto, que ya es chocante, está el hecho de que la intención aquí es la de producir directamente en ciencia el significado de un concepto teológico y bíblico. La reducción de la teología a lo biológico plantea una cuestión, pues la teología católica contemporánea, sin menoscabo de la doctrina del pecado original, no está vinculada a una lectura literal del tipo que adopta De Duve. Además, el análisis, muy interesante, de los límites y los peligros consiguientes a la selección natural de rasgos de comportamiento ligados a un beneficio inmediato, en detrimento de los que podrían afirmar la seguridad de la especie humana a largo plazo, no tiene sino una relación muy lejana con lo que constituye el sentido teológico fundamental del pecado original como rechazo de la dependencia de las creaturas respecto al Creador. Se mezclan aquí dos discursos cuyo alcance y significado no se sitúan en el mismo registro de conocimiento. No estamos diciendo que el análisis del Premio Nobel no tenga nada que ver con la Teología. Decimos, en realidad, que, en este caso, su método confunde pura y simplemente dos niveles de discurso que conviene mantener distintos, lo cual constituye un error desde el punto de vista epistemológico30.
Confundiendo los niveles de discurso de la Teología y de la Ciencia, estos científicos llegan a veces a identificar de manera natural los objetos de estas disciplinas: Dios y el cosmos. Así, desde un punto de vista ontológico, su posición confina a menudo con la del panteísmo, en un estilo cercano a Espinoza. Estos no admiten una verdadera trascendencia, sino que para ellos, esta expresa simplemente el carácter inagotable y la riqueza insondable, por otra parte real, de la inmanencia. Hawking declara así, coherentemente,
Sin embargo, si descubrimos una teoría completa, debería ser comprensible en sus grandes líneas para todo el mundo, y no solo para un puñado de científicos. Entonces, todos nosotros, filósofos, científicos e incluso la gente de la calle, seremos capaces de tomar parte en la discusión acerca de por qué existimos el universo y nosotros. Si hallamos respuesta a esta pregunta, será el triunfo último de la razón humana y entonces conoceremos la mente de Dios31.
El prologuista de Hawking, Carl Sagan, tiene razón cuando dice, a propósito del libro de donde está tomado este pasaje: «es también un libro sobre Dios… o quizá sobre la ausencia de Dios»32. En efecto, el Dios del que se trata aquí es el Deus sive Natura, un Dios que, como el que Einstein invocaba a menudo, se identifica con el gran todo, con la totalidad inmanente de lo que existe. Pero entonces ya no hay apenas razón para convocar a Dios y el panteísmo del físico se convierte ipso facto en una forma evolucionada de materialismo.
Se constata lo mismo en Cristian de Duve. El premio Nobel de Medicina, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, se distancia sin dudar del cristianismo, aun cuando le conserva una cierta simpatía y aprecia su dimensión moral. Él confiesa: «el Dios de la Biblia sigue radicado en la ilusión engañosa de un antropocentrismo que toma sus deseos por realidades. Hay que invertir la frase bíblica […]. Es el hombre quien ha creado a Dios a su imagen»33. Rechazando explícitamente definirse como ateo, confiesa:
Me es difícil suscribir aun siquiera la noción de un Dios antropomórfico. En mi opinión, tenemos que «despersonalizar» a Dios, tal como la nueva física nos dice que hay que «desmaterializar» la materia. Para mí, en nuestro lenguaje no hay mejor término para designar a la entidad que emergerá de ello, que el de «realidad última»34.
Para De Duve, la realidad última es el fundamento de la belleza, del bien, del mal y del amor, que son como facetas de la realidad que emergen en el nivel de la vida humana. En realidad, De Duve es mucho más coherente que Einstein y Hawking, pues, habiendo vaciado a Dios de su carácter personal, no siente ya siquiera la necesidad de usar el término mismo de Dios, contentándose con referirse a la «realidad última».
El concordismo es un obstáculo importante y real en el diálogo entre creyentes y científicos que no pertenecen a una confesión determinada. Es importante comprender a estos últimos, que a menudo nos piden respeto a la verdad científica y a sus límites epistemológicos. El científico católico ofrecerá un testimonio de la verdad rechazando, aun bajo el impulso de un gran celo apostólico, deslizarse por la pendiente resbaladiza de los acercamientos arriesgados porque son demasiado inmediatos, es decir, están desprovistos de mediación, entre su ciencia y su vida.
Desde este punto de vista, conviene mantenerse muy críticos respecto a afirmaciones como las del premio Nobel de Física 2006 Georges Smoot, quien, a propósito de la imagen de la radiación cosmológica de microondas (C. M. B.)35, cuyas anisotropías había observado y analizado magistralmente, declaraba36: «If you’re religious, it’s like seeing God [Si eres religioso, es como ver a Dios]». Si bien Smoot lo ha dicho de manera probablemente metafórica o sin darle una importancia realmente filosófica, el hecho es que su declaración ha sido ampliamente difundida por la prensa:
Stephen Maran, editor de la Astronomy and Astrophysics Encyclopedia, ha dicho: «Es como el Génesis». La conmoción llegó al colmo con un titular de Newsweek que decía: «La escritura de Dios». Estas analogías con la creación han difundido ampliamente la noticia de nuestros descubrimientos y han provocado discusiones37.
Para el cristiano, el rostro de Dios es el del Emanuel, Cristo, el Dios hecho hombre. En la creación, la imagen de Dios no es la C. M. B. o una sofisticada propiedad del universo físico; es el ser humano, del que la Escritura dice justamente que fue «hecho a imagen de Dios». La maravillosa imagen de la radiación del fondo cósmico proporcionada por el satélite COBE puede cantar la gloria de Dios, puede incluso invitar, conducir al físico a la adoración y a la oración, pero no constituye en ningún caso una «visión de Dios» ni su imagen. Es interesante volver a la distinción entre «imagen» (repraesentatio imaginis) y «huella» o «vestigio» (repraesentatio vestigii) que nos ofrece Santo Tomás en la Suma Teológica y que corresponde a dos formas con las que un efecto puede representar la causa38. Si el efecto ofrece una semejanza de forma con la causa (como la estatua respecto al personaje que representa), el primero es una imagen de la segunda. Si el efecto no representa más que la causalidad y no la forma de la causa (como el humo respecto al fuego), la representación en cuestión es la de la huella. Para Tomás de Aquino, «en todas las criaturas se encuentra la representación de la Trinidad a modo de huella o vestigio (per modum vestigii), en cuanto que en cada una de ellas hay algo que es preciso reducir a las personas divinas como a su causa». Sin embargo, en toda criatura no se halla una «imagen» de la Trinidad. Solo en las «criaturas racionales, dotadas de entendimiento y de voluntad, se encuentra la representación de la Trinidad a modo de imagen (repraesentatio Trinitatis per modum imaginis), en cuanto se da en ellas una concepción mental y un amor originado (verbum conceptum et amor procedens)». En efecto, en la Trinidad, «las procesiones de las personas divinas se conciben como actos del entendimiento y de la voluntad […]; porque el Hijo procede, como verbo, del entendimiento y el Espíritu Santo, como amor, de la voluntad». Tenemos aquí, pues, una semejanza que ya no es una simple evocación de un vínculo causal según el modo del vestigio o huella. Nos parece que el deber del científico católico consiste en explicitar esta diferencia epistemológica tomista que permitirá a la vez evitar las polémicas que hemos visto surgir a menudo a propósito de la utilización injustificada de contenidos científicos en una apologética ingenua y, por otra parte, mantener un acercamiento teológico, subrayando correctamente el vínculo que une a Dios con su creación, sin caer en una religiosidad cósmica. Está en juego en ello el respeto de la autonomía de la Ciencia y del contenido más profundo de la fe en un Dios creador. Si el científico católico quiere atenerse a sus «constricciones en el límite», no puede admitir el concordismo, pues lleva inevitablemente, por una parte, a un error epistemológico inaceptable racionalmente y, por otra, como acabamos de sugerir, a un panteísmo que es incompatible con la teología cristiana (y aun con la de todos los grandes monoteísmos) de la creación. Tenemos, pues, que volvernos hacia otra manera de poner en relación las ciencias y la teología que evite el carácter fusional del concordismo.
Discordismo: una separación irreductible
Para huir del concordismo, el discordismo trata de colocar entre la Ciencia y la Teología una barrera infranqueable. El discordismo puede ser la traducción de un teísmo que reconoce la existencia de un Dios, pero que estima que este último no tiene o ha dejado de tener relación con su creación, de tal modo que todas las consideraciones acerca del mundo descrito por las ciencias, no sirven para nada en una reflexión teológica. Esta forma de discordismo no es compatible con la teología cristiana que asegura que la creación es precisamente una relación que mantiene la cercanía de Dios al mundo, aun cuando ello no afecte a la autonomía real de este último. En la medida en que la Teología se reduce a una cuestión abierta sobre la posibilidad de la existencia de la trascendencia y de Dios, el discordismo que describimos aquí es una posición que podemos hallar en ciertos científicos agnósticos de nuestro tiempo.
Existe otra forma de discordismo, de tipo «social», fundada sobre el respeto a los planteamientos científicos y religiosos, que establece entre ellos, con vistas a la paz social, una barrera infranqueable. La idea de que la dimensión religiosa es de orden puramente privado y no tiene que intervenir en el debate público calza bien con este tipo de discordismo. Puede verse teorizado, como lo ha hecho el célebre paleontólogo Stephen J. Gould, bajo la forma del principio NOMA (Non Overlapping Magisteria)39. En el contexto norteamericano de los debates entre creacionismo y darwinismo, Gould proponía establecer una separación entre las ideas religiosas puramente opcionales (y por tanto, para él, puramente arbitrarias) y las adquisiciones científicas que pertenecen al orden de la demostración, de la experimentación y de la observación. Si las declaraciones de los dos «magisterios» no deben sobreponerse, no es menos cierto que, a lo largo de la historia, el uno puede ejercitar sobre el otro una presión más o menos fuerte. Por ejemplo, la destitución del geocentrismo llevada a cabo por Copérnico y Galileo o la explicación de la emergencia de las especies mediante la selección natural darwiniana no han dejado indemnes ni la exégesis ni la teología cristianas. Estas han retirado algunas de estas afirmaciones, y la ciencia ha puesto pie en dominios que hasta entonces habían ocupado únicamente los teólogos. Ciencia y Teología aparecen según la imagen de Gould, como dos líquidos no miscibles, cuya superficie de separación puede, siguiendo las presiones locales, avanzar o retroceder, sin abrirse jamás a una mezcla de fluidos. Este tipo de discordismo puede asegurar, en un primer momento, una paz social en ciertos asuntos candentes. Sin embargo, el científico católico puede experimentar serias reservas para defender hasta el final el principio NOMA. En efecto, en el fondo, este podría significar que la Teología no es sino un discurso arbitrario, para uso de una comunidad particular que adopta convencionalmente y por simple tradición sus proposiciones. Ahora bien, la teología católica pretende revelar una verdad de alcance universal y hablar de realidades cuyo sentido está arraigado, al menos en parte, en este mundo que los científicos describen utilizando sus métodos propios. No pretende ser únicamente un lenguaje salido de una pura construcción histórica o de un simple consenso social. El científico creyente podrá, entonces, sentirse incómodo ante la posición del principio NOMA en razón del presupuesto implícito de que la Ciencia no tendría necesidad de otras instancias fuera de ella misma. Ahora bien, si la ciencia tiene de hecho una autonomía epistemológica, no es evidente que sea autosuficiente en sus actividades de elección de la orientación de las investigaciones. La sola curiosidad científica o los meros imperativos de observación o de experimentación que de ahí derivan podrían conducir a una catástrofe si no estuvieran regulados por un debate democrático en el cual intervengan los que toman decisiones políticas, los éticos… En efecto, no se puede obrar como si las ciencias no tuvieran consecuencias sobre las religiones o sobre las sociedades. Por lo mismo, simétricamente, es ilusorio creer que se pueden confinar totalmente las convicciones religiosas en la esfera puramente privada, imaginando que el ciudadano, científico o no, podría hacer abstracción de ellas en la vida pública.
Existe una última forma de discordismo que ha sido defendida por científicos profundamente creyentes para manifestar su honradez científica (por ejemplo, el no querer «aprovechar» las ciencias con fines apologéticos) y la autonomía relativa pero efectiva de su acercamiento puramente técnico. Tal fue el caso de Pierre Duhem, por ejemplo40. Este gran físico-químico e historiador de las ciencias, profundamente creyente, adoptó una posición que consistía en decir que la Ciencia es independiente de la metafísica o de la Teología, pues no es más que un conjunto de modelos que «salvan los fenómenos» (almacenando y reproduciendo los datos empíricos), modelos que, como en el caso de los epiciclos griegos, no tienen carga ontológica alguna, en el fondo no dicen nada acerca de la realidad. Esta postura, llamada convencionalista y que irrita a muchos científicos que no están dispuestos a conceder que su actividad no incide de ninguna manera sobre lo real, permite mantener a la Teología lejos del alcance de la Ciencia y defender a los científicos creyentes contra toda suposición de plegarse a o de aprovechar teorías científicas motivados por influencias religiosas. El canónigo Lemaître41, que había propuesto en 1931 la hipótesis del átomo primitivo, premisa de la noción del Big Bang, era constantemente reprochado por haber promovido esta hipótesis por razones apologéticas. Einstein mismo no quería oír hablar de la hipótesis, que hacía pensar demasiado, según él, en la creación. Por la misma razón, toda una serie de cosmólogos estudiaban, siguiendo a Bondi, Hoyle y Gold, un modelo de universo sin comienzo (el modelo cosmológico del estado estacionario). Para evitar toda sospecha de utilización teológica de su hipótesis, que él consideraba, con razón, como dotada de una autonomía efectiva en relación con la noción metafísica de creación, Lemaître forjó la tesis llamada de «los dos caminos hacia la verdad». Esta subraya la existencia de vías diferentes para descubrir la verdad, la de la Ciencia y la de la Fe, ninguna de las cuales debe interferir con la otra:
Había dos caminos para llegar a la verdad. Yo decidí seguir ambos. Nada en mi vida de trabajo, nada de lo que he aprendido en mis estudios, ya sea de ciencia o de religión, me ha obligado a cambiar de opinión. No tengo ningún conflicto que reconciliar. La ciencia no ha sacudido mi fe en la religión ni la religión me ha llevado a cuestionarme una conclusión alcanzada por métodos científicos42.
Para el padre del Big Bang, por tanto, no había una fractura radical entre Ciencia y Fe, pues las dos hallan su unidad en la actividad cotidiana de una sola persona que es a la vez científico y creyente. Él afirma, en efecto, que la fe del científico
[…] sobrenaturaliza tanto sus actividades más sublimes como las más ínfimas. Sigue siendo hijo de Dios cuando aplica el ojo al microscopio y en su oración matutina coloca bajo la protección del Padre de los Cielos toda su actividad. Cuando piensa en las verdades de la fe, sabe que sus conocimientos sobre los microbios, los átomos o los soles no serán para él ni un auxilio ni un obstáculo para adherirse a la luz inaccesible y que tendrá que seguir esforzándose por hacerse un corazón de niño para entrar en el reino de los cielos43.
Pero probablemente por razones que dependen de su formación inicial, Ciencia y Teología, en el nivel especulativo, no encuentran su articulación en la obra de Mons. Lemaître. Se puede subrayar aquí un punto que no suele notarse. Las reticencias de Einstein y de los defensores de la cosmología del estado estacionario dependen de una forma «no creyente» de concordismo. En efecto, si desconfían de la singularidad inicial es porque asimilan creación (en sentido metafísico) y comienzo (en sentido del estado cosmológico inicial), poniéndolos en un mismo nivel epistemológico. Ahora bien, es precisamente este concordismo el que, en el fondo, va a inducir el discordismo «creyente» de Mons. Lemaître. En realidad, la influencia de este concordismo y su reacción defensiva discordista van a tener una influencia más bien nefasta, ya que desde un punto de vista científico, ciertos astrofísicos y astrónomos van a alejarse, entre 1931 y 1965, de lo que se convertirá después en la teoría del Big Bang (modelo cosmológico estándar). Desde un punto de vista teológico, el discordismo hará a Georges Lemaître extremadamente desconfiado respecto a los intentos de articulación especulativa de la Ciencia con la Teología. Ello le llevó a dudar y por último a renunciar a comprometer a los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias, de la que era presidente, en ciertos debates del Concilio Vaticano II, mientras que Pablo VI le había abierto dicha posibilidad44.
El discordismo procede de una actitud prudente que trata de no mezclar de manera incoherente, desde el punto de vista epistemológico, niveles de discurso que es necesario distinguir. Sin embargo, al acentuar, a menudo por razones de paz social o de buenas relaciones con los colegas no creyentes, la distinción se puede llegar a una fractura que impide todo diálogo entre Ciencia y Teología y a una limitación de esta última a un universo puramente privado y arbitrario. Si la ciencia desea tener un alcance ontológico real y si, por otra parte, la Teología católica desea ser un discurso portador de verdad sobre el mundo y sobre la persona humana real es necesario decidirse a abandonar el discordismo y buscar otro modelo de relación Ciencia-Teología.
Articulación: un verdadero diálogo respetuoso de las condiciones límite
La figura de la articulación, por emplear un término caro al profesor Jean Ladrière45, representa una relación que une sin confusión, pero también sin separación irreductible, los niveles teológicos y científicos.