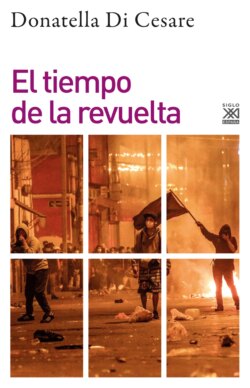Читать книгу El Tiempo de la revuelta - Donatella Di Cesare - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. LA CONSTELACIÓN DE LAS REVUELTAS
Lo que llama la atención de las revueltas actuales es su gran fragmentación; parece difícil incluso llegar a una visión de conjunto. Así como es patente su extensión mundial, ¿será igualmente patente que se trate del mismo fenómeno? ¿No será algo forzado usar el mismo nombre para indicar situaciones dispares? Sobre todo porque, a diferencia de los movimientos del pasado, no es fácil sacar a relucir una aspiración común. Si los insurgentes de 1848 aspiraban a la libertad y la república, si a los revolucionarios de 1917 les guiaba el ideal del comunismo del siglo xx, si quienes tomaron las calles en las décadas de los sesenta y los setenta pensaban que pronto iba a ser posible otro mundo, ¿qué es lo que une los disturbios del siglo xxi?
Se puede insistir en desemejanzas, en métodos e intenciones discordantes: algunas revueltas son episódicas, otras recurrentes, algunas parecen tímidamente esbozadas, otras abiertamente subversivas. Pero una particularización de las revueltas que se niegue a considerarlas como articulaciones de un movimiento global acaba a priori por avalar la defensa del statu quo: todo estaría bien –y solo surgirían aquí y allá algunos problemas marginales.
Con el fin de indicar los complicados vínculos entre las revueltas, las afinidades móviles, los movimientos discontinuos, las correspondencias imponderables, tal vez sea apropiado hablar de constelación. En el cielo nocturno se juntan de repente estrellas distantes, chispas dispersas, antes ocultas a la vista. En su disposición inédita adquieren valor incluso las estrellas menores, mientras destaca una pertenencia mutua de otro modo oculta. Carece de una conexión casual, una dirección lineal e incluso la apariencia de un comienzo. La constelación está sin arché, es anárquica y subversiva, resultado fluido de una movilización repentina que ha arrancado su homogeneidad de la oscuridad. En esa simultaneidad inesperada, las luces individuales se intensifican, se iluminan entre sí, parecen converger en un punto focal. Entonces la coyuntura parece ser una prefiguración alegórica. No es de extrañar que Benjamin utilizara la imagen de la constelación para hacer implosionar las arquitecturas monumentales de los ganadores: es la forma de recuperar lo que ha sido eliminado, desacreditado, ridiculizado. Lo que no ha sido elevado a la dignidad de la Historia rompe el flujo del devenir. Sin embargo, igual que se apagan las estrellas, volviendo al espacio impenetrable, también las revueltas pueden disolverse en las profundidades abismales de la Historia. Esa detención fulmínea, casi una conflagración simultánea, es el aquí y ahora de los eventos actuales que podría escaparse sin una lectura oportuna. Urge, por tanto, una mirada nocturna al cielo de la Historia que retenga las revueltas, las traiga a la memoria y las redima en su carga disolutiva y salvífica.
Intentar redescubrir los rasgos comunes de las revueltas que constelan el universo contemporáneo, sin perder de vista su inclinación local, significa aceptar un doble desafío. El primero consiste en buscar, si no el hilo rojo, al menos la cuerda subyacente, cuya unidad está garantizada por el traslape y entrelazamiento de muchas fibras. El segundo consiste en centrar la atención en la dinámica revolucionaria, en la que la revuelta ocupa un lugar tan importante como enigmático[1].
En la información oficial de los medios la revuelta queda relegada al margen. Si pasa la censura, es convertida en espectáculo y exhibida en su oscuridad transgresora. Accede a la pantalla solo cuando lo dictan su gravedad, urgencia o dimensión. Sin embargo, hipervisible y sobreexpuesta, sigue condenada a la insensatez. Desfiles, mítines, multitudes en las calles y –in crescendo– columnas de humo, escaparates rotos, coches y papeleras en llamas. Ya sea en Portland o Bagdad, Atenas o Argel, Santiago o Barcelona, de las imágenes lo que más trasluce es el desorden. Y del desorden se pretende inferir la confusión de un evento caótico y escurridizo. De ahí la escasez de reflexiones sobre el tema de la revuelta que, sin embargo, marca ahora la vida cotidiana.
Si las noticias ofrecen un panorama difuso y sombrío, apoyando la reprimenda pública y favoreciendo la amnesia interpretativa, es porque la revuelta trasciende la lógica de la política institucional. Sin embargo, estar «fuera» no significa ser políticamente irrelevante. De hecho, ahí radica el potencial de la revuelta, que intenta ingresar al espacio público para desafiar la gobernanza política en su propio terreno. No es de extrañar que la versión mediático-institucional la relegue a los márgenes, la reduzca en su alcance, la proscriba del orden del día, la reduzca a un fenómeno fantasmal. La revuelta aparece así como una sombra inquietante que se cierne sobre los límites custodiados de la actualidad oficial.
Por ello es necesario cambiar de perspectiva observando la revuelta no desde dentro, es decir, desde el orden estatocéntrico, sino desde ese «exterior» en el que se sitúa. Igual que la revuelta no es un fenómeno despreciable, no es el residuo de un pasado arcaico, caótico y turbulento, que el progreso, en su linealidad, hubiera refinado y superado. No es anacrónica, sino acrónica, porque surge de una experiencia distinta del tiempo.
Dimensión peculiar del desorden mundial, la revuelta ofrece la clave para interpretar una época cada vez más indescifrable. La explosión de ira no es un rayo caído del cielo como de la nada, sino un síntoma, un recordatorio. Si la revuelta habla del hoy, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser, cómo debe interpretarse? Los criterios de la modernidad, que antes quizá hubieran podido ser eficaces, ya no parecen válidos. Las cosmogonías sobre el sentido de la Historia, la dialéctica totalizadora, ya no calan y dejan fuera, insondables e impenetrables, los nuevos antagonismos políticos.
Ligada a estas preguntas está la cuestión de la relación con la política. En general, la revuelta contemporánea está considerada como prepolítica, si no protopolítica, porque es incapaz, ya sea por inmadurez, ya sea por una especie de estadio todavía infantil de la palabra, de formular afirmaciones auténticas y articularse en un proyecto. Sería entonces apolítica, si con ello nos referimos a la dificultad de entrar en el espacio político institucional. Sin embargo, en este sentido, desde el ángulo opuesto podría más bien calificarse de hiperpolítica.
A la postre, la relación de la revuelta contemporánea con la política no solo es provocativa y conflictiva. El espacio político actual está circunscrito por las fronteras del Estado. Todo lo que sucede se observa y juzga dentro de estos límites. La modernidad de los dos últimos siglos ha hecho del Estado el medio indispensable y el fin supremo de toda política. El orden que reina es estatocéntrico. La soberanía indiscutible del Estado sigue siendo el criterio que marca los límites y dibuja el mapa del panorama geopolítico actual. Esto ha producido una separación entre la esfera interna, sometida al poder soberano, y la externa, relegada a la anarquía. Esta afortunada dicotomía ha introducido un juicio de valor entre dentro y afuera, civilización e incivilidad, gobierno e imprudencia, orden y caos. La soberanía del Estado se ha impuesto como única condición del orden, única alternativa a la anarquía, desacreditada como falta de gobierno, confusión que arde en ese afuera ilimitado. La globalización ha empezado a socavar la dicotomía soberanía-anarquía al poner de manifiesto todos los límites de una política anclada en las fronteras tradicionales. Si el epicentro del nuevo desorden global sigue siendo el Estado, el paisaje más allá de la frontera está siendo poblado por otros protagonistas. Fenómenos nuevos, como las migraciones, abren una brecha, nos dejan vislumbrar lo que ocurre afuera, nos empujan a salir de esa dicotomía, asumiendo una perspectiva externa.
Del mismo modo la revuelta se sitúa más allá de la soberanía, en el espacio abierto al que siempre ha estado relegada a la anarquía. Este espacio abierto debe entenderse no solo como el existente entre una frontera y la otra, sino también como una grieta, una abertura en el escenario interno. La revuelta muestra el Estado desde la ventana de los suburbios, lo muestra a través de los ojos de los que quedan fuera o los que son llamados afuera. Se comprende por qué la política estatal, asistida por el discurso de los medios, aspira a volverla oscura y marginal. De hecho está en juego nada más y nada menos que la reivindicación individual, la demanda contingente.
La revuelta viene a poner en cuestión el Estado, ya sea democrático o despótico, laico o religioso –saca a la luz su violencia, le quita la soberanía–. Característica de las revueltas actuales, inauguradas no por casualidad bajo el lema «¡Que se vayan todos, que no quede ninguno!»[2], es ese desapego entre el poder y el pueblo que, a pesar del esfuerzo del Estado por autolegitimarse –a menudo transmitiendo alarma y presumiendo de seguridad–, parece ahora una brecha definitiva. Las reacciones soberanistas y autoritarias, que surgen de una soberanía incruenta, no afectan a este proceso.
En las calles y plazas la gobernanza política, abstracto ejercicio administrativo, hace alarde de su policía frente a la masa que no ha logrado gobernar. Son los ingobernados[3] los que irrumpen en escena, que se presentan para denunciar que no están representados por las instituciones políticas. No obstante, más allá de la crisis de representación, usada por el populismo para conseguir sus fines, está en juego la propia redefinición del espacio político. Este choque, en sus formas y modalidades heterogéneas, impregna y perturba el panorama internacional. Por eso la revuelta es eminentemente política.
Las reivindicaciones individuales, los motivos accidentales no pueden ofrecer una explicación exhaustiva. El asesinato de un manifestante, una ley que restringe la libertad democrática, una violación impune, la subida de los precios de la gasolina, la subida repentina del precio del billete de metro, el descubrimiento del enésimo caso de corrupción, la transformación de un parque en un centro comercial, la reforma de las pensiones, una represalia del fundamentalismo religioso: son causas particulares que, necesarias para analizar el fenómeno, sin embargo no son suficientes para comprenderlo en su complejidad. No hay revuelta que se pueda reducir a una sola causa. Todas surgen de la combinación y el entrelazamiento de diferentes razones, no solo económicas, sino también políticas y existenciales.
La revuelta expresa un desasosiego impreciso, manifiesta un malestar vago pero persistente, revela todas las expectativas frustradas. El desarrollo prometido, el progreso alabado han dejado atrás un mundo en el que se consiente y se apoya el abismo de la desigualdad, la lógica del lucro, el saqueo del futuro, la arrogancia (convertida en espectáculo) de unos pocos frente a la impotencia de la mayoría.
[1] Sobre la exigencia de repensar la dinámica revolucionaria, cfr. E. Hazan y Kamo, Premières mesures révolutionnaires, París, La fabrique, 2013, pp. 8 y ss.; E. Hazan, La dynamique de la révolte, París, La fabrique, 2015, pp. 42 y ss. [ed. cast.: La dinámica de la revuelta: sobre insurrecciones pasadas y otras por venir, trad. de M. Martínez, Barcelona, Virus, 2019].
[2] En castellano en el original [N. del T.].
[3] La autora emplea conscientemente esta palabra, distinta de «desgobernados». La mantenemos para conservar el sentido original del texto [N. del T.].