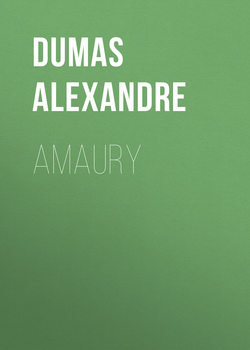Читать книгу Amaury - Александр Дюма, Dumas Alexandre - Страница 11
X
ОглавлениеAuvray prosiguió:
– Mi plan ya estaba trazado. Tenía que armarme de valor para detenerla y ofrecerme a compañarla, declarándole por el camino mi pasión, y explicándole con fuego los estragos que en mi pobre corazón habían hecho en tres días su nariz arremangada y su graciosa sonrisa. Tomé, pues, el bastón, el sombrero y el gabán y en cuatro brincos me planté en la calle, sin que me fuera dable evitar, a pesar de mi presteza, que ella ya me llevase unos treinta pasos de delantera. Me lancé como una flecha en seguimiento suyo, y poco a poco logré acortar la distancia. En la esquina de la calle de San Jaime, llevaba yo ganados diez pasos; en la calle de Racine eran ya veinte, y después de atravesar un patio, emprendió la ascensión por una escalera, cuyos últimos escalones alcanzaban a verse desde la calle. Pasome por la mente la idea de aguardarla en el patio, pero la deseché pronto, considerando que el portero, que a la sazón estaba barriendo me preguntaría adónde iba y yo no sabría responderle ni siquiera explicarle a quién seguía, puesto que ignoraba el nombre de la joven. Hube, pues, de contentarme con esperar paseando por la acera de enfrente como pudiera hacerlo un centinela, y he de confesar que si alguna afición hubiera tenido yo a la guardia nacional la habría perdido entonces.
Así pasó una hora, y otra, y otra más, y mi griseta no se dejaba ver por parte alguna.
– ¿Será que la habré espantado? – me pregunté.
A todo esto se acercaba ya la noche y yo, mísero de mí, no disponía del poder de Josué para detener el sol a mi placer. De repente, a la escasa luz del farol que alumbraba la escalera, alcancé a ver el vestido de mi fugitiva, pero ésta no iba sola, pues también vi la capa de un hombre que bajaba en su compañía.
– ¿Será su amante? ¿Será su hermano? – pensé.
Muy bien podía ser lo primero, pero tampoco era descabellado suponer que fuera lo segundo, y recordando a la sazón la famosa máxima del sabio: «En la duda abstente», yo me abstuve. Los dos pasaron junto a mí sin verme, pues la oscuridad no podía ser más densa.
Aquel acontecimiento me hizo cambiar de plan. Así como así, en mi fuero intento, renegaba de mi pusilanimidad, temiendo que en el instante en que hubiera de dirigirle la palabra me abandonara el valor de que venía haciendo tan gran acopio, y, por lo tanto, juzgué que era mejor declararme por escrito.
Y así como lo pensé lo hice en seguida; apenas llegué a casa, sentome ante mi mesa, pluma en ristre. Pero trazar una epístola amorosa de la que dependía el juicio que yo iba a merecer a mi vecina y, por lo tanto, la mayor o menor rapidez con que yo debía captarme su voluntad, no era empresa muy fácil que digamos. Además, era la primera vez que yo me metía en tales aventuras. Así, me pasé hasta la madrugada trazando una serie de borradores que al releerlos luego me parecieron detestables. A la mañana siguiente hice unos cuantos más, y por fin adopté este último ensayo.
Y al decir esto Auvray, sacó su cartera y de ella un papel que desdobló y leyó en voz alta. He aquí lo que decía aquella carta:
«Señorita:
»Verla a usted es adorarla; yo la he visto y la adoro. Por las mañanas la veo distribuyendo el alimento a sus pájaros, demasiado dichosos, porque les da de comer una mano tan linda; la veo regar sus rosas, menos rosadas que sus mejillas, y sus claveles, que no tienen la fragancia de su aliento, y aquellos breves instantes bastan para llenar mis días de ilusiones y mis noches de ensueños.
»Señorita, usted no me conoce y yo ignoro también quién es usted, pero me basta vislumbrarla un segundo para juzgar que bajo tan seductora apariencia se oculta un alma llena de pasión y de ternura. Su espíritu no puede menos de ser tan poético como su hermosura y sus sueños son de fijo tan dulces como sus miradas. ¡Feliz aquél que pueda dar realidad a esas encantadoras ilusiones! ¡Triste de quien se atreva a destruir tan dulces quimeras!»
– ¿Qué te parece? ¿Verdad que logré imitar perfectamente en ese borrador el estilo de la época? – preguntó Felipe con visible satisfacción de sí mismo.
– Lo mismo iba yo a decirte: pero he recordado a tiempo que no te debía, interrumpir – contestó Amaury.
Auvray continuó:
«Ya ve usted señorita, que la conozco. ¿Y a usted, jamás le ha dicho su instinto de mujer que muy cerca de usted, en la casa de enfrente, había un joven que poseyendo algunos bienes, vive solo y aislado y necesita un corazón amante y cariñoso que sepa comprenderle? ¿No ha adivinado usted que aquí había un hombre capaz de dar su sangre, su vida, y su alma al ángel que bajase del Cielo para llenar el vacío de su triste existencia, y cuyo amor no sería un capricho profano y ridículo, sino una adoración eterna? Señorita, si usted no me ha visto, ¿por qué no me habrá siquiera presentido?»
Volvió a detenerse Felipe para mirar a Amaury, como pidiéndole su opinión sobre este segundo período de la carta.
Leoville hizo un gesto de aquiescencia, y Auvray prosiguió:
«Perdone usted, señorita, si no he sabido resistir al ardiente deseo de declararle la volcánica pasión que su sola presencia me ha inspirado: perdone mi atrevimiento, pero no podía menos de revelarle este amor que de hoy más habrá de llenar mi vida. No le ofenda la ingenua sencillez de quien le profesa tanto amor como respeto y si quiere creer en la sinceridad de este pobre corazón que ya es suyo por entero, permítame que le manifieste de palabra toda la ternura y veneración que siento por usted.
»Por favor, señorita, déjeme ver de cerca a mi ídolo. No pido que me conteste, no me atrevo a exigir tanto; pero será suficiente una palabra, una seña, un ademán, la más leve indicación para que yo vuele a sus pies, y pase a su lado la existencia.
»Felipe Auvray
»Calle de San Nicolás, 5.º piso. Hay una pata de liebre en el cordón de la campanilla.»
– ¿Has comprendido, Amaury? No le pedía respuesta, porque no me juzgase muy osado; pero le daba las señas de mi habitación por si se compadecía de mí y me contestaba sin pedirle yo que lo hiciese.
– No era mala precaución – repuso Amaury.
– No, no era mala, pero en cambio era excusada, amigo Amaury. Concluida la apasionada epístola, no faltaba otra cosa que llevarla a su destino: pero, ¿cómo iba a hacerla llegar a manos de mi vecina?.. ¿Valiéndome del correo? No conocía el nombre de mi deidad. ¿Comisionando al portero para que se la entregase mediante una propina de tres francos? Yo no fiaba mucho en ese medio porque había oído hablar muchas veces que hay porteros incorruptibles. ¿La enviaría por un demandadero? Este medio me resultaba prosaico y hasta un tanto peligroso, pues podía suceder perfectamente que encontrase allí al hermano, es decir, al individuo aquel que la acompañaba la noche en que la seguí, y que en medio de mi ilusión, creía yo que no podía ser más que su hermano. Costábame trabajo el resignarme a creer que fuese un amante.
Pensé contarte entonces mi aventura, pero me arrepentí en el acto porque se me ocurrió que tú, como más experto que yo en lides de amor, te burlarías de mis perplejidades. En suma, paralizado por ellas, tuve tres días la carta cerrada sobre mi mesa sin saber qué hacer con ella. Por fin, cuando ya anochecía el tercero y mientras yo entristecido por su ausencia, pues había salido aquella tarde, contemplaba su habitación desierta, vi desprenderse de sus rosales una hoja que empujada por el viento cayó revoloteando hasta la calle.
La manzana que a Newton le cayó en la nariz, fue para el sabio una revelación de la gravitación universal. Del mismo modo una hoja flotando a merced del viento, me reveló a mí el medio de correspondencia que debía emplear. Envolví con la carta el primer objeto pesado que hallé a mano, y lo tiré con habilidad a la habitación de mi vecina, hecho lo cual y asombrado de mí mismo por este rasgo de audacia, cerré prestamente la ventana y aguardé temblando por las consecuencias que podía tener el acto de osadía perpetrado, porque si mi vecina regresaba con su hermano, y éste leía la carta, quedaría muy comprometida la infeliz muchacha.
Oculto tras de las cortinas, y con el corazón lleno de angustia, esperé su vuelta. De pronto vi que entraba, y al advertir que no le acompañaba nadie, respiré con libertad. Ligera y juguetona como siempre, recorrió en todos sentidos su aposento sin tropezar con mi carta, hasta que por último quiso la casualidad que pusiera el pie encima. Entonces se inclinó para recogerla.
Yo estaba en ascuas. Latía mi corazón con violencia inusitada y comparábame con la Lauzun, Richelieu y Lovelace.
Como ya te he dicho antes, comenzaba a anochecer. Mi vecina se acercó a la ventana como queriendo averiguar de dónde podían haber arrojado la misiva, y luego se dispuso a leerla. Entonces creí llegada la ocasión de darme a ver, y a mi vez me asomé yo a mi ventana. Al oír el ruido que hice al abrirla, volviose mi vecina y paseó su mirada con cierto asombro no exento de curiosidad, de la carta a mi persona y de ésta a la carta.
Con elocuente mímica supe indicarle que era yo su autor, y cruzando las manos, le rogué que la leyera.
Quedó perpleja un instante, mas se decidió muy pronto.
– ¿A qué?
– A leerla, hombre, a leerla.
Comenzó por abrir la carta con la punta de los dedos; me miró sonriendo, leyó unas cuantas líneas, volvió a sonreír, y por último, aumentando su jovialidad, prorrumpió en una franca carcajada que a mí me dejó desconcertada. Con todo, como acabó de leer la carta de cabo a rabo, ya iba yo recobrando una ligera esperanza, cuando súbitamente vi que la rasgaba. Estuve a punto de gritar, pero en seguida pensó que quizás tomaba tal precaución por miedo a que la carta cayese en manos de su hermano. Entonces juzgué que obraba bien y hasta aplaudí su idea por más que se me antojaba que era demasiado cruel el encarnizamiento con que se cebaba en mi desventurada epístola. Que la hubiese roto en cuatro pedazos, pase; en ocho, aún podía tolerarse; pero que la rasgase en y diez y seis, en treinta y dos, en sesenta y cuatro, que la redujese a imperceptibles trozos, era ya refinamiento, y convertirla en un puñado de átomos, era dar muestra de insigne perversidad.
Y es el casó que así lo hizo, y sólo cuando por ser ya los fragmentos muy pequeños le fue imposible hacer una nueva división, abrió la mano, y envolvió a los transeúntes en aquella nevada intempestiva; hecho esto volvió a reírse en mis barbas y cerró la ventana, mientras una importuna ráfaga de viento me traía un fragmento de mi carta y una muestra con él de mi elocuencia. ¿A qué no imaginas cuál era? ¡Pues nada menos que aquel que contenía la palabra ridículo!
Sentí que la furia me cegaba; pero, como al fin y a la postre ninguna culpa tenía ella de este último incidente, únicamente achacable al viento inoportuno, cerré también mi ventana con dignidad, y me puse a discurrir, buscando el medio de vencer aquella, resistencia desusada en la honorable corporación de las grisetas.