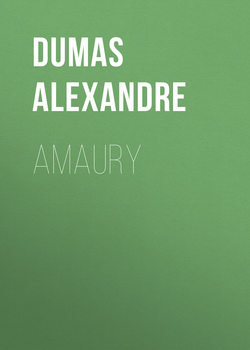Читать книгу Amaury - Александр Дюма, Dumas Alexandre - Страница 3
II
ОглавлениеEl joven dijo a su amada en voz baja:
– ¡Es un horrible tormento, Magdalena, el no poder vernos con libertad y a solas muy de tarde en tarde! ¿Crees que es casualidad o que tu padre lo ha dispuesto de este modo?
– No sé qué pensar, Amaury – respondió Magdalena. – Sólo puedo decirte que lo siento como tú. Cuando podíamos vernos a todas horas no sabíamos apreciar en su justo valor nuestra dicha. No en vano dicen que la sombra es lo que hace que el sol sea deseable.
– ¿Hay inconveniente en que hagas comprender a Antoñita que nos prestaría un señalado servicio alejando de aquí por un rato a la señora Braun? Me parece que se queda aquí más por costumbre que por prudencia, y no creo que tu padre le haya dado el encargo de vigilarnos.
– Ya se me ha ocurrido muchas veces, y es el caso que no sé a qué atribuir el sentimiento que me veda el hacer eso. Siempre que abro la boca para hablar de ti a mi prima siento que se ahoga la voz en mi garganta. Y sin embargo, no ignora ella que te quiero.
– También yo lo sé, Magdalena; pero necesito que me lo digas tú misma en alta voz. Para mí no hay dicha comparable a la que disfruto al verte, y así y todo preferiría privarme de ella a tener que contemplarte ante personas extrañas, frías e indiferentes que obligan al disimulo. No acierto a expresarte lo que en este momento me mortifica semejante tiranía.
Magdalena se levantó y dijo sonriente:
– Amaury, ¿quieres ayudarme a buscar en el jardín algunas flores? Estoy pintando un ramo y el que hice ayer se ha marchitado ya.
Antonia dejó el piano al oír esto y cruzando con ella una mirada de inteligencia repuso:
– Magdalena, no debes salir al aire libre y exponer tu salud con el tiempo frío y nebuloso que está haciendo. Ya iré yo. ¡Verás qué ramo tan precioso voy a traerte! Señora Braun, hágame el favor de traerme al jardín el ramo que verá usted en un jarro del Japón sobre una mesita del cuarto de Magdalena, porque hay que hacerlo enteramente igual a ése.
Diciendo esto bajó al jardín por la escalinata, mientras que el aya, que no tenía que cumplir orden alguna respecto a Amaury y a Magdalena y que conocía los vínculos de afecto que les unían desde la niñez, iba en busca del ramo.
Siguióla Amaury con los ojos, y así que la perdió de vista tomó con dulzura la mano de Magdalena, exclamando con acento apasionado:
– ¡Ya nos han dejado solos, siquiera sea por un instante! Aprovechémoslo, Magdalena: mírame, dime que me amas, pues a ser sincero, desde que he visto a tu padre tan transformado, voy dudando ya de todo. De mí, bien sabes que te amo, que te amo con todo mi ser.
– ¡Sí, Amaury, lo sé! – dijo la joven, exhalando un gozoso suspiro de esos que parecen aliviar un corazón oprimido. – Al verme así tan endeble, me parece que únicamente tu amor me da la vida. ¡Qué singular es lo que me pasa, Amaury! Viéndote a mi lado, respiro mejor y me siento más fuerte. Antes de tu llegada y después de tu partida noto que me falta el aire, y tus ausencias son demasiado prolongadas desde que no vives en nuestra compañía. ¿Cuándo voy a tener el derecho de no separarme de ti, que eres mi alma y mi existencia?
– Oyeme, Magdalena: ocurra lo que quiera, esta misma noche pienso escribir a tu padre.
– ¿Y qué ha de ocurrir, sino que al fin se realizarán los sueños de toda nuestra vida? Desde que cumplimos tú veinte años y yo diez y ocho, ¿no venimos considerándonos destinados el uno al otro? Escribe a mi padre sin temor, que no habrá de resistir a nuestros ruegos.
– Bien quisiera yo participar de tu confianza, Magdalena… Pero por desdicha veo de algún tiempo a esta parte a tu padre muy cambiado para mí. Al cabo de haberme tratado durante quince años como si fuera su propio hijo, viene a mirarme ahora como si fuera un extraño. Después de haber vivido a tu lado como un hermano, hoy mi entrada te asusta y lanzas un grito al verme…
– Me arrancó el gozo ese grito, Amaury; jamás me sorprende tu presencia, puesto que siempre la aguardo; pero estoy tan débil y soy tan nerviosa, que todas las impresiones me causan un efecto extraordinario. Pero no te preocupes por eso; acostúmbrate a tratarme como a aquella pobre sensitiva que días pasados atormentábamos por puro entretenimiento, olvidándonos de que tiene vida como nosotros y de que tal vez le hacíamos mucho daño. Ten en cuenta que yo soy lo mismo que ella. Tu presencia me da el bienestar que sentía en mi niñez al sentarme en el regazo de mi madre. Cuando Dios me la quitó te puso junto a mí para que la reemplazaras. A ella debo mi primera existencia; a ti te soy deudora de la segunda. Ella hizo que brillase para mí la luz del mundo; tú, en cambio, me hiciste ver la del alma. Amaury, para que renazca eternamente tuya, mírame siempre: no apartes de mí tus ojos.
– ¡Oh! ¡siempre, siempre! – exclamó Amaury cubriendo sus manos de besos ardientes y apasionados. – Magdalena: ¡te amo! ¡te amo con frenesí!
Mas al sentir estos besos la pobre niña levantose temblorosa y febril, y con la mano puesta sobre el corazón, exclamó:
– ¡Oh! así, no. Tu voz apasionada me trastorna; tus labios me abrasan. Trátame con miramiento. Acuérdate de la pobre sensitiva; ayer quise contemplarla y la encontré marchita, muerta.
– Haré lo que tú quieras, Magdalena. Siéntate y deja que me siente en este almohadón, a tus pies. Si mi amor te conmueve demasiado te hablaré como un hermano. ¡Gracias, Dios mío! Tus mejillas vuelven a tener su color natural; ya ha desaparecido de ellas el brillo extraño que me sorprendió cuando entré y la triste palidez que las cubría entonces. Ya te encuentras mejor, Magdalena; ya estás bien, hermana mía.
Magdalena se dejó caer en la butaca, inclinando el rostro, medio oculto por sus blondos cabellos, cuyos bucles acariciaban con leve roce la frente del mancebo.
Confundíanse sus alientos.
– Sí, Amaury, sí – dijo la joven. – Tú me haces ruborizar y palidecer a tu antojo. Eres para mí lo que el sol para las flores.
– ¡Oh! ¡Qué placer! ¡Qué feliz soy al poder vivificarte así, con la mirada, al poder reanimarte con una palabra! ¡Te amo, Magdalena, te amo!
Reinó el silencio un momento, durante el cual parecía haberse concentrado toda el alma de Amaury en su mirada.
Oyose de pronto un leve ruido. Magdalena alzó la cabeza. Amaury se volvió y vieron al señor de Avrigny que les miraba de hito en hito con manifiesta severidad.
– ¡Mi padre! – exclamó Magdalena echándose hacia atrás.
– ¡Mi querido tutor! – dijo Amaury levantándose para saludarle y sin poder disimular su turbación.
El padre de Magdalena, antes de responder, se quitó con calma los guantes, dejó el sombrero sobre una butaca, y sólo entonces rompió el glacial silencio que tuvo un rato en tortura a nuestros dos jóvenes, para decir con acritud:
– ¡Ya estás aquí otra vez, Amaury! ¡A fe mía que vas a hacer un gran diplomático si sigues estudiando la política en los tocadores y las necesidades y los intereses de tu país viendo bordar a las niñas! A ese paso no serás por mucho tiempo simple agregado; pronto te nombrarán primer secretario en Londres o en San Petersburgo, si así te engolfas en la ciencia de los Talleyrand y los Metternich haciendo compañía a una colegiala.
– Señor de Avrigny – contestó Amaury con acento en el cual vibraban a la vez el amor filial y el orgullo herido. – Quizás a sus ojos descuide yo algún tanto los estudios a que usted me ha destinado; pero puedo decirle que el ministro nunca ha observado en mí esa falta y que ayer mismo leyendo un trabajo que me había encomendado…
– ¡Hola! ¿Conque el ministro te ha encomendado un trabajo?.. ¿Y sobre qué, vamos a ver? ¿sobre la formación de un nuevo Jockey-club, sobre los principios del boxeo o de la esgrima, sobre las reglas del sport en general o del steeple-chase en particular? ¡En tal caso, ya me explico la satisfacción que muestras!
– Pero, querido tutor – repuso Amaury, sin poder reprimir una ligera, sonrisa, – habré de hacerle observar que todos esos conocimientos superfluos que usted me critica los debo a su cuidado casi paternal. Usted me ha dicho siempre que la esgrima y la equitación, unidas al conocimiento de algunos idiomas extranjeros, vienen a completar la educación de un noble en nuestra época.
– Así es, no lo niego, cuando esas cosas se tornan como una distracción a trabajos serios; pero no cuando se juzgan éstos como un pretexto para divertirse. Veo que eres el prototipo de los hombres de nuestro siglo, que creen poseer la ciencia infusa; que con pasarse una hora por la mañana en la Cámara, otra en la Sorbona por la tarde y otra en el teatro por la noche, se consideran capaces de eclipsar la gloria de Mirabeau, de Cuvier y de Geoffroy, juzgando todas las cosas desde la altura de su ingenio y dejando caer con desdén sus fallos de salón en la balanza donde se pesan los destinos de la humanidad… ¿Conque ayer te felicitó el ministro? ¡Enhorabuena! Vive de esas gloriosas esperanzas, descuenta esos pomposos elogios, y el día en que llegue la ocasión te traicionará la suerte. Porque a los veintitrés años, dirigido por un tutor bonachón, te ves doctor en derecho, bachiller en letras y agregado de embajada; porque asistes de uniforme a las fiestas palatinas; porque te han prometido la cruz de la Legión de honor, lo mismo que a otros muchos que aún no la tienen, crees ya haberlo hecho todo y que lo demás te lo ofrecerá la suerte. Tú razonas así: – Soy rico, y por lo tanto, tengo derecho a ser inútil; y con arreglo a tan luminoso raciocinio tu título de nobleza ha venido a parar en privilegio de holgazanería.
– ¡Padre mío! – exclamó Magdalena, atemorizada por la irritación creciente del señor de Avrigny. – ¿Qué es lo que dice usted? ¡Nunca le he visto tratar a Amaury de ese modo!
– ¡Señor de Avrigny! – decía el joven, aturdido por las palabras de su antiguo tutor.
– ¡Qué es eso! – repuso el padre de Magdalena con acento más tranquilo, pero más mordaz todavía. – Te ofenden mis reproches porque son justos, ¿no es cierto? Pues no tendrás más remedio que habituarte a ellos si sigues llevando esa vida ociosa, o renunciar a tratarte con un tutor regañón y descontentadizo. Tu emancipación es de fecha muy reciente. Las atribuciones que tu padre me legó sobre ti han dejado ya de existir para la ley, pero subsisten todavía moralmente, y debo advertirte que en esta época turbulenta en que las riquezas y las distinciones dependen de un capricho de la muchedumbre o de una revuelta popular, nadie puede contar sino consigo mismo y que a despecho de tu opulencia y de tu título de conde, un padre de familia de elevada alcurnia y de cuantioso caudal, obraría con acierto si te negara la mano de su hija, conceptuando como insuficientes garantías tus triunfos en las carreras y tus grados obtenidos en el Jockey-club como hombre diestro en deportes.
El señor de Avrigny se excitaba, más y más con sus propias palabras y paseábase por la estancia visiblemente agitado, sin mirar a su hija, que temblaba como la hoja en el árbol, ni a Amaury que le escuchaba de pie y frunciendo el entrecejo.
La mirada del joven, que a duras penas lograba reprimir su enojo, vagaba del señor de Avrigny, cuya irritación no atinaba a explicarse, a Magdalena, estupefacta, como él.
– ¿Aún no has comprendido – prosiguió el doctor interrumpiendo sus paseos y parándose delante de ellos, – por qué te he rogado que no permanecieses por más tiempo con nosotros? Pues fue porque no le está bien a un joven rico y de ilustre prosapia consumir así el tiempo entre muchachas; porque lo que es natural a los doce años resulta ridículo a los veintitrés; porque, al fin y a la postre, mi hija puede salir perjudicada de esas visitas tan repetidas.
– ¡Caballero! ¡caballero! – exclamó Amaury. – ¡Tenga usted compasión de Magdalena! ¿No ve que la está matando?
Era verdad. Magdalena se había desplomado en su butaca, quedando inmóvil e intensamente pálida.
– ¡Oh! ¡hija mía! – gritó Avrigny, demudándose como ella. – ¡Ah! ¡Tú le das la muerte, Amaury!
Y alzándola en sus brazos la llevó al aposento contiguo.
Amaury siguió al doctor.
– ¡No entres! – dijo éste deteniéndole en el umbral de la puerta.
– Magdalena necesita asistencia.
– ¿Acaso no soy médico?
– Perdone usted, caballero; yo pensaba… no quería irme sin saber…
– Gracias por tu cuidado. Pero tranquilízate: yo estoy aquí para asistirla. Puedes irte cuando quieras.
– ¡Adiós! ¡Hasta la vista!
– ¡Adiós! – repitió el doctor lanzándole una mirada glacial.
Después empujó la puerta, que volvió a cerrarse en seguida.
Amaury quedó como clavado en el sitio en que estaba, inmóvil y como aturdido.
De pronto se oyó la campanilla que llamaba a la doncella, y al propio tiempo entró Antoñita seguida de la señora Braun.
– ¡Dios eterno! – exclamó Antoñita. – ¿Qué le pasa, Amaury, que está usted tan pálido? ¿Y Magdalena? ¿en dónde está?
– ¡En su cama! ¡muy enferma! – exclamó el joven. – Entre usted a verla, señora Braun, que la necesita.
La inglesa corrió a la estancia que Amaury le indicaba con la mano mientras que Antoñita le preguntaba:
– ¿Y usted por qué no entra?
– Porque me han cerrado la puerta y me han echado de esta casa.
– ¿Quién?
– ¡El! ¡el padre de Magdalena!
Y tomando el sombrero y los guantes, Amaury huyó como un loco del palacio de Avrigny.